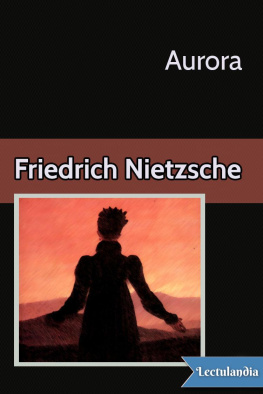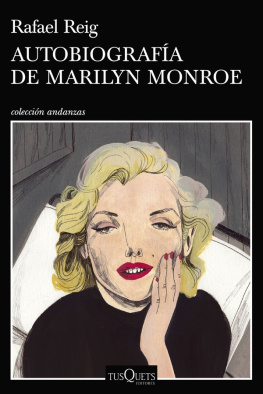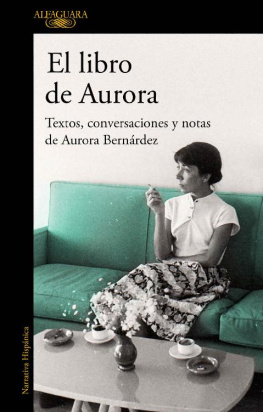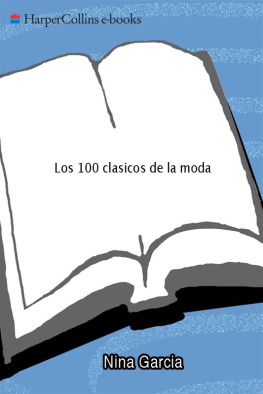© 2022, Tusquets Editores S.A.
Av. Independencia 1682 - C1100ABQ - C.A.B.A.
info@tusquets.com.ar
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del “Copyright”, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.
Prólogo
Los rieles es el último libro que Aurora Venturini publicó en vida. Tenía 90 años; seguía reponiéndose de la operación de cadera y los tres días de coma que ocupan el centro del relato. Por lo que sabemos, un accidente doméstico le produjo un “estallido de mi esqueleto” y la postró en una cama de hospital. Al infierno de “parrilla y latigazos” del coma se agregó después “un enloquecimiento gastrointestinal”, fruto quizá de algún tóxico malintencionado que el texto no dejará de comentar. Internada durante meses, Venturini tendrá que volver a aprenderlo todo: a caminar, a comer, a hablar. Leemos estos hechos y sabemos que ya han pasado, pero los leemos como si estuvieran ahí, vivos, activos, conservados como en carne viva por una voz que arde con el mismo ardor, la misma violencia alucinatoria del horror que pretende dejar atrás. Primera lección de Los rieles : la memoria (según Venturini) no repatria, no “elabora” nada. No es una máquina de evocar ni de representar; es una técnica de reenactment , una especie de ritual de posesión: el trance grandilocuente y crispado en el que una víctima reencarna la serie de cataclismos a los que sobrevivió.
A los 90, Venturini no tiene paz. No es razonable, no es magnánima, no se ha reconciliado. A una edad en que lxs escritorxs tienden sus manos cristianas a lo peor de sus vidas, Venturini ladra como una perra rabiosa. De cristiana —ella, educada entre monjas— sólo le queda una fascinación, el culto de una mitología de carnes flageladas y llamas que lo consumen todo. Leyendo Los rieles sabemos dos cosas: que Venturini no quería irse a la tumba, y sobre todo que no quería irse a la tumba al estilo de sabios y justos, con las cuentas cerradas, los rencores aplacados, las heridas cicatrizadas. Después de todo, los 90 es una buena edad para seguir haciendo lo que Venturini hizo siempre: aullar y reir.
En Los rieles , como suele suceder en los libros de Venturini, la que dice “yo” es una víctima. Alguien a quien, como se dice, le pasa de todo. Se quiebra la cadera en mil pedazos, la internan, hay complicaciones, la operan, se pasa días viéndole la cara al demonio. Para colmo, su asistente —la ominosa, excrementicia Inés Orete— le roba el dinero ahorrado para un crucero y, para evitar que la descubran, intenta envenenarla en el hospital. Sobre mojado llovido. Bien leído, el curriculum de Orete no prometía un jardín de rosas: celadora de una institución educativa católica, despacha al otro mundo a cierto Monseñor que la codicia; mata también a su suegra, esta vez para quedarse con su casa. Según el retrato de familia de Venturini, Inés Orete es un “ánima perdida y putrefacta, junto a su cría loca de marido dislálico, y la yunta de hijo e hija; el chico, carente de profesión y desocupado, idiota, al igual que su progenitor, y la muchacha, puta”. Poblado de fenómenos, el mundo de Los rieles es el mundo clásico de Venturini, excavado de las canteras del naturalismo de fines del siglo XIX y el miserabilismo del Boedo de Elías Castelnuovo: un carroussel inaudito de desgracias, abusos, brutalidad, calvario sin medida ni fin, pero tan convencido, tan idéntico a sí mismo, que es imposible no atribuirle alguna clase exquisita de voluntad. Porque hay alguien que la pasa bien en toda esta pesadilla. “Sufrí demasiado”, dice la heroína. Y luego, como si el énfasis sólo pudiera morir en la tautología: soy “víctima de una victimaria”. La niña despreciada que fue (sus padres la creen “harina de otro costal”, su madre la ridiculiza ante la sociedad literaria de La Plata) es ahora una mujer traumatizada, saqueada, poseída, envenenada. Todo muy bien, pero alguien goza en este festival del martirio.
Sabemos por lo pronto cómo goza Venturini cuando escribe. Como todos, el suyo es un goce de estilo: si su debilidad son los rosarios de desgracias, en especial narrarlos con una lengua que mezcla la estigmatización barrial y una jerga médicolegal vetusta —posiblemente la lengua oficial de la Dirección de Minoridad en los años 40, donde Venturini trabajó como psicóloga entre jóvenes abusadas, hermanas siamesas y freaks sirenomélicas—, es quizá porque ese compendio calamitoso es el chiquero perfecto para que aparezca otra cosa, lo otro del espanto, esa especie de droga celestial que es la Poesía, en salvas de un lirismo fechado capaz de fagocitar cualquier catástrofe: “Padecía en mi interior deshecho por una pérdida insuperable, y tanto, que temí ser tentada por la atracción de las vías del tren de regreso y arrojarme ahí a fin de terminar de andar navegando mar de angustia profunda y sin lágrimas”. No hay mejor definición, para esos raptos de Poesía que “elevan” el relato, que la que da la misma autora, implacablemente: cursilería de bijouterie falluta.
Pero el goce de Venturini es sobre todo performativo. A Aurora le gusta hablar mientras escribe. Hablar en los dos sentidos de la palabra: escribir con la voz y dirigirse a alguien; es decir: “interpretar” e interpelar. Pensamos en la autora como una escritora, pero también podríamos pensarla como una “intérprete”, alguien que pone en escena su voz (y con su voz su vida), un poco en la huella de la tradición gloriosa, tan argentina, del recitado, la declamación poética, con su virtuosismo fanático, sus gestos altisonantes y su fe en la profundidad. Más que escribir, Venturini declama por escrito. En Los rieles —libro misceláneo que se deshace en historias, anécdotas, recuerdos, perfiles, flashes de época—, cada página de la memoria, la imaginación o el delirio es una pequeña pieza vocal, acontecimiento sonoro íntimo o vociferante, personal o histórico. Al revés que los gentlemen argentinos del siglo XIX, que recordaban como quien conversa, Venturini hace del recordar una pasión, a menudo de las más bajas, y ejecuta ese pathos en extraños monólogos escénicos. La poesía se vuelve eso que es cuando encarna en un cuerpo: un arte de pacotilla ampuloso, barroco, descarado, el único digno del espanto que corteja. Venturini performer , digamos, sería el eslabón perdido entre Berta Singerman y esas standaperas espontáneas, salvajes, que aprovechan la cola del banco para contarte en un par de horas apretadas toda una vida de tormentos y truculencias.
¿Y a quién le habla Venturini cuando escribe? Al lector, desde luego, a ese “amable y paciente lector” a cuya voluntad apela para que no la haga “a un lado como han hecho personas de mi más próximo mundo circundante”. También a sus propios personajes, aun (o sobre todo) a los que están muertos; Poroto Botana, por ejemplo: “Por si acaso no podés leer lo escrito al principio del texto, te informo que estoy aprendiendo a caminar como lo hace una nena no muy dotada”. Pero también al médico que la salva, que le enseña a comer de nuevo durante su convalecencia, a quien en medio del texto, en un aparte extraordinario, como de entrega de premios, le agradece su intervención providencial. Habla —