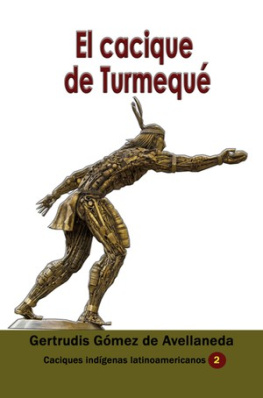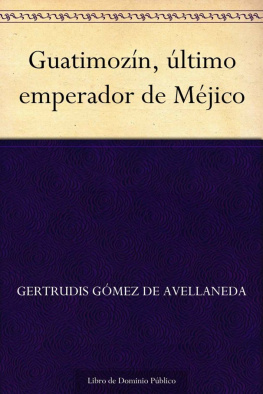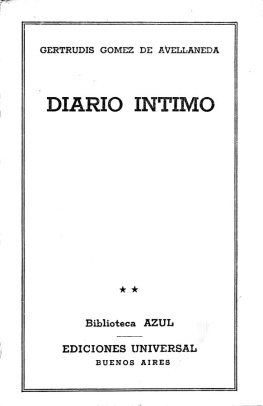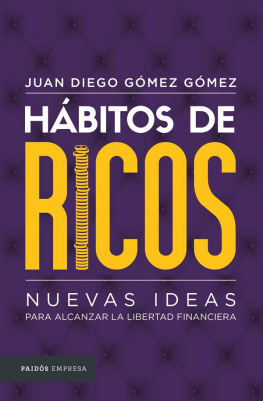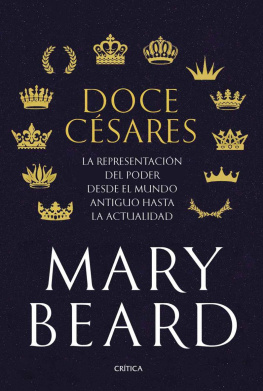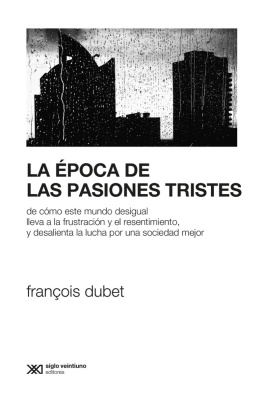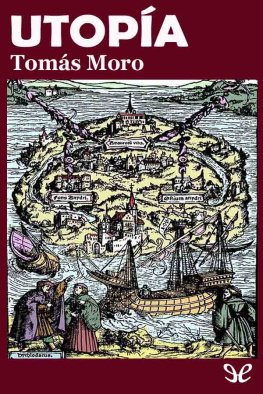El cacique de Turmequé
Gertrudis Gómez de Avellaneda
El cacique de Turmequé
© Gertrudis Gómez de Avellaneda
Primera edición 1860
Reimpresión agosto de 2020
© Ediciones LAVP
Cel 9082624010
New York City USA
www.luisvillamarin.com
I
Tan grandes habían llegado a ser los desórdenes y abusos de la magistratura española en el reino de Nueva Granada, hacia el año de 1579, que atravesando los mares el ruido del escándalo resonó dentro de los muros del regio alcázar, obligando a Felipe II a elegir con premura un visitador, o juez de residencia, cuya honradez, integridad y energía pudieran detener los progresos de aquel mal, que amenazaba hacer para siempre odiosa la administración de la madre patria en sus ricos dominios del vasto continente americano.
Recayó la elección real en el afamado jurisconsulto de aquella época, don Juan Bautista Monzón, magistrado el más antiguo de la Real Audiencia de Lima, y en quien todos reconocían condiciones adecuadas al cargo que se le confiaba.
En efecto, era el nuevo visitador hombre recto y de gran firmeza de carácter, animándole, además, los mayores deseos de corresponder dignamente a la confianza de su soberano.
Con resolución tan laudable, abandonó sin pesar la bella ciudad donde había sabido ganarse general aprecio en el ejercicio de sus funciones de oidor, para trasladarse a aquélla en que le aguardaban otras más difíciles y peligrosas.
No pudo, empero, comprender exactamente hasta qué punto lo eran, hasta después de haber pisado el suelo de la Nueva Granada, y aun, mejor diremos, después de haber residido algún tiempo en su naciente capital Santa Fe de Bogotá, foco a la sazón de intrigas y de corrupción pública.
Allí tenía su asiento la Real Audiencia, que, por sus importantísimas y extraordinarias atribuciones, constituía el poder más extenso y formidable de los existentes entonces en aquellas colonias..., poder con el cual tenía que chocar forzosamente el nuevo funcionario, para quebrantarse con estrépito, si no se prestaba a doblegarse.
Conociólo así don Juan Bautista Monzón; pero, decidido a no aceptar lo último, preparóse a la colosal lucha que juzgó inevitable, y mostrándose desde luego insensible a todo linaje de seducciones, y envolviéndose en impenetrable reserva, sólo se ocupó de estudiar concienzudamente, palmo a palmo, el campo donde debía librarse la batalla, midiendo las fuerzas del enemigo, y allegándose auxiliares que robusteciesen las suyas.
Tan luego se creyó con suficientes probabilidades de éxito, sorprendió a la Audiencia con un primer golpe de justicia, que la hizo comprender el temple del hombre con quien tenía que habérselas; fue dicho golpe la suspensión del magistrado Rodríguez de Mora, íntimo amigo del presidente don Lope Díez de Armendáriz, quien empleó en vano toda su influencia para sostenerle y evitarle la mengua de ser enviado preso a la metrópoli.
Aquel acto fue la señal de guerra, comenzada al punto con recíproco encarnizamiento. Dividióse la ciudad, desde tal suceso, en dos bandos irreconciliables, que tomaron los nombres de Monzonista el uno, y de Lopista el otro.
No entra en nuestro propósito desplegar con amplitud, ante los ojos del lector, un cuadro exacto de aquellas intestinas contiendas trabadas en países recientemente conquistados, y convertidos ya, por bastardas pasiones, en teatro de inmorales y sangrientos dramas; bástanos, para la inteligencia del que comenzamos a relatar, la breve exposición que hemos hecho, y sólo añadiremos que continuando el visitador firme en la resolución de cumplir severamente sus deberes, despreciando la nube de odiosidades que se iba levantando y envolviéndole, llegó hasta el extremo de deponer también al mismo presidente Armendáriz, no obstante el gran partido con que contaba y el favor que se le suponía en la corte.
Rayaron tan alto el dolor y la cólera de aquel poderoso personaje al verse obligado a abandonar las casas reales, o palacio de justicia, en que hasta entonces se alojara con el boato de un bajá, que cayó enfermo y murió algún tiempo después, entre el clamoreo de sus numerosos parciales, que acusaban a don Juan Bautista Monzón de ser causante aborrecible de aquella pérdida irreparable para la madre patria.
La rabia de los Lopistas contra el visitador y sus amigos, fue, por la antedicha desgracia, llevada a indescriptible frenesí, y de los señores de la Audiencia sólo uno, el fiscal don Alonso de Orozco, se mostraba un tanto desapasionado, sosteniendo con don Juan Bautista, si no relaciones de cordial amistad, al menos de agradable cortesía.
Se ufanaban de ello los monzonistas, porque reputaban a don Alonso persona de gran iniciativa y trastienda, tan útil, por tanto, para amigo, como temible para adversario.
Ejercía, además, omnipotente influjo sobre su compañero el oidor Zorrilla, por manera que quien lograba tener propicio al fiscal, podía contar desde luego con la benevolencia de su amigo.
Quiso, empero, la fatalidad que perdiese Monzón en un momento la ventaja, que procuraba conservar con debida prudencia, de lograr se mantuviesen imparciales aquel hombre peligroso y el otro que era su dócil instrumento, y fue el caso del modo que vamos a referir en breves líneas.
Hallábase cierto día en su despacho, no poco preocupado en aquellos instantes, con las calumnias que se empleaban, según noticias fidedignas que había recibido, para denigrarle en España, cuando fue advertido de que la señora Orozco solicitaba urgentemente hablarle.
Introducida que fue a su presencia, vio a la dama, vestida de luto y bañada en lágrimas, precipitarse a sus pies pidiéndole justicia contra su marido, a quien acusaba de imperdonables agravios.
-Me veo aborrecida, sacrificada -gritaba retorciéndose las manos con desesperación-. El hombre a quien hice dueño de mi mano y de mi cuantiosa fortuna no se contenta con abandonarme, sino que hace pública su ciega idolatría por una mujer casada..., por una coqueta sin corazón, que sólo acepta el suyo por tener el gusto de despedazar el mío. Os pido amparo y remedio, señor visitador, y recurriré hasta el mismo rey si sois indiferente a mi desgracia, si os hallan sordo mis súplicas.
Don Juan Bautista trató en vano de tranquilizarla, ofreciéndole interponer los consejos de la amistad entre ella y su marido, pues tuvo al cabo que recurrir a un arbitrio supremo, empeñando la palabra solemne de amonestar seriamente a la mujer causante de sus celos, para que en lo sucesivo mirase mejor por la paz doméstica del fiscal y por la honra de su propio consorte.
Mediante tal promesa, la afligida señora de Orozco consintió en volver al domicilio conyugal, esperanzada un tanto de recobrar, si no el cariño de su esposo infiel, las consideraciones, al menos, que le eran debidas como legítima esposa y como dama de posición elevada.
Pero, ¿quién era la rival triunfadora que se había enseñoreado en poco tiempo del alma de don Alonso, causando ruidosos disturbios en su antes apacible matrimonio?
En el siguiente capítulo se la haremos conocer a nuestros benévolos lectores.
II
Entre los capitanes españoles residentes en Santa Fe de Bogotá, se contaba uno, cuyo nombre no necesitamos revelar, que estaba casado con cierta beldad célebre, nacida en las floridas márgenes del Genil, y llegada al apogeo de su desarrollo en las del indiano Funza. Llamábase Estrella, y jamás se la designaba en el pueblo sin anteponer la calificación de incomparable.
La incomparable Estrella, la incomparable capitana, eran las dos maneras de nombrarla, porque a la verdad nada podía encontrarse tan admirablemente bello como el cuerpo de aquella joven dama.
¿Correspondía a la hermosura exterior la del alma que dentro se abrigaba?
Estrella, en nuestro concepto, no era una persona positivamente mala, sino que tenía, como otras muchas mujeres, la desgracia de haberse quedado incompleta, acaso por falta de acertada educación. Viva de fantasía, vehemente de carácter, impresionable por temperamento, carecía, en cambio, de exactitud en el raciocinio, de fijeza en las ideas, de profundidad en los afectos.