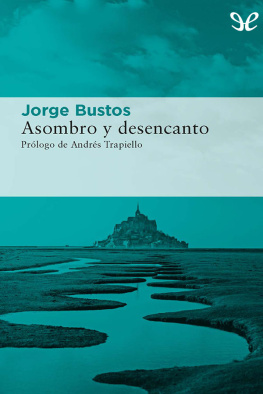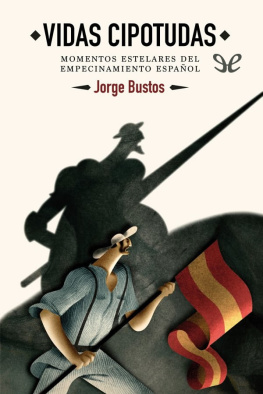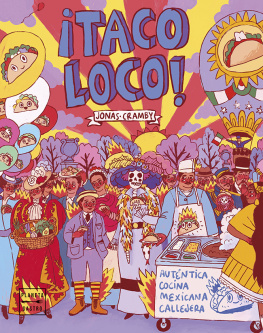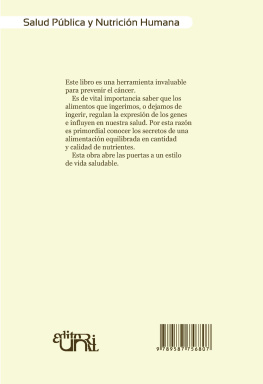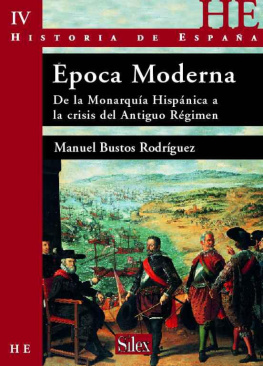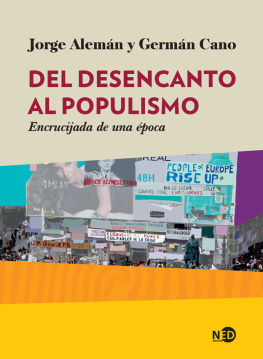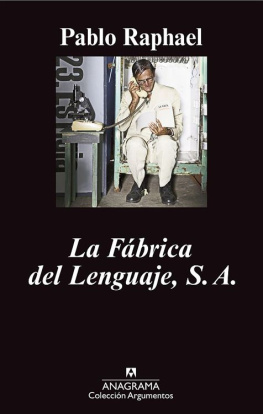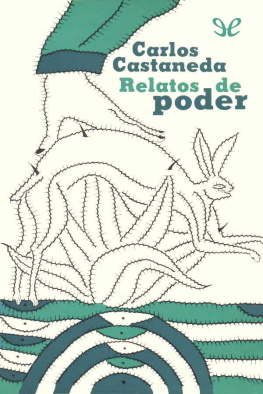Asombro y desencanto
Del gallo al cisne
Cuando en noviembre de 2015 los terroristas atentaron en París y regaron de muerte la sala Bataclan, una cadena de televisión con la que colaboro organizó inmediatamente una expedición a la capital doliente de Francia para retransmitir el programa desde allí. No dudé en apuntarme al viaje relámpago con otros compañeros de tertulia. Aterrizamos de noche, el programa duraría toda la mañana siguiente.
El propósito, en apariencia, no podía ser más ortodoxo: el periodismo debe acudir al núcleo caliente de la noticia. La experiencia, sin embargo, no pudo resultar más decepcionante. Echamos la mañana en una brasserie reconvertida en plató para la ocasión —con su oneroso despliegue de cámaras y focos—, ponderando el dolor de una sociedad herida, de un continente golpeado en su entraña más simbólica, de una civilización amenazada por el fanatismo y la barbarie. Pero no pisamos la calle. No pudimos hablar con nadie ni recorrer la escena de la tragedia ni palpar la conmoción de los vecinos. Fundamentalmente, no había tiempo. Y aun habiéndolo podido hacer, ¿qué se opina ante una masacre? Para llenar los largos minutos de tertulia había que extraer algún dato nuevo de las noticias que íbamos consultando a hurtadillas en el móvil. Periodistas desplazados a París informando a los telespectadores de España a través de noticias escritas en redacciones españolas.
Aquella frustrante paradoja me dio que pensar en el vuelo de regreso, donde por lo demás coincidí con todas las estrellas de todas las radios y televisiones de España, porque todas habían tenido la misma idea. No se trataba de criticar las carencias del tinglado mediático, con sus urgencias feroces y sus limitaciones evidentes. A un nivel más profundo, aquello había sido otra metáfora de la brecha creciente entre la realidad y su relato. Un síntoma más de la decadencia cognitiva en la que nos vamos sumiendo. La razón del desprestigio de la verdad y de la propagación del populismo es la misma razón por la que demasiado a menudo los medios de comunicación no logran acercar la realidad a la audiencia, sino precisamente ocultársela. No por mala voluntad, no por esos oscuros intereses que tanto entretienen a los demenciados quijotes digitales de izquierda y derecha. Lo que le ocurre al periodismo es que está perdiendo la conexión con la esencia lingüística del oficio. Y a esa pérdida contribuye decisivamente la demanda: el público tampoco se esfuerza por saber. No vaya a ser que le disguste lo que descubra.
Es así como nos estamos volviendo locos. Cada día que pasa la realidad nos ofende un poquito más. Y eso si estamos dispuestos a aceptar que existe la realidad. A cambio de vengarnos de la biología, la tecnología va encerrándonos en cámaras mal ventiladas que confundimos con vastos paraísos pavlovianos regidos por la ley del estímulo y la respuesta.
El personal, ciertamente, parece disfrutar de las condiciones de vida en el parque temático. Quizá el hombre nunca ha sido un animal excesivamente realista, más allá de contadas excepciones que provocaron la correspondiente ira de sus contemporáneos. A ninguno nos entusiasma que un sabio venga a recordarnos los límites de nuestra suficiencia, razón de que el sabio en cuestión suela terminar a dieta de cicuta, en lo alto de una cruz, reeducado en un campo o expuesto en un patíbulo digital. Estamos bastante orgullosos de los palos del sombrajo simbólico que nos cobija, y quien se atreva a derribarlos puede estar seguro de que no nos convertirá al descreimiento ni al empirismo: usaremos los materiales desechados para levantar rápidamente un tinglado nuevo y nos meteremos debajo como conejos aterrados y satisfechos. La historia de las ideologías consiste en esta arquitectura efímera del mismo modo que la historia del pensamiento consiste en su cíclica destrucción.
Vivimos en un ecosistema de pantallas que ha atrofiado los músculos de nuestra comprensión. Quien mira una pantalla puede aprender muchas cosas pero adopta una actitud pasiva, recibe imágenes y sonidos. Quien lee crea activamente significados en su imaginación, que así se robustece, desarrolla empatía, se pone en la piel de los demás. Don Quijote fue un empático desmedido: leyó tanto que acabó echándose a la calle a socorrer a quienes ni siquiera querían ser socorridos. La democracia liberal, con su refinado equilibrio de poderes y su respetuosa representación de la vida de los otros, fue inventada por hombres que leían, argumentaban y escribían; no está claro que sepan conservarla hombres que ven, sienten y comentan. Y entre estos hombres están, por desgracia, también los periodistas.
Para alguien formado en el periodismo impreso resulta tentador buscar consuelo en la vigencia última de las palabras. El poder secular de la lectura frente a la taimada hipnosis de las imágenes. Y sí, pienso que el periódico sigue siendo el último retén de la razón, entendida como la facultad de adecuar el lenguaje a los hechos en una correspondencia ajustada y compartida.
Hay momentos, sin embargo, en que uno ya no sabe qué pensar. No ya cuando lee los comentarios que deja el personal a pie de texto, o cuando incursiona en Twitter con yelmo y coraza, o cuando se debate entre la euforia y la melancolía al estudiar la evolución mensual de los contenidos de pago (es decir, del periodismo). Lo que en mis horas más fúnebres me pregunto es si la revolución que está en marcha no amenaza directa e irreversiblemente el cerebro de los hombres. Me pregunto si mengua la tolerancia a la frustración propia y a la diversidad ajena porque bajo el bombardeo del algoritmo la racionalidad, que siempre fue tímida en la especie sapiens, experimenta una regresión reptiliana a emociones primarias, al ruido, al color, a la forma, a lo mío, a lo tuyo. Me planteo la paradoja de que la tecnología nos esté tribalizando.
Numerosos colegas —esos a los que un día, supongo, les gustaría que los identificasen como «periodistas de raza»— aseguran que el mal que nos aflige no es otro que la inflación de la opinión. Siendo en el momento en que escribo el jefe de opinión del segundo periódico de mi país, el lector se maliciará que me dispongo a ensayar una encendida defensa del periodismo de opinión. Pero quizá estoy cansado hasta para eso. O quizá es que hasta Pla dio la razón a esos colegas del periodismo de raza cuando afirmó que, en vista de que describir es tan difícil, todo el mundo opina.
Como periodista de opinión, soy consciente de que mi trabajo consiste en generar certezas, en desbrozar la frondosa actualidad, en marcar rumbos reconocibles a mis lectores por entre la selva de la saturación informativa y desinformativa. Como escritor, en cambio, soy igualmente consciente de que la función de la literatura consiste precisamente en lo contrario: consiste en sembrar dudas. Cuanto más profundas y desasosegantes, mejor. Lo que constato ahora a mi alrededor, en este mundo que ya venía soltando baba y que parece definitivamente cretinizado por la pandemia de la covid, es que el personal cada vez está menos interesado en las dudas y cada vez lo está más en las creencias. En sus creencias. No solo eso: la distinción laica entre opinión y creencia se ha esfumado. La izquierda ya es tan religiosa en sus batallas identitarias como lo fue la derecha y como lo es la ultraderecha.
Quizá en este punto proceda una pequeña confesión. También yo fui joven, unilateral y sistemático: hombre de bandería. Me crie conservador, y con los años me he ido dando cuenta —con un asombro absoluto— de que ser conservador requería por entonces comulgar con el mismo tamaño de rueda de molino que hoy se exige tragar para ser progresista. Cuando se abraza alguna tímida autonomía del pensamiento y se pierde esa fe heredada y melosa, caliente como solo pueden calentarnos nuestros propios pedos, uno se hace liberal. Y cuando el conservador se vuelve liberal y vive en España, suele ocurrir que tiende a quedarse más o menos solo. No siendo el ser humano otra cosa que un troglodita que viste de Zara, uno sospecha que si una mínima prosperidad desapareciera tardaríamos aquí pocos días en reeditar las pintorescas atrocidades que tenemos acreditadas en el siglo XX, el XIX y parte del XVI.