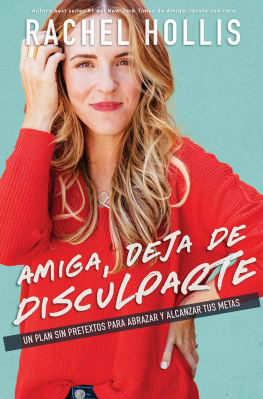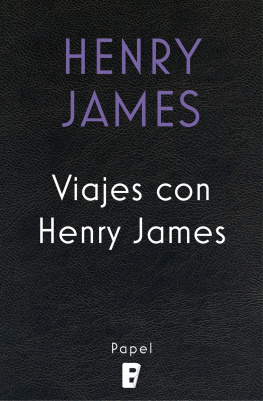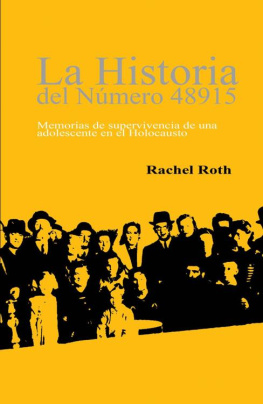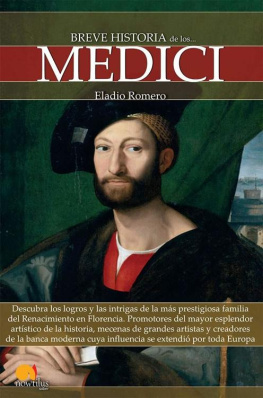Autorretrato con dinosaurios
P or la noche me despertaba con frecuencia el ruido procedente de la carretera y entonces permanecía despierta durante horas, incapaz de conciliar el sueño. El ruido, un extraño jolgorio tenebroso y ebrio, solía empezar mucho después de que cerraran los bares, si bien en las profundidades de la noche nunca sabía qué hora era con exactitud. Sencillamente, me despertaba el sonido de gruñidos y gritos sobrenaturales que no parecían pertenecer ni a la realidad ni a los sueños, sino a un ámbito intermedio. Tal vez se tratara de voces masculinas, tal vez femeninas, resultaba casi imposible adivinarlo. Aquel ruido procedía de una esfera no propiamente humana. Los monólogos, largos e imperfectos, de dicción clara y carentes de sentido a un tiempo, daban la impresión de nombrar algo imposible de especificar, parecían querer describir lo que sería indescriptible a la luz del día.
A menudo, aquellos gruñidos demoníacos duraban tanto rato que se antojaba imposible que procedieran de personas vivas paseando por la acera. Era el sonido de las almas perdidas, de criaturas primitivas aullando en las profundidades de la tierra. Sin embargo, nunca me levantaba para echar un vistazo; el ruido era tan irreal que no me sentía del todo despierta hasta que cesaba. Y entonces me quedaba tumbada, embargada por una sensación de inseguridad, como si el mundo fuera una atracción de feria enloquecida de la que mi cama pudiera desprenderse y salir despedida en cualquier instante. Los gruñidos, la oscuridad y la rotación indiferente de la tierra me permitían vislumbrar, aunque no comprender, retazos de espacio, de nada. Todo aquello duraba una hora, dos, o tres, no lo sabía. Las horas eran vacuas y estancas, repletas de información gris, despachadas una tras otra.
Y luego aparecía otro sonido, tenue al principio, una suerte de murmullo o zumbido constante e infatigable. Al cabo de un rato llenaba la habitación con su cadencia monótona. Era el ruido del tráfico. La gente iba en coche al trabajo. Más tarde, un dedo de luz macilenta se insinuaba entre las cortinas. Cuando era niña, la noche me parecía inmensa como un océano, profunda y estática. Remabas por ella hora tras hora, y a veces te perdías tanto en el tiempo y la oscuridad que creías que nunca llegarías a encontrar la mañana. Ahora no era más que un vacío que se llenaba de actividad humana como los vertederos se llenan de objetos desechados. Un espacio vacío en el que el mundo superpoblado extendía sus márgenes, su exceso.
Por aquel entonces vivíamos en Bristol, y nunca lograba desterrar de mi mente el pasado esclavista de la ciudad, si bien en el barrio de clase media de Clifton su brutalidad era ante todo semántica, apenas un atisbo entre las boutiques y las tiendas de sofás de Whiteladies Road y Blackboys Hill. Pese a ello, parecía empapar la mampostería, las baldosas. Había oído decir con frecuencia que las hermosas terrazas estilo rey Jorge de Clifton habían permanecido descuidadas durante muchos años y amenazadas de derribo, y que en aquel lugar numerosos estudiantes y artistas habían vivido encantados en condiciones rayanas en la miseria. Pero aquello formaba parte del pasado; en la actualidad, las residencias de los propietarios de esclavos habían recobrado su esplendor y resultaban inaccesibles, las calles aparecían flanqueadas por salones de belleza y coches caros, los jardines de fieltro verde de las escuelas privadas bullían de hijos de millonarios procedentes de China, Estados Unidos y Japón. Los agentes de la propiedad inmobiliaria de Clifton mostraban la altivez orgullosa de los cortesanos, mientras que la ciudad sofocada por la contaminación se extendía a sus pies, con su centro bombardeado, sus guetos, sus kilómetros y kilómetros de viviendas extrañas y empobrecidas, su ambiente incómodo entre el caos y una división meticulosa e inexorable.
Una parte de la dureza de aquel pasado imperial pervivía en las personas a las que veía y con las que conversaba a diario. Hombres, mujeres y niños consideraban intolerable este tipo de sensibilidad. Nada los fastidiaba más que la conciencia liberal, a menos que se denunciara una manifiesta injusticia. Esa actitud era el fundamento de su abierta intolerancia y del sentido del humor asociado a ella. No se trataba de personas frías ni antipáticas; al contrario. Pero su filosofía erigía un edificio de una asombrosa falta de delicadeza entre los esbeltos pórticos y columnas, entre los antiguos parques y pabellones, entre las rotondas secretas y los fastuosos e intrincados interiores que configuraban su hábitat. Era una filosofía compuesta de dos bloques primitivos: el principio de que todo el mundo debía preocuparse de lo que tenía y la convicción de que lo más importante eran las cosas buenas de la vida.
Aquella filosofía de miras tan estrechas precisaba de un Dios para cobrar textura…, y, de hecho, las iglesias de Clifton constituían un negocio muy próspero, tanto en la importación como en la exportación. A menudo me topaba con indicios de caridad cristiana que bien podrían haber salido de una novela victoriana, tan ajenos parecían al concepto de la democracia social, y por todas partes me asediaban anuncios del curso Alpha evangélico, que gracias a una iniciativa dirigida a quienes han perdido el rumbo en la vida, gozaban de gran popularidad en Clifton. Aquellos anuncios adquirían un formato algo sorprendente. Un día pasé delante de uno y me vi impelida a detenerme y examinarlo con más atención. Era la fotografía de un hombre vestido de escalador, de pie bajo el sol en la cima de una montaña. Me sorprendió y casi ofendió el pie, en el que se leía: «¿Acaso hay algo más en la vida?». Yo no sabía a ciencia cierta si había algo más ni si debía haber algo más. Pero aun así me lo planteaba. Aquella frase surtió un profundo efecto en mí, si bien no el que perseguía el anuncio. Cada vez que pensaba en ella me sentía arrastrada hacia el umbral de una revelación, un descubrimiento tan inmenso que resultaba difícil abarcar toda su extensión.
Abajo, en la ciudad, el río turgente serpentea entre las orillas grises de lodo. El cañón del río Avon se alza escarpado a ambos lados, surcado por una calle muy concurrida. El rugido del tráfico resuena a lo largo de toda la brecha, subiendo y girando como un vórtice. Hace mucho tiempo aquí vivían mamuts, osos y extraños dinosaurios nadadores de pico puntiagudo y ojos muy juntos. En las proximidades del cañón se ve una pancarta con dibujos de aquellas criaturas, así como una línea temporal recta como una regla. Recorre el paleolítico, el neolítico y el jurásico, varias eras glaciales pintadas de azul. Al final aparece el muñón de la humanidad, más pequeño que una punta de flecha en la larga vara del tiempo. Nadie sabe hacia dónde se dirige. La línea se detiene: el futuro está vacío.
Cada día salgo de casa a la misma hora para llevar a mis hijas a la escuela. Tienen cinco y seis años. Ambas llevan uniforme azul marino, así como una cartera escolar de nailon del mismo color. Esos objetos las identifican, al igual que en sus cuentos los romanos se identifican por sus togas, y los victorianos, por sus polisones y sus chisteras. Son niñas modernas; pertenecen a su momento histórico, que las aúpa en su inmensa ola impersonal. De vez en cuando confeccionan una toga con una sábana o se disfrazan con el atuendo arrugado de india norteamericana que yace con los demás disfraces en el baúl de su habitación. A la luz mortecina de un invierno inglés en una ciudad de provincias inglesa, las formas de otras épocas se insinúan con vaguedad, como montañas en la niebla. Pero nada de eso entorpece el paso de la flecha, que avanza implacable hacia el vacío infinitamente repetitivo. Van a la escuela y vuelven; van y vuelven, van y vuelven. Les gusta hacerlo, si bien conservan cierta neutralidad, como si les hubieran prometido una explicación y estuviesen esperándola pacientemente.