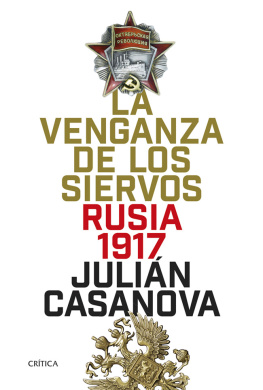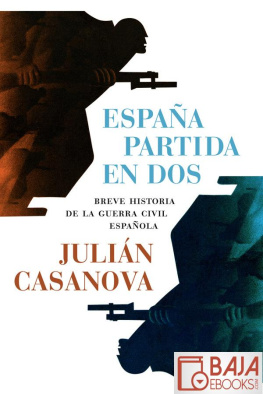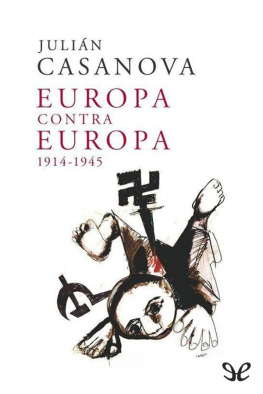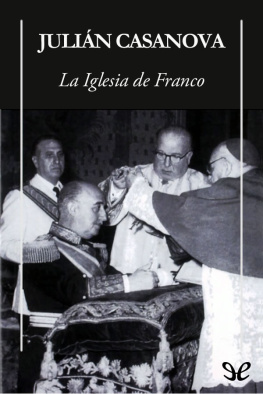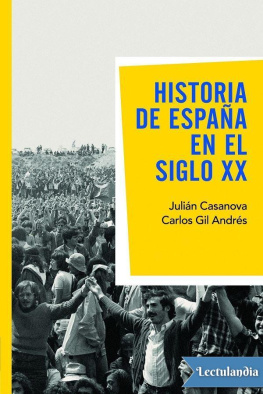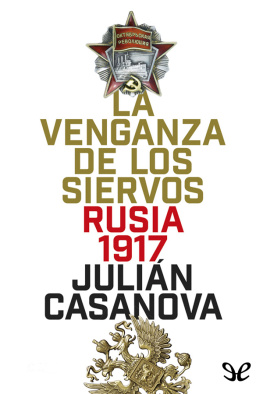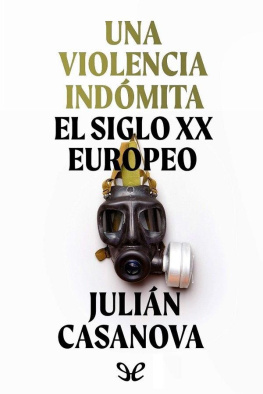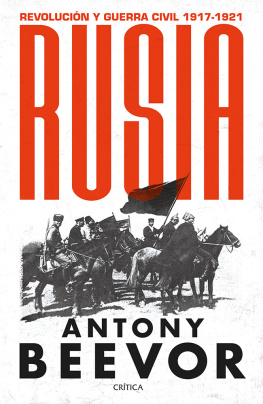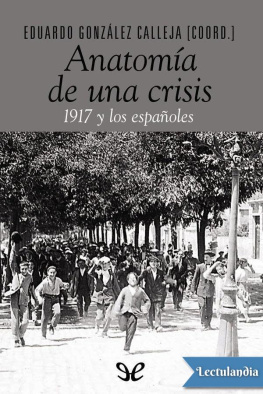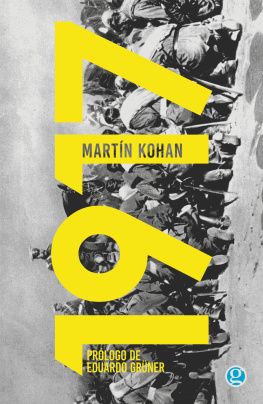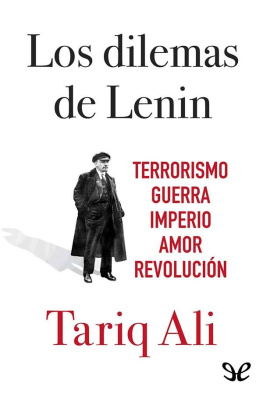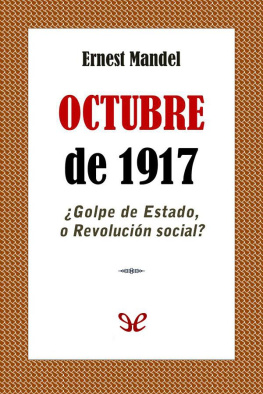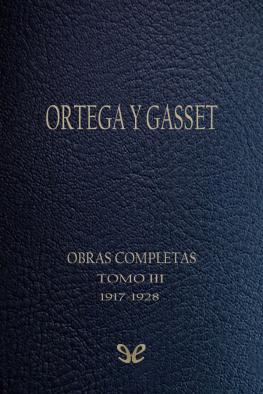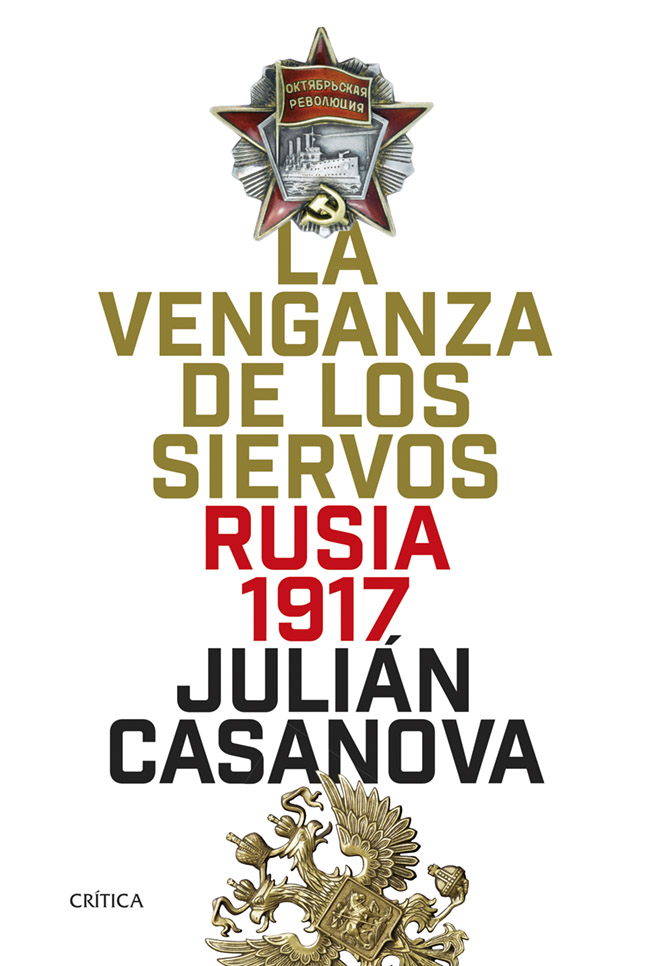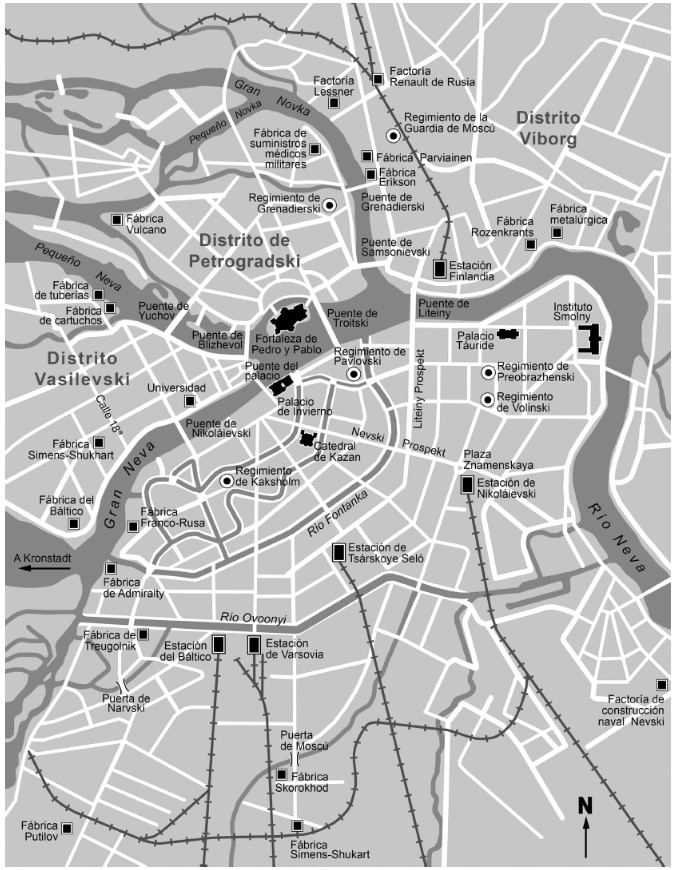1. Petrogrado, 1917
2. La Rusia europea
3. URSS. 1923
Introducción
Un caleidoscopio de revoluciones
No hay explicaciones simples para los grandes acontecimientos, y lo ocurrido en Rusia en 1917 pertenece a esa categoría, con un enorme impacto en todas las esferas de la vida de sus ciudadanos. Ningún aspecto de su sociedad, economía, política o cultura quedó intacto. La dinastía Románov desapareció de la noche a la mañana. Unos meses después, los bolcheviques tomaron el poder, en el cambio más súbito y amenazante que conoció la historia del siglo XX , y ahí reside la relevancia de esa doble revolución, de febrero y de octubre de 1917, que sucesivamente derribó al régimen zarista y al Gobierno Provisional de Aleksandr Kérenski.
En uno de los países más grandes del mundo, el poder pasó en un período muy corto de tiempo, en menos de un año, de una autocracia tradicional, que hundía sus raíces en el medievo, a los revolucionarios marxistas. El capitalismo y el mercado desaparecieron e instituciones básicas e históricas como la familia o la religión sufrieron una profunda transformación.
El Estado que salió de la revolución bolchevique, y de su triunfo en la guerra civil posterior, desafió a aquel mundo dominado por los imperios occidentales, al capitalismo y, muy pronto, también al otro nuevo actor, al fascismo. Inspiró a movimientos comunistas y a otras grandes revoluciones como la china y tuvo, tras la Segunda Guerra Mundial, una notable influencia en los movimientos anticoloniales y en el diseño y construcción del mundo de la Guerra Fría. Como apunta Christopher Read, uno de los historiadores más cualificados sobre aquellos acontecimientos, «no hay revolución que merezca mejor ese nombre».
Las revoluciones son acontecimientos extraordinarios, con un impacto notable en la historia de las naciones y en el escenario internacional. Aunque el término «revolución» se usa constantemente, se hace de forma ambigua e imprecisa. En historia aparece indistintamente frente a revuelta o rebelión y casi siempre implica una ruptura con el pasado, un cambio de las relaciones entre la gente y sus modos de vida. Eso es lo que ya percibió el duque de Liancourt cuando en la mañana del 14 de julio de 1789, con la multitud en las calles gritando «a la Bastilla, a la Bastilla», respondió a la pregunta de Luis XVI, «¿es una revuelta?», con la famosa sentencia: «No, Señor, es una revolución».
Esa confusión en torno al concepto se debe en parte al enorme peso simbólico que las revoluciones han llegado a poseer en el mundo contemporáneo. Desde la explicación de Karl Marx en el siglo XIX , centrada en las contradicciones estructurales objetivas de los procesos sociales, hasta quienes las han considerado como meros episodios de violencia, el tema ha dado lugar a interpretaciones para todos los gustos.
Theda Skocpol, autora de un estudio ya clásico de historia comparada de las tres «grandes» revoluciones en Francia, Rusia y China, las definió como «transformaciones rápidas y fundamentales de la estructura de clases y del Estado en una sociedad», acompañadas, y en parte ayudadas, por revueltas y movimientos sociales desde abajo.
En su definición, cuestionada y modificada por acontecimientos y enfoques posteriores, intervenían dos elementos decisivos. En primer lugar, la transformación tenía que ser social y política: al cambio político, súbito y violento, debían acompañarle, en un corto o muy corto período de tiempo, transformaciones sociales profundas, la inversión sustancial de la situación anterior. Y era eso justamente lo que las diferenciaba de los golpes de Estado, de las revueltas palaciegas o de las rebeliones que no modificaban las bases sociales del poder político. En segundo lugar, las revoluciones sociales debían incluir algo más que una renovación planeada por una elite desde arriba; la lucha de clases, la insurrección popular, ocupaban de esa forma un espacio primordial en el cambio.