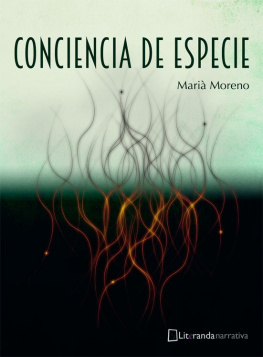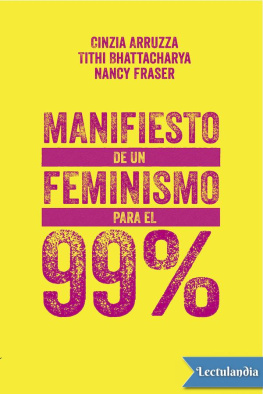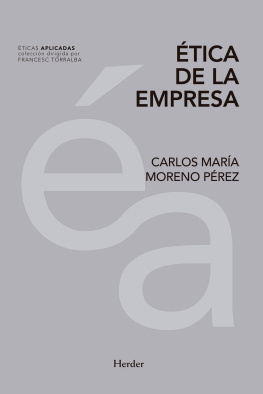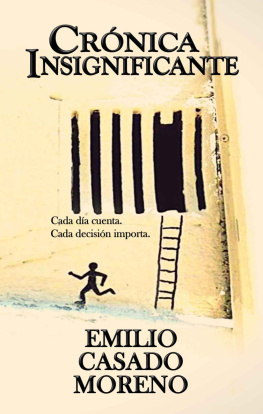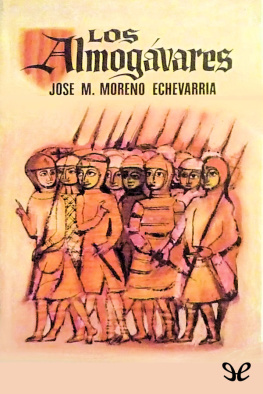María Moreno nació en Buenos Aires en 1947. Periodista, narradora y crítica cultural, sus textos circulan y se publican en todos los países de habla hispana. En 2002 obtuvo la prestigiosa beca Guggenheim. Ha escrito la novela El affair Skeffington (1992), la no-ficción El petiso orejudo (1994) y el prólogo y la selección de artículos de Enrique Raab. Periodismo todoterreno (2015). Sus ya célebres crónicas, ensayos y entrevistas han sido recopiladas en A tontas y a locas (2001), El fin del sexo y otras mentiras (2002), Vida de vivos (2005), Banco a la sombra (2011), La comuna de Buenos Aires. Relatos al pie del 2001 (2011), Teoría de la noche (2011) y Subrayados. Leer hasta que la muerte nos separe (2013). A fines de 2016 publicó el consagratorio Black out, ganador del Premio de la Crítica de la Feria del Libro de Buenos Aires y señalado como uno de los diez libros que marcaron 2016 según The New York Times, y en 2018, Oración. Carta a Vicki y otras elegías políticas. Precursora de las lecturas de género en la Argentina desde el periodismo, fue la curadora de la muestra Células Madre. La prensa feminista en los primeros años de la democracia en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti.
Un cuaderno
Escribí estos artículos a lo largo de casi cuarenta años. Los saltos de registro, a veces abismales, se explican en parte por las licencias permitidas por los espacios en los que fueron publicados: Página/12, La Caja, Babel y Fin de Siglo. Aunque no son documentos —suelo escribir saqueando y modificando mis propios archivos—, los retoqué poco y nada a pesar del escándalo que me provoca hoy, por ejemplo, descubrir la soltura con que insistía en escribir «La Mujer», aunque lo hiciera con menos intención esencialista que la de macular el lugar común psicoanalítico «La Mujer no existe». A finales de los años ochenta y noventa yo me intoxicaba con las importaciones teóricas de las feministas de la nueva izquierda que releían en la estructura de la familia en el capitalismo la sevicia del trabajo invisible, de las estructuralistas de la diferencia que inventaban un Freud a su favor y de las marxistas contra el ascetismo rojo. No leía, volaba. Sin tiempo para dejar en suspenso el pensamiento a fin de ponerlo a prueba —las fechas de entrega eran una coartada—, al escribir, concluía. Es decir, escribía animada por lo que iba aprendiendo, relacionando o imaginando que inventaba, sola y exaltada. Porque no recuerdo que supiera quiénes me leían, a quiénes me dirigía. Era como si gozara de un regalo infinito: la posibilidad de dejar aquí y allá, escondidas en ciertos diarios y revistas, las hojas de unos cuadernos de aprendizaje dedicados a unas lectoras futuras. A veces, mientras los redactaba, terminaba pensando por un segundo que eran provocadores, zumbones, luego… me olvidaba. No importaba que nadie me contestara; en ocasiones me llegaban comentarios de Diana Bellessi, Mirta Rosenberg, pocas más. Con Laura Klein hicimos un único número de una revista llamada Mujeres en Movimiento, fruto de epifanías radiantes y un encuentro entre vehemencias políticas que aún continúa.
En las siguientes décadas los espacios académicos dedicados a los estudios de género me permitieron imaginar diálogos posibles que, sin embargo, permanecieron tácitos, flujos de simpatía a distancia, encuentros en congresos de los que participaba sintiéndome sapo de otro pozo. Publicar hoy estos artículos significa romper el silencio de las críticas, a menudo benévolas, que me han ubicado como testimonio de la crónica latinoamericana o el giro autobiográfico en la literatura argentina omitiendo un interés que considero todavía el más constante a lo largo de mi vida. La precisión de las fechas de los más coyunturales puede explicarse como un subrayado de lo que le importó entre 2016 y 2018 a un feminismo renovado y proteico, nucleado alrededor de las consignas del Ni una menos, al que creo contestarle desde mi acotada experiencia y dentro de mi generación.
El bueno de Nicolás Rosa, y a modo de elogio, solía decirme «¡Pero María, vos no sos feminista!».
EL CUENTO DE NUNCA ACABAR
El mirón tiene quien le escriba
Por los años cuarenta un coleccionista de libros, tras cuya firma se ocultaba un vulgar degenerado, encargó a Henry Miller cuentos porno a cambio de cien dólares mensuales. La consigna era «suprimir la poesía». Henry Miller, un hombre cuya consigna era beber frío y orinar caliente, solo parecía capaz de concebir una poesía donde las mujeres se rompieran la pelvis para que el médico les metiera un dedo de goma adentro hasta frotarles la hendidura de la epiglotis, que agitaran los labios de sus vaginas como un colibrí o fumaran con ellas un cigarrillo y fueran capaces de lanzar un chorro de orina que sonara como la caída de las cataratas del Niágara (un chorro verdaderamente fraterno). Todo un poeta del tres al hilo textual y eyacular; pero más interesado en la inversión a largo plazo de remozar totalmente la literatura norteamericana con su esperma realista que en plata contante y sonante, le pasó el trabajo a su amiga Anaïs Nin. Ella sabía que la retórica era simple: botitas de veintidós botones, correajes tumescentes, lencería negra, ausencia de sentimentalismo, y sobre todo grandes vergas hábiles para abrirse paso en jugosas vaginas bien dispuestas y múltiples. Lo hizo regular, con algunas caídas poéticas. Desde ese entonces Anaïs Nin, la escritora con vocación de servicio para satisfacer la erótica masculina, quedó ¿paradójicamente? consagrada como la escritora erótica femenina por excelencia. Sin embargo, ella, que convertía divertidamente en dólares su obediencia ciega al deseo macho, terminó enviando al coleccionista una carta de queja que decía entre otras cosas: «El sexo no prospera en medio de la monotonía. Sin sentimientos, sin invenciones, sin el estado de ánimo apropiado, no hay sorpresas en la cama. El sexo debe mezclarse con lágrimas, risas, palabras, promesas, escenas, celos, envidia, todas las variedades del miedo, viajes al extranjero, caras nuevas, novelas, relatos, sueños, fantasías, música, danza, opio, vino». De este modo, Anaïs Nin hacía el primer borrador —al menos uno de los más conocidos del siglo XX— de un manual de instrucciones para el Ars Amandi y también, aunque nadie recogió el guante, para una hipótesis: cuando las mujeres muestran estos escrúpulos, ¿están diciendo con franqueza lo que necesitan o existe en la mayoría de ellas un goce pedagógico? Al escribirle a su coleccionista «El sexo pierde su poder y su magia cuando se hace explícito, mecánico, exagerado; cuando se convierte en una obsesión maquinal se vuelve aburrido. Usted nos ha enseñado mejor que nadie que yo conozca cuán equivocado resulta no mezclarlo con la emoción, el hambre, el deseo, la concupiscencia, las fantasías, los caprichos, los lazos personales y las relaciones más profundas que cambian su color, sabor, ritmos, intensidades», ¿no estaba excitándolo con sustancias más poderosas que el relato de cuadros eróticos como son el desafío y la provocación?
Claro que si uno se atiene a la voluntad de la autora y a través de su grito de esclava liberta, Anaïs Nin no solo criticaba la pornografía sino, al parecer, la sexualidad masculina misma. Si bien no era la primera vez que las mujeres trataban de definir su diferencia, fue Nin una de las que más se empeñó en promover, en el terreno de la literatura, una mística de su propio sexo sexuado. Mística que, como todas las de liberación, arrastra en su mismo gesto de ruptura algunos aspectos no tan tirabombas.