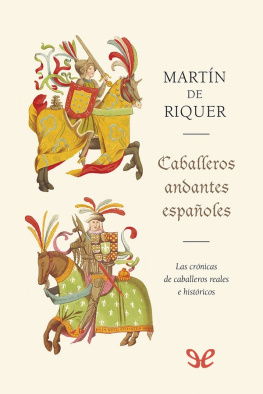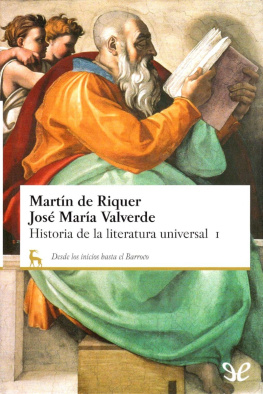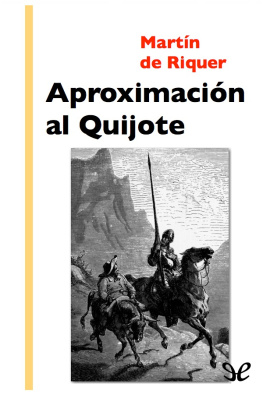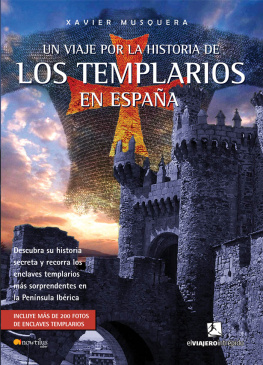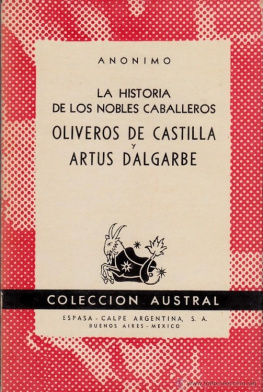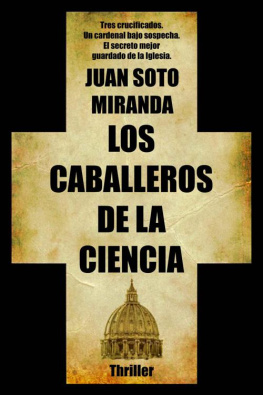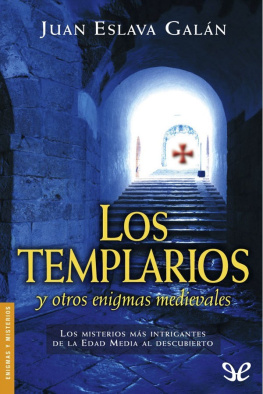Somos muchos los que, cuando en nuestra juventud leímos el maravilloso libro de J. Huizinga El otoño de la Edad Media, vimos cómo se abría ante nuestros ojos un mundo brillante y fastuoso que alucinaba por su colorido, su gesto y su señorial gallardía, envenenado por la literatura y empeñado en mantener unas formas de vida de un pasado que, por serlo, parecía más bello. Pero el mundo tan sagazmente retratado por Huizinga se basa en documentos, en crónicas y en datos, procedentes la mayor parte de Francia, de Borgoña y de Flandes, y son tan escasas las referencias a los hombres y las cosas de España en el libro del historiador holandés que era lícito concluir que aquellas tan típicas características del otoño medieval se daban en nuestras tierras con un perfil más inseguro o con una intensidad mucho menor. No obstante, así que nos asomábamos a algunas de nuestras crónicas, como la de Juan II de Castilla, o recordábamos el Passo Honroso, de Suero de Quiñones, o leíamos las magníficas páginas de El victorial, de Gutierre Díez de Games, el mundo caballeresco español del siglo XV adquiría consistencia y emergía perfectamente vinculado a unos ideales y a unas costumbres generales en la Europa occidental. En gran parte está todavía por hacer el estudio del «Otoño de la Edad Media española», tarea necesaria desde muy diversos puntos de vista. En primer lugar se trata de una realidad social, tan social y tan realidad como pueden serlo los salarios de los albañiles medievales o las quiebras de las bancas a finales del siglo XIV. Porque es perfectamente lícito y digno de todo encomio trabajar sobre la problemática que presentan albañiles y banqueros, y en este sentido admiramos los avances que ha hecho nuestra ciencia histórica en estos últimos años. Pero se suele olvidar, o no se advierte, que en este mismo mundo de obreros y de financieros existen otros hombres, tal vez eco de ideales de un tiempo pasado, tal vez aventureros o soñadores, que gozan de la admiración de sus contemporáneos y que, con gesto orgulloso y viril, quieren mantener a todo trance unos principios que les otorgan una superioridad ante el resto de los humanos, superioridad que raramente se ve discutida. En el siglo XV español, con el albañil y el banquero convive el caballero andante, y precisamente porque a muchos parece todavía que el caballero andante es un ser puramente literario y sólo existente en las páginas de los libros de caballerías —de ello tiene una buena parte de culpa Miguel de Cervantes—, creo que vale la pena bosquejar algunos aspectos de este tipo humano para convencernos de que también se integra en una realidad social.
Pero este libro (que se limita al siglo XV) no tiene pretensiones históricas sino que intenta desbrozar un camino que tal vez hará comprender mejor algún aspecto de la literatura en los últimos momentos de la Edad Media. Sobre la novela de aventuras medieval, la que tiene por héroe al «caballero», pesa la acusación de irrealidad, idealismo, fabulosidad, inverosimilitud, etc., en la opinión de aquellos que quieren que, a todo trance, la literatura sea un reflejo de la realidad, un documento (si puede ser con «mensaje» aún mejor) y la obra de autores que son «fieles a sí mismos», vago concepto que jamás he logrado entender. Los entusiastas del Amadís de Gaula —bastaría citar a Carlos V, a Santa Teresa de Jesús, a San Ignacio de Loyola, a Lope de Vega y, sin duda alguna, a Miguel de Cervantes— no eran unos estúpidos, aunque así lo creyeran los pensadores y autores graves, más o menos erasmistas, de su tiempo. Que el Lazarillo de Tormes sea una novelita estupenda no se debe exclusivamente a su realismo ni a que su antihéroe sea todo lo contrario del héroe Amadís.
En todo este problema creo que se impone hacer una distinción que precisa de un punto de vista no exclusivamente castellano sino europeo. El Amadís de Gaula, a pesar de su evidente originalidad, se sitúa en una clara línea artística que podemos seguir desde las novelas artúricas en verso de Chrétien de Troyes y que encontró su más amplia y resonante expresión en el larguísimo Lancelot en prosa francés, llamado «la Vulgata». Esta línea se caracteriza, si queremos sintetizar sin duda alguna precipitadamente, por la presencia de elementos maravillosos (dragones, endriagos, serpientes, enanos y gigantes desmesurados, edificios construidos por arte de magia, exageradísima fuerza física de los caballeros, ambiente de misterio, etc.) y por situar la acción en tierras lejanas y exóticas y en un remotísimo pasado. Pero otra gran novela del siglo XV, el Tirant lo Blanc, «el mejor libro del mundo» según Cervantes, carece de elementos maravillosos, tiene un protagonista muy fuerte y muy valiente, aunque siempre dentro de una medida humana, transcurre en tierras conocidas y perfectamente localizables, en tiempo próximo y ambiente inmediato y los nombres de muchos de los personajes de la ficción corresponden a nombres de personas reales que vivieron en el siglo XV en Valencia, Inglaterra, Francia, Italia y el Imperio bizantino.
En principio, y sólo desde un punto de vista metodológico, nos será útil llamar «libros de caballerías» a las narraciones al estilo del Amadís de Gaula y «novelas caballerescas» a las que reúnen las características que tan rápidamente he señalado en el Tirant lo Blanc.
Hay, en francés, un buen número de novelas caballerescas del tipo del Tirant lo Blanc o de la también catalana Curial e Güelfa, aunque aquéllas muy inferiores en cuanto a su valor literario. Recordemos solamente el Jehan de Saintré, de Antoine de la Sale, y el anónimo Roman de Jehan de Paris. Son ambas auténticas novelas, o sea narraciones inventadas; pero sus protagonistas actúan de acuerdo con la realidad de su siglo, el XV, y sus autores trasladan a sus páginas personajes y cortes que conocían. Ahora bien, estas novelas ofrecen muy poca diferencia respecto a otros libros franceses que relatan las históricas aventuras y proezas de auténticos caballeros, y son crónicas particulares de grandes militares contemporáneos, como, por ejemplo, el Livre des faits du bon messire Jean le Maingre, dit Bouciquaut o el Livre des faits de Jacques de Lalaing. Para que el lector comprenda adónde voy a parar, puedo asegurarle que si una persona que desconoce la historia de Francia del siglo XV lee el Jehan de Saintré y el Livre des faits de Jacques de Lalaing puede llegar a diversas conclusiones erróneas: o bien creer que ambos libros son narraciones inventadas (el de Lalaing es rigurosamente histórico), o que los dos son históricos (el de Jehan de Saintré es pura invención); o bien puede sospechar que las aventuras de Jacques de Lalaing son mera novela y las de Jehan de Saintré una veraz crónica.
Lo que en verdad ocurre es que la novela caballeresca —Jehan de Saintré, Jehan de Paris, Curial, Tirant— refleja una auténtica realidad social, sin desfigurarla ni exagerarla, y que las crónicas particulares del siglo XV —libros de Boucicot, de Lalaing, El victorial— narran los hechos históricos que llevaron a término caballeros que luego fueron modelos vivos para novelistas. Pero estos caballeros reales e históricos estaban, a su vez, intoxicados de literatura y actuaban de acuerdo con lo que habían leído en los libros de caballerías. Es un círculo vicioso que nos lleva a una especie de proceso de ósmosis que nada tiene de particular. En nuestro tiempo mismo existen actitudes y modas que la sociedad ha tomado del cine, el cual, a su vez, refleja actitudes y modas de la sociedad.
Creo que con estas consideraciones queda bien clara la finalidad de este libro, que puede tener como punto de partida corroborar un conocido pasaje del capítulo XLIX de la primera parte del Quijote, cuando, indignado el hidalgo manchego porque el discreto canónigo toledano ha intentado convencerle de que «no ha habido caballeros andantes en el mundo», le replica con un bien argumentado discurso dividido en dos partes intencionadamente distintas: en la primera, don Quijote defiende, como otras muchas veces, a Amadís, a Fierabrás, a Tristán, a Lanzarote, a Roldán, etc.; y en la segunda expone lo siguiente:
Página siguiente