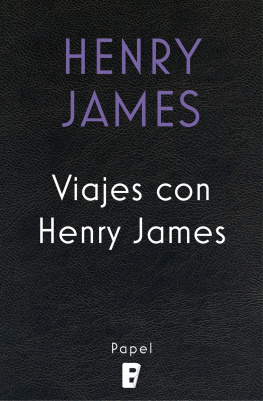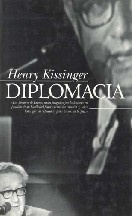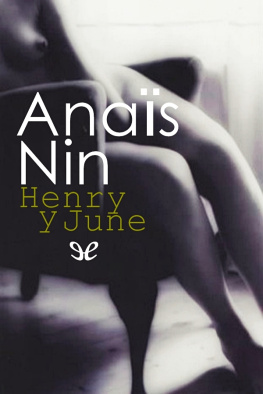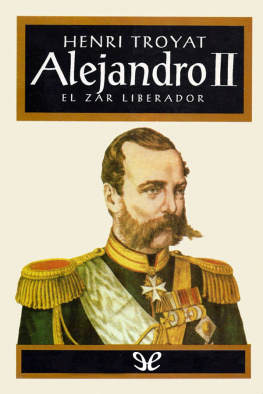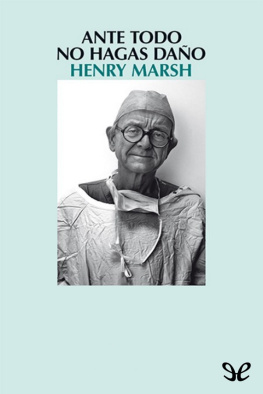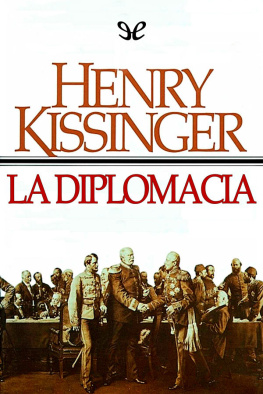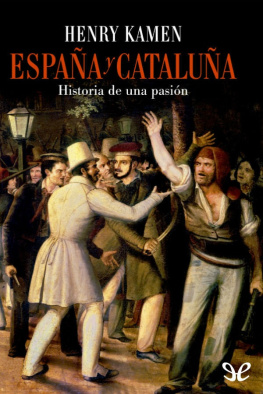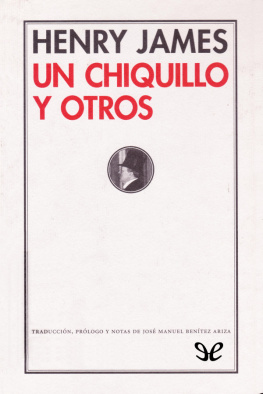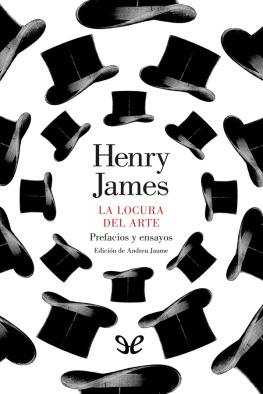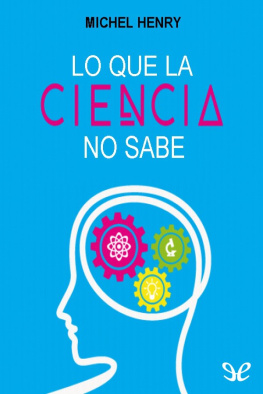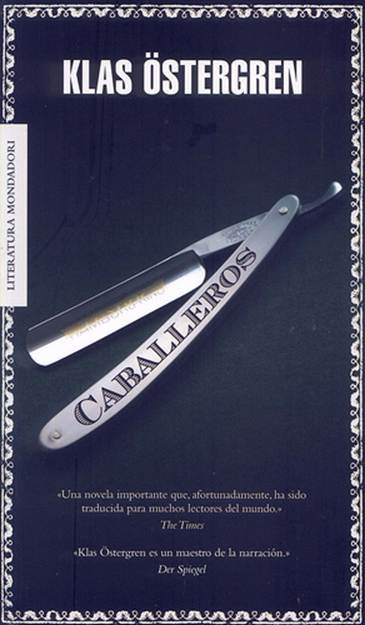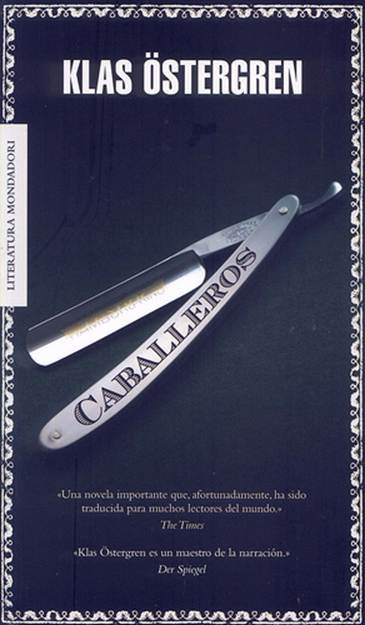
Estocolmo, otoño de 1978
Probablemente sea una apacible lluvia de primavera lo que se oye caer sobre Estocolmo en este momento, en el Año Internacional del Niño, en el año de las elecciones de 1979. No veo nada de eso y tampoco pienso ir a echar un vistazo. Las cortinas y los visillos están fuertemente cerrados contra las ventanas que dan a la calle Horn y este piso se siente, cuando menos, lúgubre. No he visto la luz desde hace muchos días, y fuera seguramente todo el Estocolmo de los años setenta vibra con la exaltación de la primavera, que a mí me trae por completo sin cuidado.
Este imponente apartamento es como un museo de algún tipo de viejo esplendor, de antiguos ideales, de caballerosidad desaparecida, quizá. La biblioteca es silenciosa y está impregnada de humo, los pasillos del servicio con oscuros aparadores y altos armarios son terroríficos, la cocina está muy sucia, en los dormitorios las camas están sin hacer, en el gran salón hace frío; a ambos lados de la chimenea -donde pasamos tantas horas sentados en las butacas de estilo Chippendale, con nuestros ponches de vino caliente, entreteniéndonos unos a otros con singulares anécdotas- hay una pareja de figuras elaboradas en Fábricas Gustafsberg a finales del siglo pasado. Las piezas son de medio metro de alto y la porcelana parece del mismo mármol que el que imitan. Una representa la Verdad, y adopta la forma de un musculoso hombre sin un solo pelo en todo el cuerpo, con unas exquisitas facciones esculpidas que, sin embargo, no son capaces de esconder algo indefinido, huidizo en la mirada. La otra figura representa, en consecuencia, la Mentira, un bufón apoyado descuidadamente contra una barrica de vino, sosteniendo un instrumento de cuerda y probablemente relatando con vitalista desenfado alguna escabrosa historia de pastores.
No es difícil sacar ciertas conclusiones acerca de los dos hombres que hasta hace muy poco ocupaban este apartamento. Lo abandonaron de forma precipitada, como alertados ante una sirena de bombardeo aéreo. Permanecía todo intacto; por lo demás, toda aquella casa museo estaba llena de aquellos extraños objetos, vestigios de tiempos desaparecidos. Y mis pensamientos se dirigen inevitablemente hacia el pasado.
Repulsivo, eso es lo que parezco. Bajo esta ridícula gorra de tweed, mi cabeza afeitada y maltrecha está recuperando lentamente su aspecto y proporciones de antaño. En la medida en que eso sea posible. Ya he envejecido a una velocidad sorprendente durante este Año Internacional del Niño y de las elecciones suecas de 1979. Me han salido más arrugas y tengo una especie de espasmos, de tics, bajo los ojos. Eso confiere a mi cara cierta dureza, aunque no es un rasgo totalmente desfavorecedor. Con apenas veinticinco años estoy envejeciendo como un Dorian Gray. No creí que fuera posible quemarse y marchitarse tan brutalmente en la oscuridad conservadora y antigua que siempre se ha cernido como una posibilidad aterradora sobre este apartamento. Haciendo acopio de mis últimas fuerzas, en cualquier momento puedo despejar la barricada de la puerta del recibidor -he arrastrado hasta allí un armario enorme de caoba maciza para sentirme seguro- y marcharme de aquí. Pero no lo hago. No hay vuelta atrás. Creo que he perdido la razón con todo este asunto.
Tengo una herida en la cabeza y al enemigo en mi garganta. Todo el mundo tiene un pequeño enemigo, pero yo comparto el mío con mis amigos, y mis amigos han desaparecido. Nunca me indicaron quién era el enemigo y no sé cómo es, ni si es él, ella o ello. Solo puedo adivinarlo. Probablemente esto no va a tratar tanto del retrato de un enemigo, una descripción del mal, como de un retrato de mis amigos, una descripción del bien y sus posibilidades. Será un relato oscuro, porque, me inclino a creer, el bien solo tiene imposibilidades. Tenemos que dejarnos llevar por la desesperación, al menos de vez en cuando. Si uno ha sido expuesto al ultraje y a una seria agresión y casi ha perdido la vida a causa de ello, es al menos disculpable.
Teniendo en cuenta mi condición física -mi cabeza no puede ser expuesta a un exceso de estrés y presiones, según la recomendación de los médicos después del tratamiento- y los tiempos que corren, cada vez más insoportables, debo ponerme manos a la obra de inmediato. Pienso erigir un templo, un monumento a los hermanos Morgan. Es lo menos que puedo hacer por ellos, dondequiera que se encuentren.
Ya era un poco fuerte estar plantado ante un espejo del Club Atlético Europa, en Hornstull, Estocolmo, una tarde de otoño de 1978, silbando desenfadadamente un solo al son de una canción de éxito que sonaba en el ruidoso gramófono de plástico y, al mismo tiempo, haciéndose concienzudamente el difícil nudo de corbata duque de Windsor; pero después, a punto de salir por la puerta, gritar a pleno pulmón «Adiós, chicas» era ya pasarse absolutamente de la raya.
Se hizo el silencio. Solo se rió Juan, y Willis, claro. Juan no era su verdadero nombre, pero tenía una camiseta de baloncesto con un 7 amarillo muy grande y, como era yugoslavo y parecía español, le llamaban Juan. Se reía de casi todo, no porque fuera especialmente adulador sino porque para sus oscuros ojos había mucho de lo que reírse en este país. Willis tenía un sentido del humor afín. Se quedó allí plantado riéndose en su despacho; había sido el jefe del Club Atlético Europa desde que se fundó y conocía a aquel hombre que se había pasado de la raya.
Pero todos los demás en el Europa se tomaron aquello bastante mal. Un forastero los había llamado «chicas» y aquello era un golpe bajo, no comme il faut. Fue especialmente duro para Gringo. En los últimos años había sido el rey sin corona del Europa y había podido reinar relativamente tranquilo y sin ser molestado. Nadie se había atrevido a plantarle cara. Salvo aquella tarde, cuando el forastero le propinó una buena paliza. Habían decidido subir al ring, más que nada para pasar el rato, pensando que la cosa no llegaría a tres asaltos. Gringo, con tranquilidad, fue sacando sus famosos ganchos de derecha que en un tiempo le habían servido para ganar los campeonatos nacionales, a lo que el forastero había respondido con un boxeo poco ortodoxo: lleno de fantasía, variado, como salido de una cuarta dimensión en la que nadie antes había pensado. Hasta que Gringo se vio obligado a abandonar el ring alegando que el contrario tenía un espantoso mal aliento. Había como un aroma de ajo flotando alrededor del forastero, así que Gringo no podía acercarse para atacar con sus conocidos y mortales ganchos de derecha. ¡Gringo se ablandaba por un poco de ajo! La gente se moría de risa.
Solo fue una excusa, todo el mundo lo vio, porque Gringo lo estaba pasando mal ya desde el segundo asalto. Las puntuaciones estaban anotadas, y Gringo estaba sentado en el banco bajo las perchas y, pese a la ducha y a la gran cantidad de agua fría, parecía bastante magullado. Tenía los pómulos rojos e hinchados y se había desvendado los puños con un dolor mal disimulado. No dijo nada, por una vez. Gringo estaba callado, pero se iba a resarcir, todos lo sabían. Gringo maquinaba la revancha.
– ¿Quién coño era ese? -preguntó uno de los jóvenes, un peso pluma que había permanecido pegado a las cuerdas mientras un forastero sin entrenamiento y que parecía haber nacido para boxear estaba apalizando a Gringo.
– Ese -dijo Willis cuando salió del despacho con puertas de cristal y lleno de retratos de boxeadores-, ese era Henry. Uno de mis viejos chicos. Henry Morgan. Uno de mis mejores muchachos de hace unos veinte años. Ha estado mucho tiempo retirado. Es pianista. Pero ha estado fuera.
Los muchachos escucharon admirados, y después se fueron a los sacos de arena para intentar pegar como lo había hecho aquel Morgan, pero no era lo mismo. Ahora tenían algo nuevo de que hablar; aparte de eso, lo único que importaba era el Alí-Spinks. En el Club Atlético Europa todos hablaban del combate. La vuelta entre Alí y Spinks.
Página siguiente