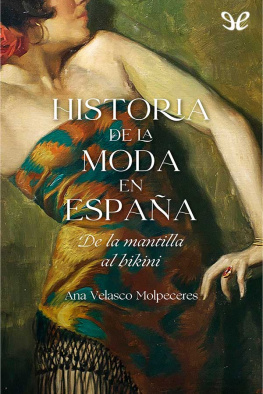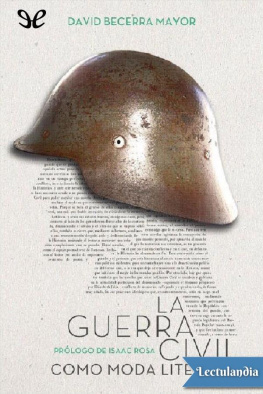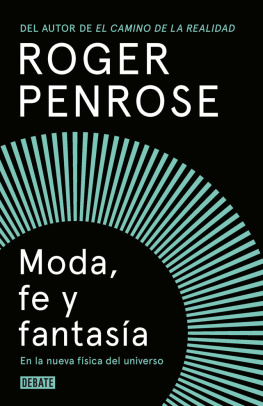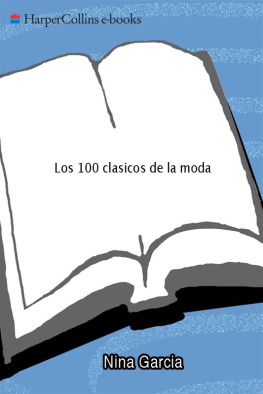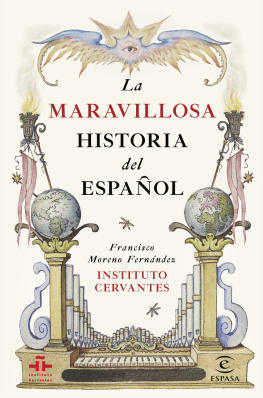INTRODUCCIÓN
ENTRE LO PROPIO Y LO EXTRANJERO
Conocer la moda de una sociedad, sus usos y costumbres, es imprescindible para entender qué sentían y quiénes eran las personas que vivieron tiempo atrás. También para comprendernos a nosotros mismos, y a los demás. Porque vestir es definir una identidad, tanto individual como colectiva. La historia de la moda, de la indumentaria y los gustos en España puede reducirse a lugares comunes y estereotipos: a gitanas, toreros, chulapas y chulos, a la camisa de Isabel la Católica, al negro inquisitorial de Felipe II, a Cristóbal Balenciaga o a Amancio Ortega y Zara. Sin embargo, el estudio de la moda y los «modos» en la península ibérica nos permite adentrarnos en un complejo mundo que muestra la evolución de las mentalidades y explica en buena medida cómo hemos llegado a ser quienes somos.
Aunque el traje occidental tiene unas características generales homogéneas que conforman una historia de la moda y de los gustos, a grandes rasgos, coherente, no es menos cierto que el papel de las diferentes nacionalidades incluye peculiaridades y tendencias que se salen del canon internacional. Estas se inscriben, a veces, en sus márgenes y no tienen especial repercusión a nivel global, pero hay también modas que se sobreponen a su carácter regional y temporal y se convierten en un fenómeno trasnacional de gran calado. En algunas ocasiones, lo propio juega un papel especial frente a otras preferencias en boga, pues en el tema de los gustos no solo hay un trasfondo de mentalidades y culturas (algunas más permeables, otras más cerradas; unas más proclives a adoptar ciertos modos que se adaptan bien a la realidad del momento y ciertas sociedades que se aferran a sus tradiciones por representar un desafío o una moral distinta a las modas que son más populares), sino también todo un entramado social, político e industrial que a veces no permite, o no quiere permitir, que llegue lo nuevo o se abandone lo de siempre.
En el caso de España, las modas históricamente han oscilado entre lo propio y lo extranjero de un modo muy particular, a tono con los avatares del país, pero también con la imagen de lo español a nivel internacional. Junto con Francia, Italia e Inglaterra, no cabe duda de que España es la responsable de las principales modas modernas y de la evolución de la indumentaria y los gustos occidentales. Vestir a la española significó prestigio internacional en el siglo XVI, acorde a la fuerza del imperio más poderoso del mundo. En el XVII, seguir las modas patrias fue un símbolo de resistencia frente a lo francés y a la decadencia imperial y desde el XVIII estuvo a medio camino entre lo patriótico, lo romántico, lo popular y lo nostálgico o patriotero. En el extranjero, los tejidos hispanos gozaron de gran fama desde la Edad Media, pero fue en el Renacimiento cuando las prendas tradicionales españolas se reconvirtieron en modas que cambiaron el aspecto de hombres y mujeres, con elementos como el verdugo, los chapines y el jubón (figura 1).
En el contexto de la Ilustración y el Romanticismo, desde dentro y fuera del país, se admiró lo popular, pero también se intentó modernizar el aspecto y las maneras de los españoles, que resultaban pintorescos y castizos para los viajeros internacionales y las élites de España, aunque también atrasados, pendencieros, vulgares y salvajes. El tópico del apasionamiento español y de la cultura ancestral de toros, baile, salero y casta se convirtió en el XIX en un estereotipo muy querido y difícil de separar de la realidad española, con más o menos justicia. Pese a la guerra de la Independencia contra Francia con que comenzó la centuria, fue el siglo en que las modas francesas triunfaron en el país, convirtiéndose en el paradigma del buen gusto. Hubo aún episodios de reivindicación de las prendas nacionales, como la mantilla, pero lo español se interpretó en general desde una lectura romántica y folclórica, que lo dejaba fuera de la moda del momento.
FIGURA 1

Mujeres vestidas a la española, bailando, con cofia de tranzado, verdugo y chapines, en el Códice de trajes (h. 1540).
Desde el último tercio del ochocientos, en la línea del creciente nacionalismo imperante a nivel mundial, en España convivieron los gitanos y los majos ya antiguos con los chulos y las chulapas de Madrid, o los mozos bravucones y pintorescos de otras regiones, popularizados sobre todo gracias al auge de la zarzuela, con las modas francesas en boga a nivel internacional. El sistema de la moda francés, que difundía las tendencias de arriba a abajo (es decir, de los diseñadores de alta costura a las élites a través de sus casas de moda y, de ahí, con copias más baratas e inspiraciones sacadas de la prensa y de los grandes almacenes, a las clases más populares), terminó siendo imitado en España, surgiendo así una industria propia que atendía a los privilegiados, quienes también consumían productos parisinos. La unión entre alta moda e indumentaria tradicional española explica los préstamos e inspiraciones que la primera tomó de la segunda por la originalidad y el color característicos de este legado histórico.
Así puede explicarse la labor de diseñadores como Cristóbal Balenciaga, quien, tras la Primera Guerra Mundial, se convirtió en un referente nacional y, a mitad del XX, en el mayor creador de moda del mundo, a medio camino entre la vanguardia y la tradición, retomada de lo español. Pero esta mezcla entre lo nuevo y lo viejo, lo propio y lo extranjero, ha caracterizado también la dimensión política del traje y el gusto, pues la preocupación por el atraso y el aislamiento de España, tan promovido como cuestionado, fraguó en la contemporaneidad diversos intentos de reforma de la indumentaria popular, a fin de modernizarla. Y, al mismo tiempo, esas iniciativas se complementaron con otras que buscaban rescatar los denominados «trajes regionales», que hoy siguen recuperándose de la mano del paulatino interés por el patrimonio cultural, material e inmaterial, de la humanidad.
La Segunda República y el franquismo hicieron también esfuerzos en ese sentido, aunque con intereses distintos. En la Edad de Plata, y sobre todo en los años veinte y el primer lustro de los treinta, la modernidad más glamurosa invade la sociedad internacional y también España, con Madrid a la cabeza. El art déco encuentra su máximo exponente en el país con la obra del ilustrador Eduardo García Benito, que dibuja las portadas de Vogue USA, e incluso diseñadores de vanguardia como Sonia Delaunay o Coco Chanel trabajan y se inspiran en España y su cultura, con sentidos muy diferentes. Al mismo tiempo, lo popular, entendido este término con una significación política, adquiere una gran importancia, y así se refleja en el cine de la República, plagado de gitanos, chulapas y mozos de pueblo, pero también a través de adaptaciones literarias, obras históricas y, por supuesto, productos novedosos de estilo internacional (comedias ligeras y musicales de lujo o películas vanguardistas y revolucionarias). En los espectáculos de cuplé, por ejemplo, las intérpretes aparecen a medio camino entre la vulgaridad, mezclada con tópicos de la España negra, andaluza y torera, y la modernidad sicalíptica que sitúa a la mujer en un nuevo papel, de femme fatale y diva, que explota su talento y belleza como mecanismo publicitario.
La Guerra Civil y la instauración de la dictadura de Franco acabaron con esta modernidad extranjerizante española, aunque con un fuerte sabor propio —basta pensar en la figura de Lorca para ver las paradojas de la sociedad de la Edad de Plata—, y se pasó a un régimen autárquico en el que lo español se convirtió en una institución frente a lo foráneo y, es más, en la cultura depositaria de la fe y la moral perdidas ya en el resto del mundo. Pese a la creencia general —fomentada por la labor del Ministerio de Información y Turismo capitaneado por Fraga en los sesenta con su lema