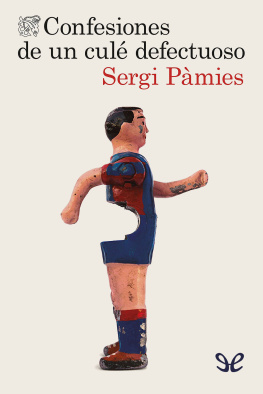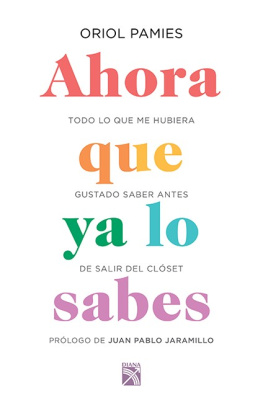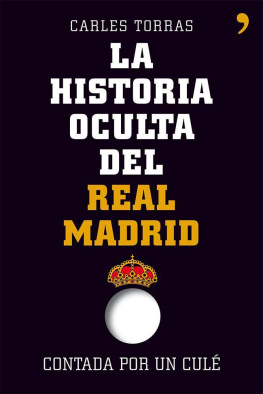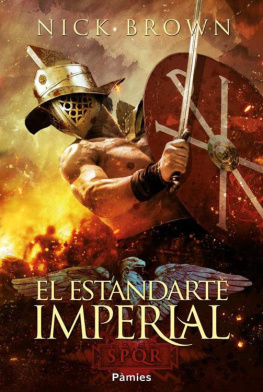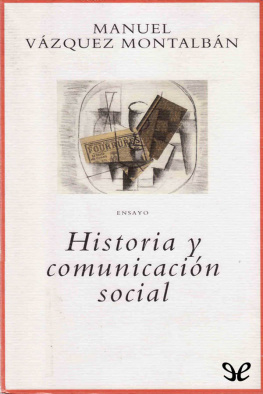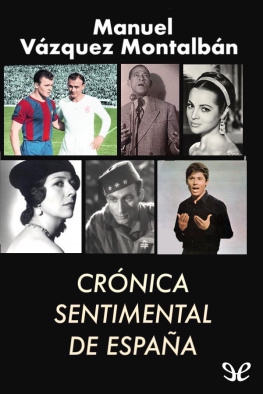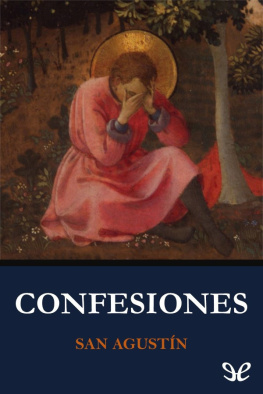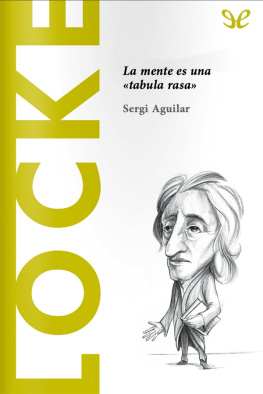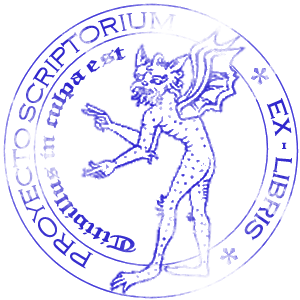SERGI PÀMIES LÓPEZ (París, 1960) es un traductor y escritor español en lengua catalana. Escribe también artículos de prensa en castellano, actualmente en el diario La Vanguardia. Ha escrito diversos cuentos y novelas. Ha traducido obras de Guillaume Apollinaire, Agota Kristof, Jean-Philippe Toussaint, Frédéric Beigbeder, Amélie Nothomb y Daniel Pennac.
También ha colaborado en prensa y participado en espacios radiofónicos, a veces en colaboración con Quim Monzó. Actualmente colabora en el programa Els Matins de TV3.
Para Josep Lluís Monreal, por tantas y tantas cosas en general y por dejarme el carné de socio del Barça durante veinticinco años en particular
Bienaventurados los que no son cronistas deportivos, porque no tendrán que explicar lo inexplicable ni racionalizar la locura.
CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE
(Quando é dia de fútbol)
Soy el típico que se queja de la cantidad de libros de fútbol que se publican y luego escribe un libro de fútbol y se publica.
ENRIQUE BALLESTER
(Infrafútbol)
Cuando vemos un partido de fútbol no nos puede pasar nada: como en la proximidad benéfica y frontal de un sexo de mujer en determinadas posiciones del acto amoroso, que hace que se disipe instantáneamente la angustia de la muerte, que la anestesia y la funde en la humedad y la dulzura del abrazo, el fútbol, mientras lo vemos, nos mantiene radicalmente a distancia de la muerte. Finjo que escribo sobre fútbol pero escribo, como siempre, sobre el tiempo que pasa.
JEAN-PHILIPPE TOUSSAINT
(Football)
En el reino de los ciegos, el tuerto es el rey, pero sigue siendo tuerto.
JOHAN CRUYFF
Título original: Confessions d’un culer defectuós
Sergi Pàmies, 2016
Traducción: Andrés Pozo
Diseño de cubierta: Diego Mallo
Digital editor: Titivillus
ePub base r2.1

Sergi Pàmies se ha convertido en uno de los cronistas literarios de deportes más seguidos, gracias a su capacidad para radiografiar nuestras pasiones y nuestros comportamientos colectivos a partir de la anécdota futbolística, como un día hizo Manolo Vázquez Montalbán.
Ello completa su reconocida personalidad en el terreno narrativo, caracterizada por una mirada fresca, incisiva y de una melancolía cada vez menos disimulada.
En Confesiones de un culé defectuoso, Pàmies explota la vena humorística, emocional y sorpresiva, que le ha convertido en un referente para muchos lectores. Aparece el relato generacional con la observación de los comportamientos colectivos, su propia memoria sentimental y la pasión futbolera. Desde su “conversión barcelonista” adolescente, ligada al retorno del exilio, hasta los secretos de su conocido cruyffismo, pasando por retratos mordaces de los sucesivos presidentes o por su incapacidad para ser anti nada… Y con la misma brillantez interpreta los silencios del estadio, evoca a jugadores olvidados como Sotil o desentraña las premoniciones como motores de la psicología del aficionado.
En esta original “confesión defectuosa”, Sergi Pàmies guarda para el final una sorpresa sobre las esencias de toda pasión deportiva y colectiva…
Sergi Pàmies
Confesiones de un culé defectuoso
Áncora & Delfín - 1367
ePub r1.0
Titivillus 12.01.2023
Primeras y
segundas veces
Las primeras veces son un filón literario peligroso. La empatía que se establece con el lector puede ser tan inmediata como engañosa. Cuanto más colectiva es la primera vez, más fácil es activar los mecanismos de la emoción y la nostalgia. Cuando Philippe Delerm escribió El primer trago de cerveza y otros pequeños placeres de la vida, conectó con miles de lectores de todo el mundo, seducidos por un repertorio de insignificancias tratadas con una delicadeza contagiosa y un lirismo de proximidad. Existe un corpus no oficial pero oficioso de primeras veces. Ver el mar por primera vez. La primera borrachera. El primer beso. Y, por supuesto, la madre —sexual— de todas las primeras veces.
En el mundo del fútbol, las primeras veces no siempre se definen con tanta precisión, pero tienen un magnetismo evocador que supera las fronteras generacionales. Muchos aficionados recuerdan perfectamente la primera vez que su abuelo les llevó al fútbol. Pero también los hay que admiten que, precisamente porque en el momento de nacer fueron adscritos a unos colores determinados por imperativo hereditario, no están en condiciones de recordar la primera vez que vieron jugar a su equipo. En esta cuestión, como en tantas otras, intervienen el azar y la gestión familiar del ocio. Nick Hornby, autor de una de las biblias sentimentales del fútbol, Fiebre en las gradas, cuenta que empezó a ir a ver partidos de fútbol cuando sus padres se divorciaron y el señor Hornby no sabía adónde llevarlo los domingos. En el caso del Barça, es habitual que criaturas de dos y tres años acompañen a sus padres o sus abuelos y esto dificulta la minuciosidad y la precisión en la administración, siempre relativa, de la memoria. Como el propósito de estas confesiones es que el narrador se exprese de un modo deliberadamente subjetivo, tendré que confiar en la memoria y, para que se entienda hasta qué punto es relativa, usaré a menudo la primera persona.
No soy nada original. Mi primera vez barcelonista también tiene que ver con los azares familiares. Llegué a Barcelona en julio de 1971. Tenía once años y había nacido y vivido en Francia. El viaje desde el punto de partida, Gennevilliers, en la periferia norte de París, hasta el punto de llegada, Barcelona, no era negociable. Me tocaba acatar la decisión familiar de volver del exilio, por más que intuía que afectaría —hasta extremos que entonces aún no podía calibrar— mi identidad. Llegados en pleno verano, la adaptación fue problemática hasta que, como un superhéroe al rescate de un alma en pena, intervino mi tío Pau. Era el hermano menor de mi madre y, cuando vio que yo sufría ataques alternos de angustia española y melancolía francesa, decidió adoptarme durante unas semanas. Me llevó a su casa, en Sant Vicenç dels Horts, me presentó a mi primer amigo en Catalunya, Luis Antonio Salvadores (de la familia de abogados laboralistas Salvadores), y me preguntó qué cosas me interesaban. Cuando le respondí que el fútbol, se le iluminó la mirada. Como casi todos los niños de mi barrio, yo era una máquina de coleccionar informaciones inútiles sobre jugadores de la liga francesa, vivía la vulgaridad y la asepsia del fútbol parisino, condenado entonces a no poder presumir de ningún equipo presentable, y me había acostumbrado al bipartidismo crónico de la época entre el Saint-Étienne y el Olympique de Marsella. Como en muchas elecciones que he hecho en la vida, me equivoqué de bando. Abracé la causa del Saint-Étienne, atraído sobre todo por las aptitudes de un jugador esplendorosamente arrítmico, Salif Keita, que luego fichó por el Valencia (de Keita, Bernard Pivot escribe en su libro Le football en vert, «Un interior de una elegancia solo comparable a su fuerza e inteligencia»).
En realidad, mi devoción futbolística era poco francesa, nada española y estaba centrada en tres fenómenos de dimensiones universales: el Ajax de Johan Cruyff, la selección brasileña de Pelé en el Mundial de México de 1970 y George Best. El descubrimiento de Cruyff tuvo lugar a una edad de fidelidades irrefutables: los nueve años. De todas las primeras veces futbolísticas que me han tocado vivir, la primera vez que vi jugar a Cruyff, en la televisión brumosa y en blanco y negro de un vecino (monsieur Blanc), tuvo categoría de epifanía (más adelante me extenderé sobre la figura de Cruyff en un capítulo plurimonográfico). Aunque entonces no existían los actuales medios de adscripción, liturgia e idolatría, durante meses di la tabarra a la familia (básicamente a mi madre) y por mi décimo cumpleaños pedí, en una época en la que el marketing casi no existía, una camiseta del Ajax con el número catorce en la espalda. Entonces las camisetas no llevaban el nombre de los jugadores porque prevalecía la jerarquía de la posición y el valor de la representatividad de los colores sobre la aureola patrocinada de los egos particulares. Con un criterio realista acerca de nuestro estatus económico, mi madre decidió satisfacer mi petición. Pero lo hizo a su manera, sin traicionar una coherencia pedagógica inspirada en la intimidatoria figura de Antón Makárenko (una especie de Louis Van Gaal soviético). Las circunstancias no le dejaban mucho margen. Ante la imposibilidad financiera de comprar la auténtica camiseta del Ajax, se amparó en la dificultad logística para encontrarla en cualquier tienda del barrio. Solución: optó por regalarme una camiseta blanca y un rotulador rojo. Con la sonrisa persuasiva de que echaba mano cuando sabía que tenía pocas probabilidades de convencer, mi madre me dijo: «Ten. Pintas las franjas rojas del pecho, de la espalda y de las mangas y el número con el rotulador y ya la tienes». Como entonces me conformaba con cualquier novedad y, aunque no lo parezca, siempre he tenido buen carácter, acepté y me puse manos a la obra. Empecé por el número, detalladamente perfilado, y luego, con la lengua entre los labios en señal inequívoca de alta concentración, me puse a pintar la mítica franja pectoral roja. La ilusión de mis diez años conectaba mi cerebro, rebosante de jugadas memorables del holandés, con el trazo del rotulador. Recordaba el momento en que había estado a punto de ver jugar a Cruyff, cuando el Ajax disputó un partido en el estadio de Colombes y circuló el rumor de que podríamos acceder a una especie de sorteo de entradas que, por desgracia, nunca se llevó a cabo. Pero, a media franja, las fuerzas rojas de la punta gruesa y aterciopelada del rotulador comenzaron a debilitarse y la intensidad del color a hacerse casi imperceptible. La obra quedó escandalosamente inacabada, como una pintura abstracta propensa a sugerir interpretaciones especulativas. Como padezco de impaciencia crónica, pensé que más valía media camiseta del Ajax que nada, y salí a la calle a jugar con mis amigos, que tuvieron la deferencia de no hacer ningún comentario lacerante sobre mi media, grandiosa aunque defectuosa, camiseta.