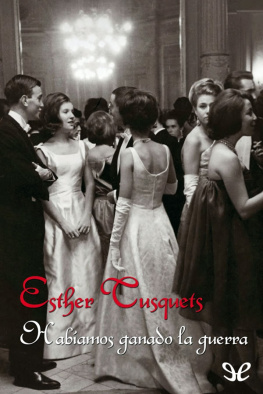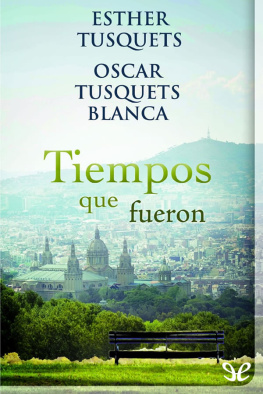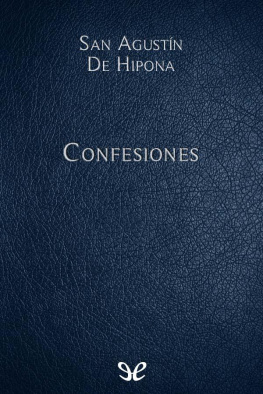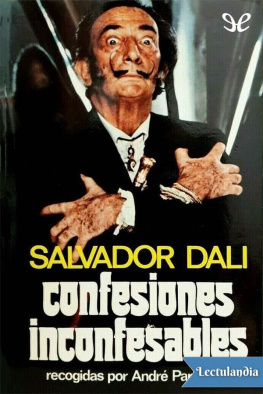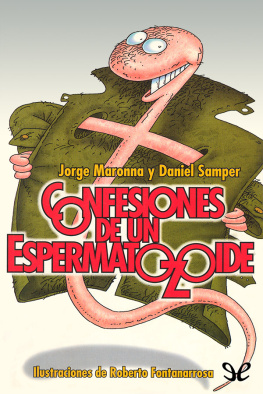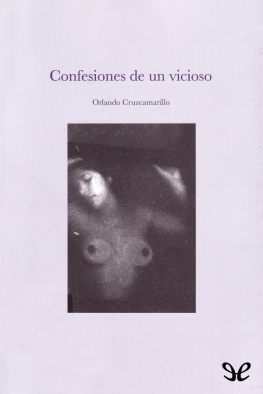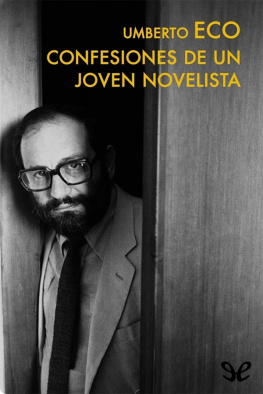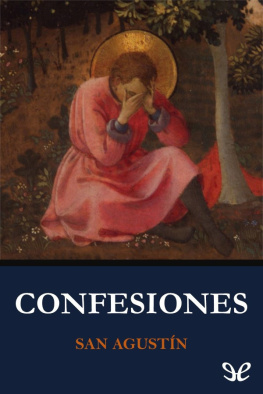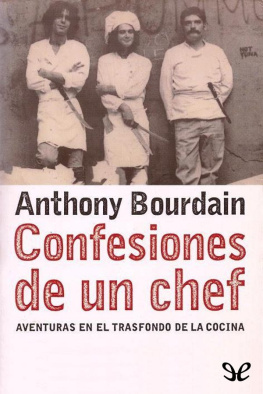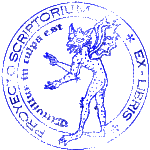Al estilo de las crónicas de los clásicos, estas Confesiones de una editora poco mentirosa constituyen el relato, escueto y sostenido, de los avatares de una aventura editorial que, iniciada a finales de los años 60, como una minúscula empresa familiar, se convertiría en una de las editoriales más prestigiosas del país y desempeñaría un papel emblemático en el panorama cultural de la España que intentaba —tarea nada fácil— desmarcarse de la ortodoxia franquista para iniciar el despegue hacia la modernidad.

Esther Tusquets
Confesiones de una editora poco mentirosa
ePub r1.0
ifilzm 20.09.14
Título original: Confesiones de una editora poco mentirosa
Esther Tusquets, 2005
Retoque de cubierta: ifilzm
Editor digital: ifilzm
ePub base r1.1
Para Teo

ESTHER TUSQUETS nació el año 1936 en Barcelona, donde ha residido casi permanentemente. Cursó estudios secundarios en el Colegio Alemán y Filosofía y Letras (especialidad de Historia) en las universidades de Barcelona y Madrid. Dirigió durante cuarenta años la Editorial Lumen. Tiene dos hijos: Milena y Néstor. Se inició tardíamente como escritora, en 1978, con la novela El mismo mar de todos los veranos, a la que siguieron El amor es un juego solitario, Varada tras el último naufragio (las tres reeditadas por Ediciones B en un solo volumen con el título Trilogía del mar), Para no volver, Con la miel en los labios, Correspondencia privada y ¡Bingo! Ha publicado, además, dos volúmenes de relatos (Siete miradas en un mismo paisaje, La niña lunática y otros cuentos), Confesiones de una editora poco mentirosa, la recopilación de textos ensayísticos Prefiero ser mujer y varios libros para niños. En 2007, publicó el volumen de memorias Habíamos ganado la guerra a la que siguió dos años después Confesiones de una vieja dama indigna. Sus novelas han sido traducidas a diversos idiomas, obteniendo un notable éxito de crítica.
Notas
[1] Carme Riera, excelente escritora y gran amiga (en Lumen editamos su Tiempo de espera), me dice que se trataba del escritor Alberto Rojas Jiménez, amigo de juventud, y que fue en Barcelona donde Neruda escribió el hermoso poema «Alberto Rojas Jiménez viene volando». También me comenta que a Neruda no le gustaba entonces Barcelona y estaba deseando marcharse a Madrid, pero ni aquella primera tarde ni en ninguno de los posteriores encuentros en mi ciudad hizo comentario alguno que permitiera suponer la persistencia de tal animadversión.
[2] Por fin se lo he preguntado a Marta y me ha dicho: «Sí me enfadé con Gabriel, pero no porque yo estuviera en contra del encierro, sino porque, oponiéndose él como se oponía a mi militancia política, era absurdo que se encontrara, sin saber cómo ni por qué, metido allí».
1
A veces un libro empieza por el título
No estoy segura de quién es el responsable de que yo esté ahora aquí escribiendo las primeras líneas de algo que puede convertirse en un libro que siempre creí que no iba a escribir, en primer lugar porque temía que no tuviera suficiente interés, y en segundo lugar, y era la razón definitiva, porque no me apetecía. «Porque tuve ganas», es la respuesta que dio en repetidas entrevistas Umberto Eco, aburrido de que le preguntaran por milésima vez el motivo de que se hubiera decidido a escribir una novela, y creo que ahí hubiera debido quedar zanjada la cuestión, aunque seguro que no fue así y le siguieron incordiando con la misma pregunta. En fin, el hecho es que, a pesar de mi fama de mujer dura que hace siempre lo que quiere —¡ya me gustaría que fuera a medias cierto!—, aquí me veo, tecleando las primeras líneas de lo que corre el riesgo de convertirse en un libro que siempre me dije que no iba a escribir, un libro sobre mis experiencias de editora.
Todo empezó hace unas pocas noches, en una cena de cuatro o cinco amigos, cuando, para animar una sobremesa que se anunciaba aburrida, empecé a contar algunas anécdotas de mi vida profesional.
—¿Ves? —me dijo mi hija Milena, que se ha iniciado hace poco como editora, lo cual implica, pues eso conlleva la profesión, que vive como editora todas las horas del día y sueña con libros la mayor parte de las noches—. Esto es lo que quiero que escribas para mí. No unas memorias solemnes, hablando de los grandes problemas y acontecimientos de la edición, sino estas pequeñas anécdotas que constituyen la vida cotidiana de una editorial y que cuando las cuentas tú resultan divertidas.
—Confesiones de un pequeño editor —apostillé, pensando en Azorín—, y tal vez podríamos añadir «poco mentiroso».
Y en cuanto lo dije supe que estaba perdida.
No solo porque Milena se precipitó a apuntar el título, como si se tratara de un encargo formal y no de una charla de sobremesa, en el bloc que tenemos junto al teléfono —donde sigue figurando en primera página y en solitario, porque nunca escribimos allí nada: seguimos anotándolo todo en los márgenes de los periódicos del día que se tiran por descuido a la mañana siguiente o en minúsculos papelitos que nos apresuramos a extraviar—, sino porque darle nombre a algo equivale a dotarlo en cierto modo de entidad, y además el título me gustaba.
En muchas ocasiones, he dejado el título de mis libros para el final y he aceptado gustosa sugerencias y cambios (a no ser por José Batlló, El mismo mar de todos los veranos se hubiera llamado Y Wendy creció, y debo el título Con la miel en los labios a mi gran amigo y editor, Jorge Herralde), pero, en otras ocasiones, pocas, he escrito un texto tomando como punto de partida un título que previamente me gustaba, como en La niña lunática de Kokoschka, que me brindaba además la oportunidad de utilizar el bonito dibujo de la muchachita desmadejada e inquietante para la cubierta.
Confesiones de un pequeño editor me parecía un buen título, sobre todo porque el calificativo «pequeño» (que, sin embargo, finalmente he suprimido) no era accidental, no se trataba de falsa modestia, ni de que Lumen, por razones externas a nuestra voluntad, y frustrando posibles sueños de grandeza, se nos hubiera quedado chica. De hecho, hubiéramos podido intentar, al menos en dos ocasiones —con Mafalda y con las novelas de Umberto Eco—, dar el salto y convertirnos en una empresa mucho mayor. Pero, si me ha llevado tiempo estar segura de poseer una auténtica vocación de editora —debido en parte a que no fue una profesión elegida por mí y en parte a que no he terminado nunca de sentirme a gusto en el papel de empresaria—, sí he estado por el contrario absolutamente segura de que nada podía seducirme menos que dirigir una gran editorial, una gran industria con multitud de empleados, mucho capital en juego y cientos de títulos al año. Esto último, además, en un país donde se produce un extraño fenómeno, que debió de tener su origen hace un montón de años: la oferta no se ajusta en absoluto a la demanda, y se editan muchísimos más títulos de los que va a ser posible vender, lo cual abona mis sospechas de que, si bien la edición es, qué duda cabe, otro negocio más dentro del sistema económico general, no deja de ser, incluso para los ejecutivos más eficaces y menos propensos a veleidades románticas o de cualquier otro tipo, un negocio algo especial, y de que, contrariamente a lo que en ocasiones han asegurado, fabricar libros no es para nadie, o para casi nadie, lo mismo que fabricar otro producto cualquiera.