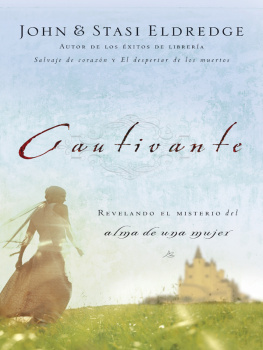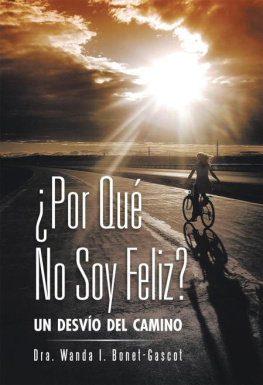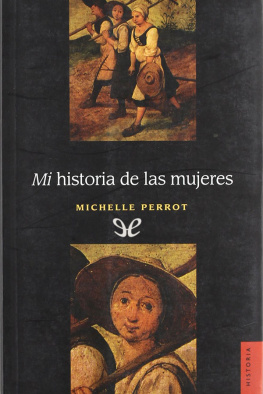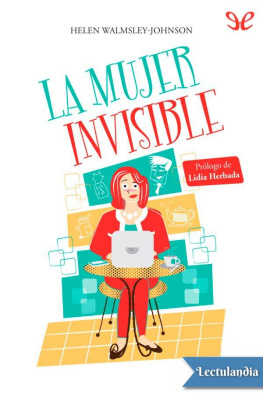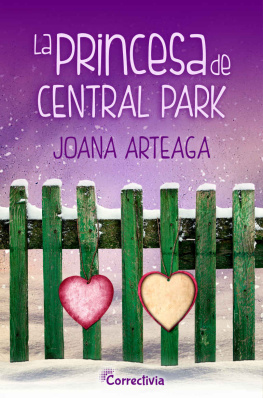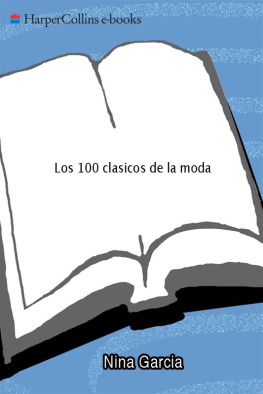Andar sobre el agua
Vera nació con la crisis; el mundo que conocíamos dio un vuelco y todo se descalabró. No obstante, yo perdí inseguridades y ya no me preocupaba qué tipo de madre sería. Salió brava. En una misma tarde tragaba un sorbo de Sanex, pintaba el suelo, la alfombra y el mantel con plastidecores, jugaba a los cromos con mis tarjetas de crédito o pronunciaba por primera vez «luna» y entonces la mirábamos juntas tras la ventana. El tiempo discurre mejor viendo crecer a los hijos. Ahí están sus torceduras y sus pesares. Hay instantes en que cogerías el primer avión que despegara para desentenderte por puro agotamiento: «¡Haced lo que os dé la gana!», pero es un sentimiento tan fugaz como ocioso, una pataleta similar a las suyas. Hasta que ya no hacen falta las palabras. Besarlas es como andar sobre el agua.
Una mañana oscura, de las que parece que no amanece nunca, Vera me preguntó qué significaba existir. Lo escribió con c y s. Le dije que iba con x pero no me hizo caso: «Papá dice que se escribe así, y lo que dice papá siempre es lo correcto». No sirvió de nada que le mostrara la entrada de la palabra en el diccionario, ni que le razonara. «Papá sabe muchas cosas, pero de palabras sé más yo», no pude aguantarme. Existir: cualidad de ser, de suceder, improvisé. Pienso, luego existo; dudo, luego existo; existo, luego soy. «Quédate con el que prefieras», me dije a mí misma. A veces se nos escapa un sentimiento de tristeza azul, más brumosa que un resfriado. El momento requiere dispersarse igual que el polen; o ser una abeja, viajar entre pétalos de colores y sentir cómo el néctar, pastoso, recubre las yemas de los dedos; recitar versos de Emily Dickinson, pensar en tantas mujeres brillantes que, como ella, acabaron consumiendo su vida habitando un camisón blanco pespunteado con hilo azul, atravesado por una línea de botones redondos y pequeños igual que ansiolíticos, que morían en el nacimiento del escote.
Ser madre implica dejar de vivir despreocupadamente. Es pura expresión de deseo, la formulación de un estado añorado con su mochila de horas en blanco, porque si algún adverbio deja de existir con la llegada de los hijos es precisamente este. Las menudencias preocupan a las madres, deseosas de dominar el lenguaje de los mocos y los cólicos. Apenas escuchas un gemido en la habitación de al lado, saltas de la cama y en un esprint acudes hasta su llanto. Buscas el chupete a tientas, palpando la cuna. Imaginas, por ejemplo, que pueda sentirse abandonada, lanzada a la vida y a la noche oscura, pero aún ignora qué es la vida y la noche oscura.
Tener un hijo es un milagro asido a una ristra de terrores. Sobreviene un compromiso profundo que alarga la vida y la sella con satisfacción pero también con inseguridad, la que se siente como un traje incómodo que aprieta al intuir que te vas convirtiendo en otra. La que deja tantos libros por leer. La que abandona proyectos a medias por un puré de verduras. La que no se resigna a que las rutinas siempre se escriban igual. Cada mujer reordena hábitos y modera ambiciones cuando es madre. Modificar, decimos. Adaptarnos. Y de nuevo, renunciar, sintiéndote doblemente culpable.
Hoy, ninguna aspira a aquel título de los ochenta que la etiquetaba como superwoman. No podía existir halago más envenenado que el de revestir lo cotidiano con tintes heroicos. Mujeres quejumbrosas e insomnes, cuya silla se movió justo cuando empezó a crecer su tripa. La reacción no se ha hecho esperar: la mitad de las mujeres que trabajan no tienen hijos. Y entre las que sí los tienen, otra mitad terminará abandonando su trabajo ante la dificultad de conciliar. También algunas profesionales hiperpreparadas renuncian a la independencia económica, con el beneplácito del prestigio social, acuciadas por la presión de una maternidad cada vez más mitificada.
El mercado, con sus limitaciones y su depauperado bienestar, impulsa en su contradicción la nueva liga de la madre perfecta del siglo XXI, mientras que las imperfectas, las que no poseen ni fórmulas magistrales ni protocolo para «arreglarse», las que se equivocan tanto como aciertan, las que aman como solo sabe amar una madre, suscriben aquellas palabras de Silvina Ocampo: «La maternidad no se trata solo de llevar nueve meses y dar a luz a seres sanos de cuerpo, sino de darlos a luz espiritualmente. Es decir, no solo de vivir junto a ellos, con ellos, sino ante ellos». Eso es lo que me arde. No ser lo suficientemente ejemplar para educar y alimentar esa carencia con brotes de culpa. La centrifugaba, escudándome en el pragmatismo de la eficacia. Si no le ponía un buen rato de dibujos animados a mi hija, no podía escribir. Cuando escuchaba que los pedagogos alertaban acerca de los males de la televisión entendida como guardería pensaba en los muros mentales que separan la teoría de la práctica.
Cuando Vera tenía cinco años y muchas barbies, le recordaba la escala de valores, de más a menos: primero, buena; segundo, inteligente; tercero, guapa. Al principio me respondió que no era verdad, que la engañaba, que si no eras guapa no tenías amigas y nadie te hacía caso. La edad del rosa, tanto para ella como para la mayor, Lola, fue corta. La sustituyeron por mallas, sudaderas, deportivas, camisetas. Libros, collages, manualidades, ficción de aventuras en lugar de cuentos de princesas. Y pantallas. Incluso hoy la moda les interesa bien poco. No entienden cuánto me duele —hasta puedo llegar a llorar— perder un pendiente. Me imantan los objetos bellos, de ellos absorbo una razón de vivir. Su perfección, su color, su textura, todo me conduce a un sentir placentero. He encontrado una carta de uno de mis primeros novios, un amor blanco, él estudiaba en Córdoba y nos escribíamos compulsivamente. «Me dices que has ido a misa y que te gusta vestirte bien, pero no me cuentas nada de la misa». Mi fascinación por la ropa parece venir de la abuela Juanita, que durante años llevó sombreros, guantes y trajes entallados. Cuando íbamos a la ciudad, los escaparates eran un espejo providencial. Podía verme detrás de aquellos maniquís, intuir mis diferentes yoes, pero, sobre todo, imaginar con qué ropa podría ser más amada. Ese es el verdadero significado del vestirse: para que te quieran; me lo recordaba Adolfo Domínguez, un escrutador de mundos bellos y sensibles.
La moda es una disciplina compleja, cuyo trasfondo sociológico explica la piel de la civilización. En su aplicación individual, supone una suerte de interpretación del gusto. Un ejercicio donde poder poner en práctica el juicio estético. No solo es aquello que te compras, sino lo que ves fotografiado, escenificado, condimentado con los valores de la marca, o del diseñador, que dotan de alma propia a la prenda. La belleza reside en el espíritu, no son tanto unos ojos sino el brillo de unos ojos. Y eso pertenece a los mundos interiores.
A pesar del empeño humano en eternizarla, la belleza es efímera y se desvanece como el viento de levante. En aquella época conocí a Yves Saint Laurent entre bastidores del hotel Intercontinental de París, después de un desfile de alta costura. Corría el rumor de que estaba muy enfermo y de que al final no aparecería. Pero allí estaba, con su esmoquin blanco y su sonrisa torcida. Al terminar el pase, entré en el backstage de la mano de mi amiga, la biógrafa del creador, Laurence Benaïm, para palpar las telas minuciosamente, como hacían las modistas del pueblo. Al saludarlo, me cogió la mano: «Mademoiselle, lo más difícil y lo más bello, siempre es lo más sencillo», me dijo, y no me avergüenza confesar que me llenó de sentimiento, con su voz casi inaudible. He conocido a grandes creadores: a Valentino con su colección de chihuahuas en su casa de Roma; a Gianfranco Ferré, clavando alfileres a un traje con volúmenes arquitectónicos sobre una modelo; a Pierre Cardin, en su taller que era una especie de réplica de