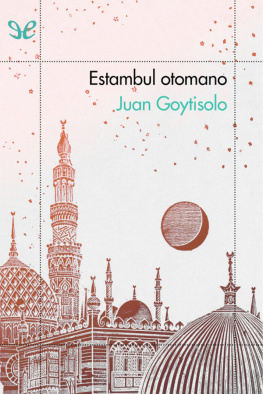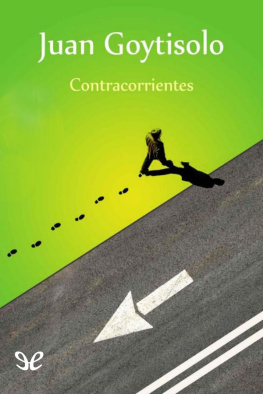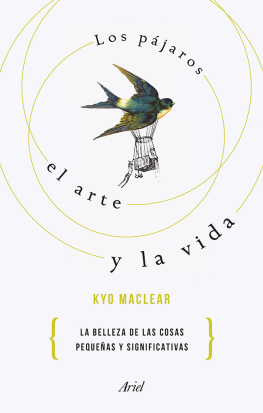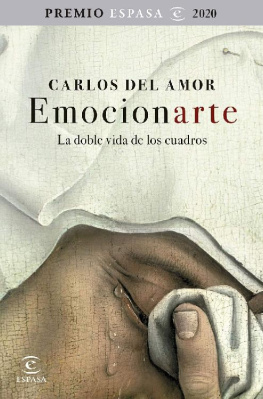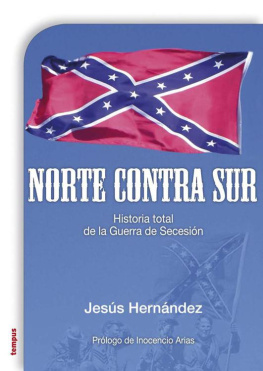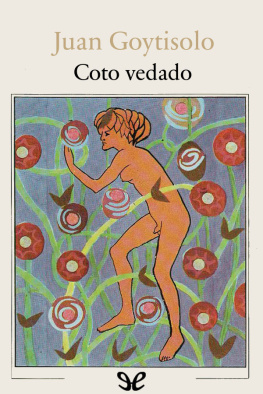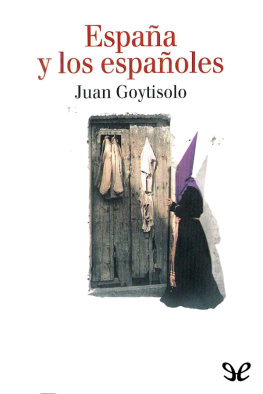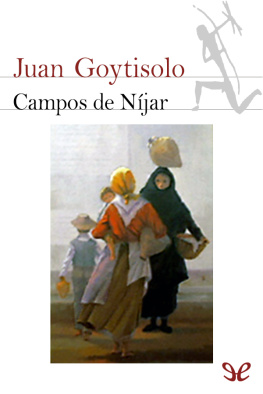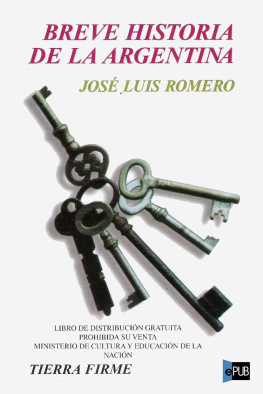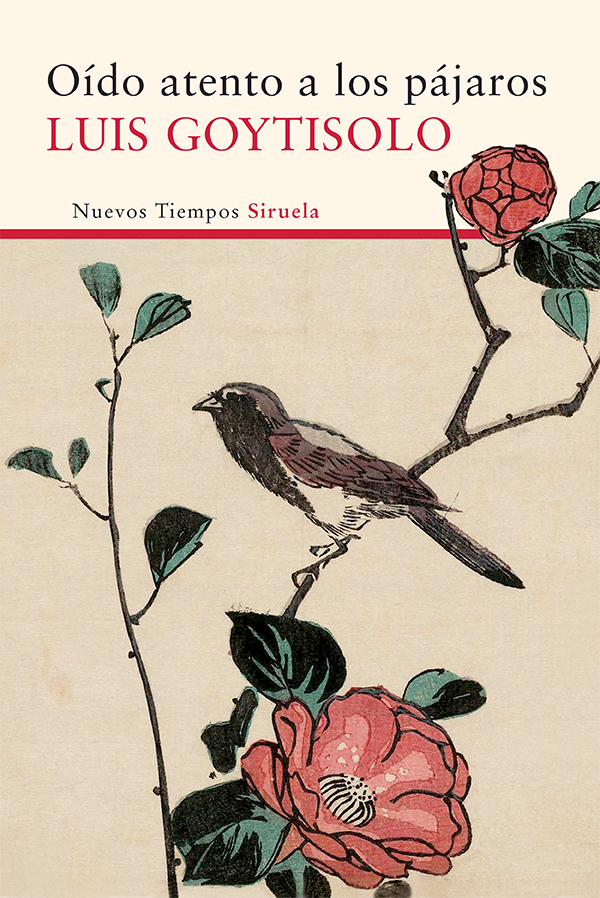© Ediciones Siruela, S. A., 2016
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
Todo parecía alentarle, dar fe de su excelente forma física, de la fuerza mental que le poseía. El fluir ordenado del tráfico, el paso decidido y cómplice de los viandantes, propio del que cumple la función que le ha sido atribuida con la confianza de que los demás están haciendo lo mismo, el sol encajonado entre los altos edificios cargando de energía los contraluces en fuga, el avance sistemático de fulgores y centelleos: todo, todo ensamblándose como las piezas de un mecanismo del que él se sabía el centro.
La mayor parte de los transeúntes no daba muestras de reconocerle, cosa en cierto modo preferible, ya que suscitaba una reconfortante sensación de ir de incógnito, a salvo de la expectación que suele abrirse en torno a los famosos. A lo sumo, el mohín de frustración de alguno que con gusto se hubiera detenido a felicitarle. Si las mujeres acusaban una mayor reacción al cruzarse en su camino, se debía más bien a la satisfacción que produce gustar a alguien que nos gusta, esa sonrisa implícita con la que se alejaban en su altivez complacida, tiesas, el culo recogido, con ganas de volverse pero sin volverse, como a la espera de una simple señal. Estaba claro que le aguardaban toda clase de recompensas, que, por premios, hasta el de la lotería.
Era lógico que se sintiera eufórico, exaltado por la sensación de gozar de una visión global, o mejor, de una pre-visión o comprensión total de la realidad circundante, a la vez que de una permanente absorción de energía que otorgaba a sus gestos un poder sin límites. Se sabía capaz de escudriñar el interior de las personas con las que se cruzaba, de ver cuanto sucedía más allá de las fachadas de los edificios, de entender el porqué de todo aquel tráfico en el que se hallaba inmerso, de aplastarlo, si se terciaba, como se aplasta un reguero de hormigas. De ahí que, como ese paseante que chuta un balón que ha escapado al juego de unos niños en la plaza, se le ocurriera interceptar el autobús aquel de un puñetazo, propinarle un golpe tal que la energía generada se expandiera por el mundo entero. El momento más propicio era el del giro, cuando el autobús virase acelerando para doblar la esquina, y él, apostado en la acera, pudiera plantarse delante y golpearlo en pleno motor. Lo tenía tan claro que, al salir al encuentro del autobús, hasta le daba risa visualizar de antemano el choque, similar al de una sandía que cae de un séptimo piso al entrar en contacto con el suelo.
Cambio horario
Repitió exactamente lo hecho el día anterior al levantarse y recordar de pronto que estaba solo en casa: cantar Extraños en la noche mientras se duchaba y bailar después con la toalla de baño ante el espejo, admirado de lo convincente que resultaba. Se trataba de propiciar una jornada de trabajo como la de la víspera, encerrando en un paréntesis cuanto había sucedido a partir de la llamada de Iris. Nada preocupante pero sí perturbador, por lo que tenía de irrupción ajena a su voluntad, y Ramón no estaba dispuesto a tolerar interrupciones cuando se sentía en vena. Reconocía los indicios: un despertar cargado de energía que le impulsaba a prepararse un té y correr al estudio a tomar las primeras notas de un nuevo cuadro. Solo que la víspera, en lugar de ir al estudio, se había sentado ante el escritorio y había comenzado a redactar sus Confesiones, el libro de memorias al que llevaba tiempo dándole vueltas y más vueltas. Luego salió a pasear por el barrio, hizo cuatro diligencias, como hubiera dicho su padre, y ya de regreso, cuando se disponía a continuar escribiendo, la llamada de Iris montándole aquel número, y, tras esa llamada, su llamada a Carmen para esclarecer lo sucedido con Iris, sin otro resultado que el de embrollar aún más las cosas, y después su llamada a Elsa, todavía en Tokio, para ponerle al corriente de los acontecimientos, y su frustrada cita con Iris, y los recuerdos y sugerencias a los que toda esa crisis dio lugar, y la lectura del relato de Elsa que venía publicado en el suplemento literario del periódico, y el cambio horario de primavera, con el que no contaba, para terminar de confundirle, un día que, de buenas a primeras, terminaba antes de lo previsto. Considerado retrospectivamente, aquel cúmulo de malentendidos y equívocos le divertía y hasta le resultaba estimulante, pero estaba decidido a situarlo entre paréntesis para enlazar directamente con el momento en que, tras cantar con voz susurrante Extraños en la noche, bailar con una toalla ante el espejo y prepararse una taza de té, se sentó a la mesa y, como dejando que la mano corriera por sí sola, dio comienzo a la redacción de sus Confesiones.
M IRALRÍO
«Diga lo que diga Freud, los hechos de la infancia que hemos relegado al olvido nunca nos habrán marcado tanto como los que recordamos a la perfección. Y no porque sean especialmente relevantes, sino porque, siendo incluso nimios en relación a su contexto, hieren al sujeto, al niño, de un modo acaso incomprensible para quienes le rodean, pero no por ello menos profundo. Así, en lo que a mí se refiere, el hecho oficialmente más traumático de mi infancia fue la muerte de mi madre, víctima de un estúpido atropello la antevíspera de mi cumpleaños; pero lo que subjetivamente más me afectó por aquel entonces fue la suspensión de la merienda prevista para celebrar mi noveno aniversario, a resultas de ese accidente.
»Se me dirá que tal reacción es la lógica en un niño de nueve años, pues a esa edad aún no se tiene una idea clara de lo que es la muerte; ésa es al menos la disculpa con la que habitualmente se pretende eximir al niño de toda responsabilidad. Solo que el eximente no se ajusta a los hechos; el niño tiene una idea clara desde muy pronto, al menos en lo esencial, de lo que es la muerte: desaparecer para siempre. Como máximo cabe admitir que, más que dominado por un sentimiento de frustración o desaire puro y simple a causa de la fiesta cancelada, pudiera haberme sentido yo profundamente afectado por su muerte, sí, solo que no tanto por la muerte en sí cuanto por haberse producido ese día, por no haberse andado mi madre con más cuidado cuando estaba en juego la celebración de mi cumpleaños.
»¿Me hubiera sentido menos contrariado de haber sido mi padre en lugar de mi madre la víctima de aquel autobús cuyo conductor perdió tan tontamente el control de la dirección? Sin duda, no ya porque me pareciera más propio de él ser víctima de un accidente fortuito, sino sobre todo porque, en la medida en que su actitud hacia mí era mucho más tolerante, en que siempre parecía dispuesto a acoger con alborozo mis iniciativas, la relación entre ambos era mucho más superficial. Mi madre, en cambio, parecía saber en todo momento lo que yo andaba pensando. Y yo tenía la impresión de que quien mandaba en casa era ella. Incluso la decisión de no ir a Miralrío aquel verano porque allí mi padre hubiera corrido peligro era algo que yo le atribuía enteramente a ella.