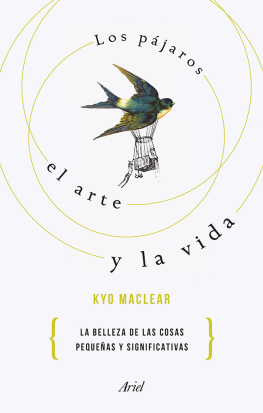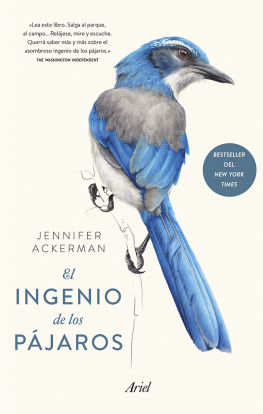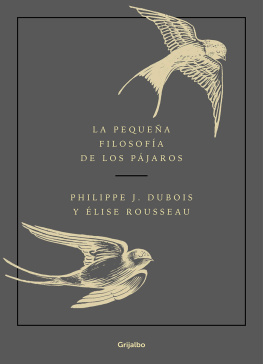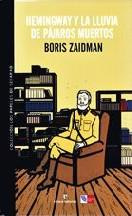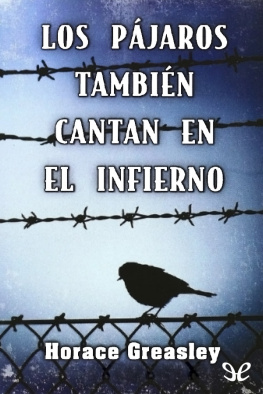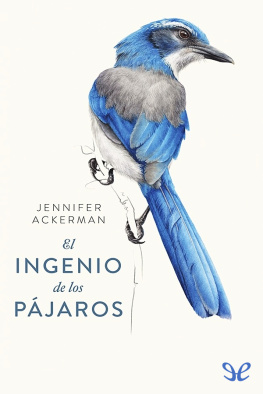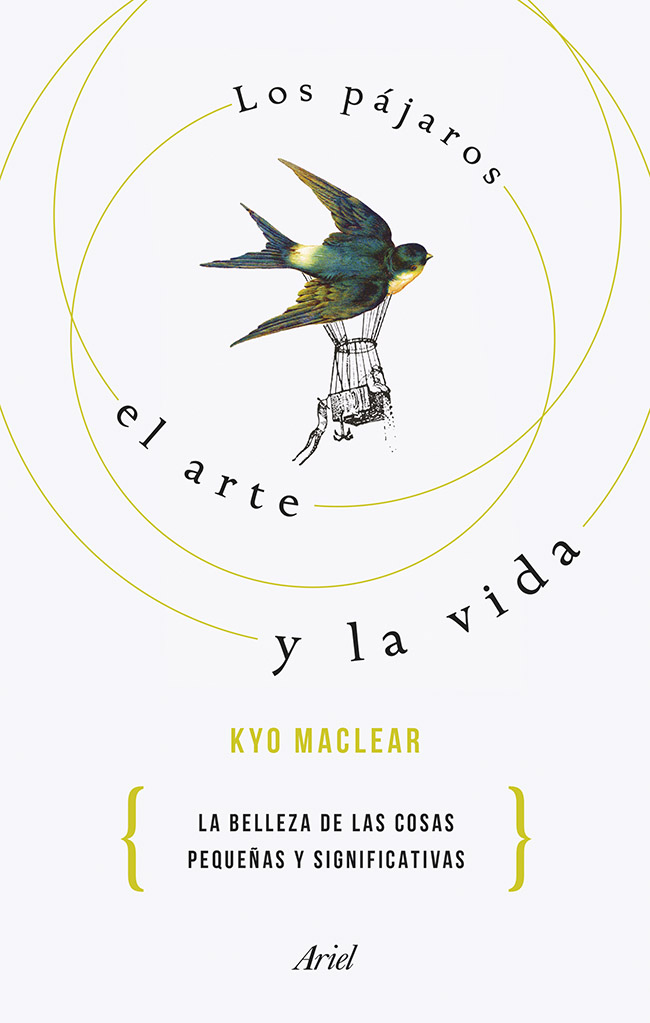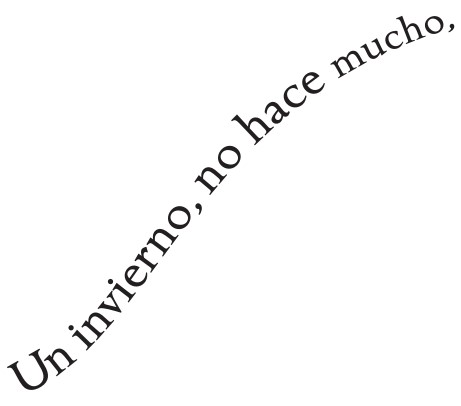formas extrañas, como las ganas de vagabundear.
conocí a un músico enamorado de los pájaros. El músico, que tenía treinta y tantos años, se había dado cuenta de que no siempre podía soportar la presión y las desilusiones que conlleva ser un artista en una gran ciudad. Le gustaba pasar horas tocando el piano como si fuera Fats Waller, pero tener que actuar y promocionarse lo angustiaba y lo deprimía. Muy de vez en cuando, la depresión jugaba a su favor y le permitía escribir desoladas canciones de amor, pero por lo general lo corroía por dentro. Cuando se enamoró de los pájaros y empezó a fotografiarlos, su ansiedad se desvaneció. El canto de los pájaros le recordó que debía abrir la mirada al mundo.
Fue el invierno que empezó pronto. Nevaba sin parar. Me acuerdo de que un locutor de radio dijo: «¿Calentamiento global? ¡Ja!». Fue también el invierno en que descubrí que algo en mi interior se había roto. No sabía de qué se trataba, solo que el artilugio que hasta hacía poco me había permitido seguir el ritmo y mantenerme al día ya no funcionaba como debía. Me fijaba en la gente de mi alrededor, que seguía trampeando la vida con éxito, apañándose con las comidas, las carreras y los hijos. Necesitaba que alguien me recordara cómo se hacía. Había perdido el ritmo.
Mi padre acababa de sufrir dos apoplejías. Las dos veces —con las hojas todavía en los árboles— había caído y no había sido capaz de levantarse. La segunda caída había sido particularmente aterradora, acompañada por una fiebre muy alta provocada por una sepsis, y yo no estaba segura de que fuera a sobrevivir. La resonancia magnética reveló que mi padre sufría microderrames fruto de pequeñas roturas en los vasos sanguíneos del cerebro. Esa misma resonancia reveló un aneurisma cerebral no roto. Un «hallazgo casual», según el neurólogo, que, ante nuestras miradas de preocupación, nos explicó su decisión de no operar debido a la edad de mi padre.
Durante esos meses de otoño, cuando la situación de mi padre era más incierta, me quedé sin palabras. No hablaba con nadie de los pitidos que emitían los monitores en habitaciones genéricas de hospital, ni del traqueteo rítmico de los carritos llenos de sábanas sucias que los camilleros empujaban por los pasillos. No compartía mis pensamientos sobre la crueldad de la escasez de camas (dos días enteros en una camilla colocada en un pasillo, con una delgada manta cubriéndole las pantorrillas sin pelo y los pies pálidos), el olor de las cafeterías hospitalarias y el extraño atractivo de los sofás de las salas de espera (de vinilo resbaladizo color verde apio y engañosamente blandos). No hablaba del alivio de regresar por la noche a una casa silenciosa, llenar la bañera, sumergirme bajo las burbujas y cerrar los ojos, del consuelo callado y jabonoso de lavarme en lugar de lavar a alguien, de ser una mujer acostumbrada a cuidar a los demás que, por un instante, se cuidaba a sí misma. No hablaba de la incipiente sensación de pérdida. No sabía ni cómo pensar acerca de una enfermedad que avanzaba de forma lenta y errática, pero que podía tumbar a una persona en cualquier instante.
Experimentaba esa falta de palabras en mi vida diaria, pero también delante de la página en blanco. Si encontraba un momento para escribir, por lo general me quedaba dormida. El acto de pelearme con las palabras para formar frases, párrafos e historias me agotaba. Me parecía un esfuerzo sumamente complicado y sospechoso. Mi trabajo se topó de pronto con la constatación de que mi padre, la persona que me había instilado el amor por el lenguaje y que me había empujado a convertirme en escritora, perdía las palabras a marchas forzadas.
Aunque la peor parte de la crisis había pasado muy deprisa, me daba miedo bajar la guardia. Temía que, en cuanto apartara la mirada, dejaría de estar preparada para la pérdida y que esta me aplastaría. Había heredado de mi padre (antiguo reportero de guerra y pesimista profesional) la convicción de que esperar siempre lo peor equivalía a levantar un perímetro de protección. Ambos éramos partidarios de la ansiedad preventiva.
Es posible que estuviera experimentando también lo que se conoce como tristeza anticipatoria, la que se produce antes de algunas pérdidas. Anticipatoria. Preparatoria. Intimidatoria. Una tristeza húmeda. No me empapaba ni me ahogaba, sino que flotaba en el aire como una nube fofa que, si bien se iba desvaneciendo, nunca llegaba a desaparecer del todo. Me seguía a todas partes y con el tiempo me acostumbré a ver el mundo a través de ella.
Siempre había creído que uno experimentaba la tristeza ante la muerte puramente como tristeza. Las imágenes de ese tipo de tristeza provenían de las clases de arte e incluían retratos de mujeres llorando y de dolientes con la cabeza inclinada, que se cubrían la cara con las manos, sollozando a la luz de una vela. Pero pronto descubrí, con sorpresa, que la tristeza anticipatoria exigía una imagen distinta, una postura más alerta. Mi tarea consistía en mantenerme de pie o sentada, pero siempre atenta, vigilando en todas las direcciones. Como esas mujeres del siglo XIX que, según dice la leyenda, recorrían ansiosamente las verjas que rodeaban las azoteas de las casas norteamericanas de primera línea de la costa, vigilando el mar por si venía algún barco, lo que les valió a aquellos puestos de observación el nombre de