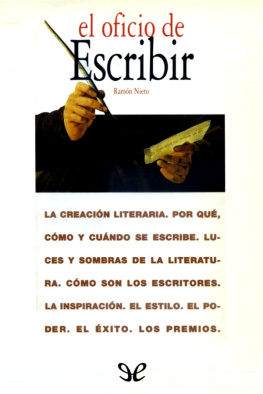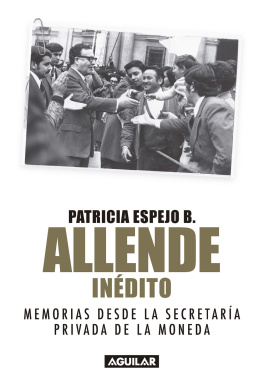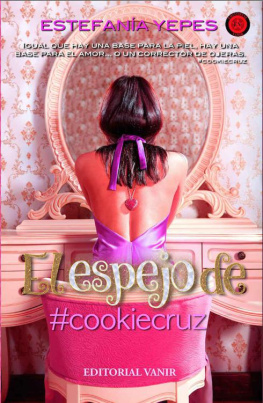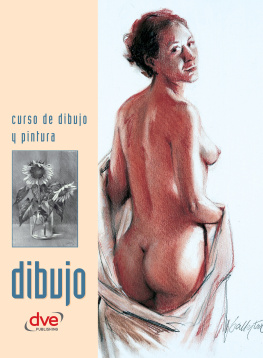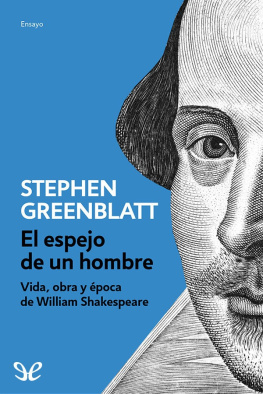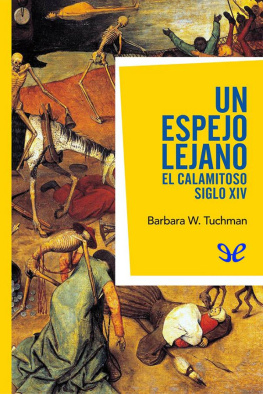María Rivera

Variaciones para una autobiografía
Tendría que empezar así: estaba por amanecer, el cielo no se veía del todo oscuro. Me encontraba sentada en la calle, cuando una placidez enorme se apoderó de mí. Sólo quería mirar el follaje de los árboles que se mecían como si bailaran, como si su belleza pudiera colmar todo el instante y el instante fuera lo único que importara. No me importaban los ladrones, ni los policías, ni la influenza, ni el prado de bacterias sobre las que seguro me senté. Pensaba en la famosa escena de Nostalgia en la que el protagonista trata de cruzar una piscina con una vela encendida: es un lugar común pero esa podría ser una imagen elocuente de mi vida, o al menos, de mi vida desde los 21 años, cuando decidí abandonar mis estudios universitarios y me marché a París infatuada por mis lecturas, un taller literario y un enfant terrible que tenía por novio, todo porque quería ser “poeta”. He olvidado los motivos de esa decisión cardinal. Sólo recuerdo la obstinación y mi juventud: la credulidad con la que leía los libros y mi creencia de que tenían el poder de cambiar la vida. Fue en esa esquina donde di vuelta para nunca volver: no quise estudiar una carrera: confié en la poesía como un dios providente. No me ha quedado sino sostener esa teoría a lo largo de los años. No sin cierta amargura, hoy me doy cuenta que lo franciscano se quita con el tiempo.
El segundo día que pasé en París, mi padre, que estuvo dos días conmigo antes de marcharse, me dejó en las puertas del metro con mil quinientos francos, una enorme maleta y la dirección de una amiga mexicana con la que viví. Ahí, en esas puertas corredizas, debería comenzar mi autobiografía, pensé aquella noche mientras miraba los follajes, que súbitamente se transfiguraron en los follajes de la Rue Ranelagh sobre la que estaba acostada, arrobada, viendo el cielo estrellado una noche antes de mi regreso a México, convencida por dos o tres versos de Cavafis que leí mientras esperaba el Metro. Desde entonces recorrí un camino hacia “quién sabe dónde”, que es como yo llamo a la poesía. Puedo decir, con alivio, que ahora estoy más cerca de las pantuflas y más lejos de los tacones. Vejez prematura, en el peor de los casos; vida familiar, en el mejor.
A Gerardo lo conocí hace muchos años en la Escuela de Escritores; yo cursaba el tercer semestre; él, el primero. Lo volví a encontrar en la comida de los cincuenta años del Centro Mexicano de Escritores, en una fiesta bizarra en casa de Alí Chumacero donde apenas cruzamos palabra; él fue becario del Centro un año antes que yo; él escribe narrativa, yo poesía. Como si el destino jugara al gato y al ratón con nosotros, terminamos por encontrarnos definitivamente a finales del 2004, cuando recién había terminado de corregir mi libro más reciente. El amor que surgió en ese diciembre fue más poderoso que el tsunami de Indonesia del que no tuvimos noticia sino hasta un mes después de ocurrido. Como un tsunami: la ola no regresó nunca. Quedó al descubierto el fascinante lecho marino, donde pusimos una casa, compramos un comedor y una recámara: un advenimiento. Como una felicidad musical entró en mi vida: alto, delgado, hermosísimo. Quiso defenderme como un caballero andante. Como yo, amaba la literatura rusa, la épica espiritual. Su clarividencia siempre me ha asombrado, me dijo que era un hombre con suerte y que era feliz, yo lo miré con sorna. Con el paso de los años lo he comprobado: tiene suerte y su felicidad, como la de nuestra hija, revienta al menor contacto con la música. Es un bailarín nato. Cuando ya no hay escapatoria o los zarpazos se ponen muy violentos terminamos bailando. En poco tiempo se convirtió en mi amigo, mi escudero, mi adversario, mi reconciliación, mi compañero. Los años a su lado han sido serenamente felices, años domésticos, años de asombro, de tibieza y de extrañeza descubridora, musicales, con corazón y sin él, desabotonados. Años espantapájaros, pararrayos. Años disturbio, años sobrios, años tristes, años arropados, oftálmicos, estomacales, gustativos, años con voz y, para adentro, silencio rebosante, perfecto.
Hace algún tiempo, sin embargo, yo era radicalmente distinta; vivía en lo que di por llamar “la voluptuosidad de la caída”, días de los que surgió Hay batallas, un tránsito que recorrí sola, como sólo se podía recorrer, en la intimidad, esa noche. La historia, si acaso hubiera algo que pudiera contarse como “historia” que no haya sucedido en esa región que rebasa a la anécdota, comenzó con el milenio y terminó cinco años después. En esos cinco años los trabajos, las omisiones, los descuidos de toda mi vida se sintetizaron, definieron mi visión de la vida. Un transcurso que me llenó de amargura y que al mismo tiempo me devolvió la alegría. Como en los viajes iniciáticos perdí casi todo, gané casi todo. No, tendría que empezar así: estaba yo en el baño abrazada por su minúsculo espacio más allá de mí o más acá de mí. No, no podría empezar así. No podría poner en prosa lo que intenté decir en varios poemas, sin traicionarlo. No me interesa la anécdota, lo confieso, y a menudo me aburre la trama. Mi biografía, que antes me pareció tan clara, ahora me parece inaccesible. Los días, los años se superponen y mirados tan de cerca dan la impresión de no ser nada, de nunca haber pasado. Mi verdadera autobiografía no podría estar aquí: está en los libros que he leído y en los que he intentado escribir. Si fuera fiel a la anécdota tendría que ser fiel a las versiones infieles que escribía por aquellos días, hacer menos una trama y más un cuadro impresionista. Al fin y al cabo la precariedad del instante, su retrato inacabado.
***
Tendría entonces que empezar así: estoy en un pueblo perdido de Ohio, es de noche y estoy tendida boca arriba intentando mirar las estrellas que en la ciudad de México desaparecieron hace mucho. Está lloviznando y supongo que hace frío: no lo siento. J no puede verlas, se las describo o creo estárselas describiendo; a ninguno de los dos nos importa. Como a la mayoría de los mexicanos el tequila nos hermana mientras disuelve nuestras diferencias. Estamos, pues, muy mexicanos, muy incómodos, algo desquiciados para el temperamento anglosajón. Me escuchó diciéndoles a los demás que quería ir al césped y decidió acompañarme. Estamos, pues, tendidos, mirando el cielo que se ha transfigurado en el cielo estrellado de la Marquesa, el ladrido de una turba de perros hambrientos, discusiones, gritos, delirios de borrachera: alguien saqueó la cava de entre los locos que nos juntábamos a comer y a beber durante horas, durante días, durante meses con el único cometido de ver quién podía ser más mordaz, más ingenioso, más atroz: estamos pues, muy mexicanos, muy albureros, muy cabrones: somos la intelliguentsia y pura mala leche, cortadísima. Yo era joven, entusiasta e ingenua. Yo era joven, entusiasta, ingenua e inédita. Ellos, los poetas y narradores ya formados, los jóvenes creadores de los noventa, los que ahora tienen cuarenta y tantos, los que como nosotros no emprendieron ningún parricidio. Ellos ya en los treintas, casados, separados, publicados, multipremiados. Aún son jóvenes, aún tienen tiempo. Las novias, las esposas, las malvadas que los dejaron también están en esa noche suspendidas: son escritoras en ciernes, poetas maltratadas por sus novios poetas que son bien mexicanos, bien cabrones, bien inteligentes: iluminados. Se los quitaron de encima. Sólo les quedó el ancho costillar de la noche congalesca. La escritura a la intemperie, el alcohol, las fiestas, la movida como oleada de la mal llamada generación X, donde se volvieron bien cabronas, legendarias… al menos en esta historia. Los que estábamos por entrar a la década de los treinta ahora estamos en los albores de los cuarenta, dejamos hace mucho tiempo de ser jóvenes creadores, jóvenes saludables, jóvenes despreocupados, jóvenes borrachos, jóvenes intensos, jóvenes: llegaron los achaques, los libros, los premios, la paternidad o la maternidad. Ciudad de México, nuevo milenio. Sí, mi autobiografía tendría que dar una temperatura, fijar un instante.
Página siguiente