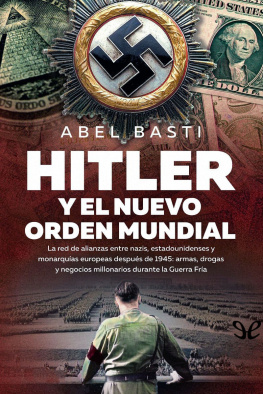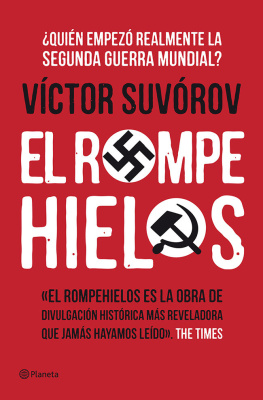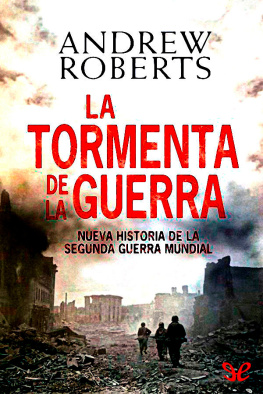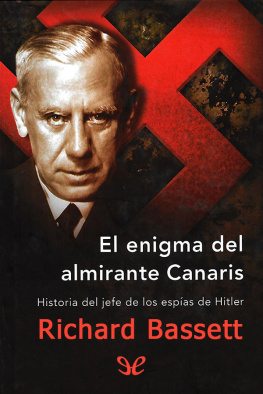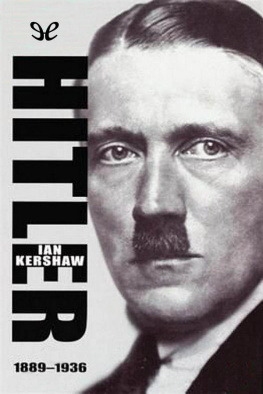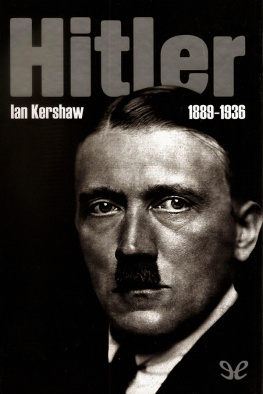Una reunión secreta
El sol es un astro frío. Su corazón, agujas de hielo. Su luz, implacable. En febrero los árboles están muertos, el río, petrificado, como si la fuente hubiese dejado de vomitar agua y el mar no pudiese tragar más. El tiempo se paraliza. Por las mañanas, ni un ruido, ni un canto de pájaro, nada. Luego, un automóvil, otro, y de pronto pasos, siluetas que no pueden verse. El regidor ha dado los tres golpes pero no se ha alzado el telón.
Es lunes, la ciudad rebulle tras su velo de niebla. Las gentes acuden al trabajo como los demás días, suben al tranvía, al autobús, allí se deslizan hasta el segundo piso y se abisman en sus ensueños en medio del intenso frío. Pero el 20 de febrero de aquel año no fue una fecha como otra cualquiera. Pese a todo, la mayoría pasó la mañana arrimando el hombro, inmersa en esa gran mentira decente del trabajo, con esos pequeños gestos donde se concentra una verdad muda, decorosa, y donde toda la epopeya de nuestra existencia se reduce a una pantomima diligente. Así, el día transcurrió apacible, normal. Y mientras cada cual iba y venía entre el hogar y la fábrica, entre el mercado y el patinillo donde se tiende la ropa, y, por la tarde, entre la oficina y la tasca, y finalmente regresaba a casa, entretanto, muy lejos del trabajo decente, muy lejos de la vida familiar, a orillas del Spree, unos caballeros se apeaban de sus coches ante un palacio. Les abrieron obsequiosamente la portezuela, bajaron de sus voluminosas berlinas negras y desfilaron uno tras otro bajo las pesadas columnas de gres.
Eran veinticuatro, junto a los árboles muertos de la orilla, veinticuatro gabanes de color negro, marrón o coñac, veinticuatro pares de hombros rellenos de lana, veinticuatro trajes de tres piezas y el mismo número de pantalones de pinzas con un amplio dobladillo. Las sombras penetraron en el gran vestíbulo del palacio del presidente del Parlamento; pero muy pronto no habrá ya Parlamento, no habrá ya presidente y, dentro de unos años, no habrá ni siquiera Parlamento, tan sólo un amasijo de escombros humeantes.
Por el momento, todos ellos se despojan de los veinticuatro sombreros de fieltro, dejando al descubierto veinticuatro cráneos calvos o coronas de cabellos blancos. Antes de subir al escenario, se estrechan dignamente la mano. Una vez en el gran vestíbulo, los venerables patricios intercambian palabras ligeras de tono, respetables; uno tiene la impresión de asistir a las primicias un tanto artificiales de una fiesta al aire libre.
Las veinticuatro siluetas salvaron concienzudamente un primer tramo de escalones, después, uno a uno, se enfrentaron a los peldaños de la escalera, deteniéndose a ratos para no fatigar en exceso su viejo corazón, y, con la mano aferrada al pasamanos de cobre, los ojos entornados, fueron subiendo sin admirar ni la elegante balaustrada ni las bóvedas, como si pisaran un montón de invisibles hojas secas. Los guiaron, por la entrada pequeña, hacia la derecha, y allí, tras avanzar unos pasos sobre el suelo en damero, ascendieron la treintena de peldaños que conducen a la segunda planta. Ignoro quién encabezaba la cordada, pero en el fondo tanto da, pues los veinticuatro tuvieron que hacer exactamente lo mismo, seguir el mismo camino, doblar a la derecha, rodeando el hueco de la escalera, y por último, a la izquierda. Dado que las puertas batientes estaban abiertas de par en par, entraron en el salón.
La literatura, según dicen, lo permite todo. Por lo tanto, yo podría hacerles dar vueltas hasta el infinito en la escalera de Penrose, ellos jamás podrían volver a bajar ni a subir, harían siempre ambas cosas a la vez. Y, en realidad, ése es en cierto modo el efecto que nos producen los libros. El tiempo de las palabras, compacto o líquido, impenetrable o espeso, denso, dilatado, granuloso, petrifica los movimientos, hechiza y aturde. Nuestros personajes permanecerán confinados en el palacio para siempre, como en un castillo encantado. Helos aquí fulminados desde la entrada, lapidificados, paralizados. Las puertas están a un tiempo abiertas y cerradas, las impostas gastadas, arrancadas, destruidas o repintadas. El hueco de la escalera brilla pero está vacío, la lámpara de araña reluce, pero está ciega. Nos hallamos a la vez en todas partes en el tiempo. Así, Albert Vögler subió los escalones hasta el primer rellano y, una vez allí, se llevó la mano al cuello postizo, sudando, chorreando incluso, presa de un leve vértigo. Bajo el grueso farolillo dorado que ilumina los tramos de la escalera se ajusta el chaleco, se desabrocha un botón, se abre el cuello postizo. Tal vez Gustav Krupp hizo un alto en el rellano, él también, y dirigió unas palabras compasivas a Albert, un pequeño apotegma sobre la vejez; vamos, que dio muestras de solidaridad. Acto seguido Gustav prosiguió su camino, y Albert Vögler se quedó allí unos instantes, solo bajo la araña, gran vegetal chapado en oro, con una enorme bola de luz en el centro.
Por fin entraron en el pequeño salón. Wolf-Dietrich, secretario particular de Carl von Siemens, remoloneó un momento junto a la puerta ventana y dejó vagar la mirada sobre la delgada capa de escarcha que cubría el balcón. Por un instante elude los pasteleos del mundo para, entre las pacas de algodón, entregarse a un perezoso ensueño. Y mientras los demás parlotean y prenden un Montecristo, cotorreando sobre el color crema o topo de su capa, prefiriendo quien el sabor meloso, quien un sabor especiado, todos ellos adictos a habanos de enormes diámetros, estrujando distraídamente las vitolas finamente doradas, él, Wolf-Dietrich, sueña despierto ante la ventana, ondula entre las ramas desnudas y flota sobre el Spree.
A unos pasos, admirando las delicadas figuritas de yeso que ornan el techo, Wilhelm von Opel se sube y se baja las gruesas gafas redondas. Otro cuya familia galopa hacia nosotros desde el principio de los tiempos, desde el pequeño terrateniente de la parroquia de Braubach, desde ascensos con acopio de togas y emblemas, de fincas y cargos, magistrados primero, burgomaestres después, hasta el instante en que Adam —salido de las entrañas indescifrables de su madre, y tras asimilar todos los trucos de la cerrajería— concibió una maravillosa máquina de coser que supuso el auténtico arranque de su esplendor. Sin embargo, no inventó nada. Hizo que lo contratara un fabricante, observó, dobló la cerviz y mejoró un poco los modelos. Se casó con Sophie Scheller, quien le aportó una dote sustancial, y puso el nombre de su mujer a la primera máquina. La producción aumentaba sin cesar. Bastaron unos años para que la máquina de coser se convirtiera en un utensilio corriente, para que alcanzara la curva del tiempo y se integrara en las costumbres humanas. Sus genuinos inventores habían madrugado demasiado. Una vez consolidado el éxito de sus máquinas de coser, Adam Opel se lanzó al mundo del velocípedo. Hasta que, una noche, una voz extraña se insinuó en el resquicio de la puerta; su propio corazón se le antojó frío, tan frío. No eran los verdaderos inventores de la máquina de coser reclamando el porcentaje de sus derechos, no eran sus obreros reivindicando su parte de los beneficios, era Dios reclamando su alma; no quedaba más remedio que devolverla.