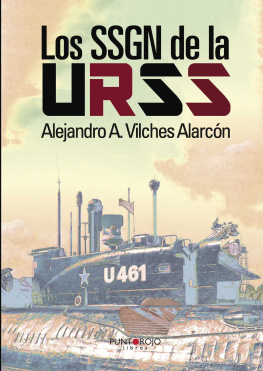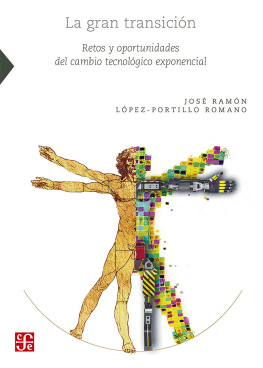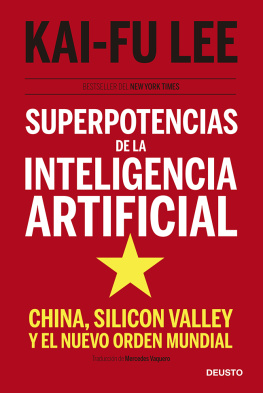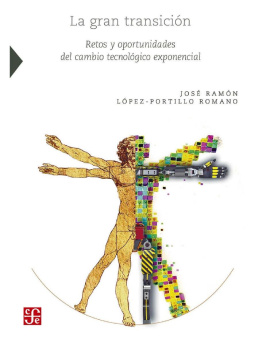El cambio tecnológico nunca viene solo. Sus efectos sobre la sociedad, sobre la organización de la misma y en las formas de organizar el empleo han sido continuos a lo largo de la historia de la humanidad.
Los recientes cambios, quizás más rápidos y posiblemente más intensos, están haciendo tambalear los cimientos de lo que hasta hace poco reconocíamos como nuestro “mundo” económico-laboral. La sustitución de tareas rutinarias por robots, la definitiva irrupción de la inteligencia artificial, el desarrollo de algoritmos que llegan a reproducir habilidades hasta hace poco sólo humanas, la aparición de las plataformas de economía colaborativa, etc, están amenazando empleos y empresas hasta ahora pertenecientes a nuestro más reconocible hábitat laboral.
Este libro es un análisis detallado sobre cómo estos cambios están acaeciendo, cuáles son las tendencias futuras más probables y cómo estas alterarán las relaciones sociolaborales.
Introducción
En el año 2000 recalé en Barcelona. Por entonces llevaba dos años en la nueva universidad de Sevilla, la Pablo de Olavide. En un principio, y como otros que habían estudiado ciencias económicas en la Universidad de Sevilla, planeaba seguir con mis estudios doctorándome en la misma institución en la que me licencié. Sin embargo, en una decisión que agradeceré toda mi vida, José María O’Kean, jefe por entonces del minúsculo departamento de economía de la Pablo de Olavide, me planteó que, si quería hacer algo en el mundo de la academia, tendría que tratar de doctorarme en alguno de los mejores programas a mi alcance. Siguiendo su consejo, me fui a la Ciudad Condal.
Los años en la Pompeu Fabra fueron intensísimos. Gracias a los directores del programa de doctorado, Antonio Cabrales y Ramón Marimón, así como al resto de los grandes profesores a los que tengo en su mayoría cariño y, a todos, un extremo respeto, fui avanzando en los estudios de una economía que se me hacía extraña. Lo que aprendí en aquellos años no tenía nada que ver con lo que había visto en mis cursos de licenciatura. El reciclaje resultó completo, no sólo académico, sino además personal. El primer año, de criba, fue durísimo —no recuerdo haber estudiado más en mi vida—, pero, una vez conseguí superar esa criba, y ya con el derecho a proseguir con el doctorado, comencé a plantearme el tema de mi tesis.
Convencí al que sería mi director, Antonio Ciccone, y me puse manos a la obra. Elegí como tema de tesis la convergencia regional. Decidido el tema, en cada reunión que teníamos íbamos abriendo el abanico de cuestiones que podríamos tratar. No sé si fue por casualidad o no, pero el cambio tecnológico aparecía una y otra vez en nuestras conversaciones hasta que, finalmente, acabé leyendo trabajos sobre esta cuestión. En estas lecturas aparecieron conceptos como desigualdad, polarización, cualificación, cambio sesgado a la educación, etc. Aquellos años, entre 2003 y 2007, fueron de una enorme producción científica al respecto y fui testigo en tiempo real de todo aquello. Poco a poco, mi interés sobre el cambio tecnológico iba aumentando a costa de ir dejando cada vez más de lado la idea original de la tesis.
El cambio tecnológico y sus consecuencias en el mercado laboral iban llenando mis horas de estudio. Muy pronto, a mi director y a mí nos llamaron la atención dos hechos que diferenciaban a España de otros muchos países. En primer lugar, las desigualdades salariales de los trabajadores universitarios respecto a los no universitarios parecían menguar, lo que iba en contra de la experiencia general. La evidencia mostraba que desde la década de 1980, en no pocos países, el premio a la educación superior (diferencia salarial entre trabajadores universitarios y el resto) o bien se había mantenido constante o bien aumentaba. Esta particularidad española resultaba cuando menos merecedora de un análisis detallado. En segundo lugar, por aquellos años el neologismo mileurista comenzaba a llenar titulares y conversaciones. La mezcla de estas dos tendencias, caída en el premio a la educación y estancamiento de los salarios, tenía consecuencias reales, pues centraba parte de los debates a pie de calle. Para muchos, la conclusión era que la educación superior no generaba la rentabilidad esperada, no merecía la pena estudiar. Era evidente, pues, que existía una demanda para la realización de este tipo de análisis, resultaba interesante y sugerente la búsqueda de las razones que motivaban ambos hechos. Y en cuanto uno meditaba unos segundos sobre el asunto, el cambio tecnológico aparecía, de nuevo, como una explicación factible.
De mi tesis resultaron tres artículos publicados y una curiosidad infinita por el tema. En estos artículos dábamos varias respuestas, algunas explicando las razones de los dos hechos comentados. Por ejemplo, explicábamos cómo desde los años 1995 a 2008 el cambio tecnológico había sido intenso en España, pero ciertamente menor que en otros países, en parte por una composición productiva sesgada a sectores de baja intensidad tecnológica, especialmente la construcción. En segundo lugar, un cambio tecnológico menos intenso tuvo como consecuencia una limitada mejora de la productividad y, por ello, de los salarios reales, de ahí en parte el «mileurismo». En tercer lugar, el debilitado impulso tecnológico unido al enorme aumento de la oferta de trabajadores con estudios superiores explicaba la caída de la rentabilidad educativa. Si en otros países el cambio tecnológico había incrementado la desigualdad salarial por nivel educativo, en España, este mismo cambio, mucho más debilitado, unido a un aumento de la oferta de licenciados, había deprimido esta diferencia y con ello, en parte, la desigualdad salarial. Así pues, cambio tecnológico, mercado de trabajo y desigualdad se entrelazaban en la tesis.
Justo el mismo día que defendí mi tesis, un 15 de septiembre de 2008, Lehman Brothers presentaba su declaración formal de quiebra. En ese preciso instante dimos por iniciada la más profunda de las crisis que hemos experimentado desde que se tienen registros modernos. Me atrevería a decir que la Gran Recesión de 2008-2009 fue sin lugar a dudas más intensa que la que se vivió en 1929. Sin embargo, lo que hizo que esta Gran Recesión no se transformara en una depresión fueron las herramientas de política económica disponibles en el inicio del siglo XXI , comparadas con las conocidas en 1929. Es evidente que se cometieron errores, como las subidas de tipos en la Unión Monetaria Europea y las políticas de austeridad, que prolongaron la crisis en el continente europeo. Pero, a pesar de todo, el conocimiento que hoy se posee de las políticas económicas libraron al mundo de un escenario mucho peor que el experimentado. No obstante, y a pesar de los esfuerzos para evitar una profundización de la crisis, nadie duda del enorme coste y de la extrema dureza que esta Gran Recesión mostró a una parte nada despreciable de la sociedad. Junto con el desempleo y la pobreza, el aumento de la desigualdad hacía que ésta volviera a escena, al centro de un debate público del que prácticamente había desaparecido. Aunque los que ya llevábamos años estudiando la desigualdad sabíamos que ésta había aumentado en las últimas décadas en ciertos países, la bonanza económica anterior a 2008 la había ocultado como las mareas ocultan las rocas de la playa. Pero la crisis retiró el agua de la playa y dejó al descubierto aquello en lo que pocos habían reparado hasta entonces: que la desigualdad llevaba años creciendo de forma soterrada pero impasible y ahora mostraba su más desagradable cara.