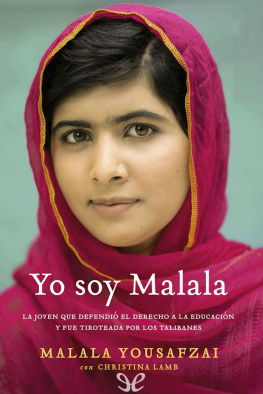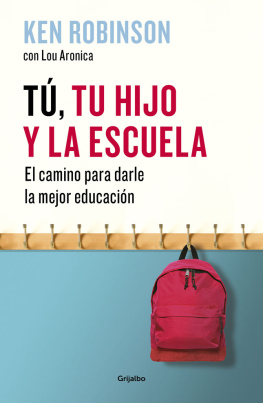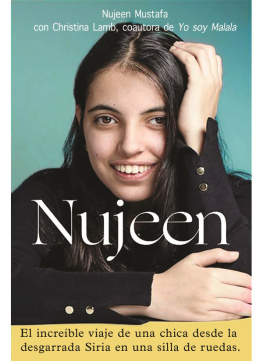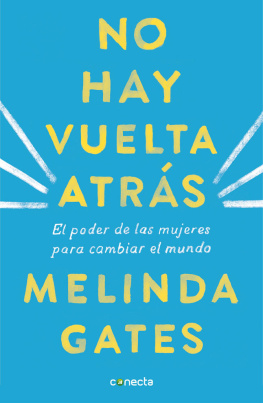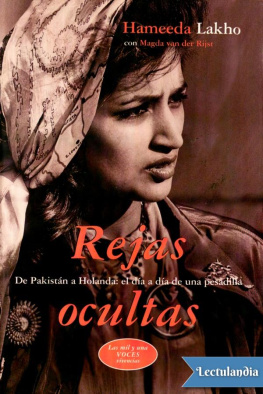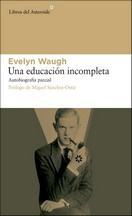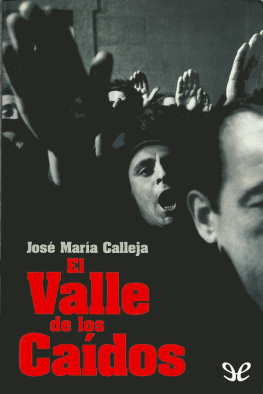Prólogo
Soy de un país que nació a medianoche. Cuando estuve a punto de morir era poco después de mediodía.
Hace un año salí de casa para ir a la escuela y no regresé. Me dispararon una bala talibán y me sacaron inconsciente de Pakistán. Algunas personas dicen que nunca regresaré a casa, pero en mi corazón estoy convencida de que volveré. Ser arrancado del país que amas es algo que no deseo a nadie.
Ahora, cada mañana, cuando abro los ojos, añoro mi vieja habitación con todas mis cosas, la ropa por el suelo, y los premios escolares en los estantes. Sin embargo, me encuentro en un país que está cinco horas por detrás de mi querida tierra natal, Pakistán, y de mi hogar en el valle de Swat. Pero mi país está a siglos de distancia por detrás de éste. Aquí hay todas las comodidades imaginables. De todos los grifos sale agua corriente, fría o caliente, como prefieras; luz con sólo pulsar un interruptor, día y noche, sin necesidad de lámparas de aceite; hornos para cocinar, de forma que nadie tiene que ir al mercado a traer bombonas de gas. Aquí todo es tan moderno que incluso hay comida ya preparada en paquetes.
Cuando miro por la ventana, veo edificios altos, largas carreteras llenas de vehículos que se mueven ordenadamente, cuidados setos y praderas de césped, y pavimentos limpios en los que caminar. Cierro los ojos y por un momento regreso a mi valle —altas montañas coronadas de nieve, campos verdes y ondulantes, y ríos de fresca agua azul— y mi corazón sonríe cuando recuerda la gente de Swat. Con la mente vuelvo a la escuela y me reúno con mis amigas y mis maestros. Vuelvo a estar con mi mejor amiga, Moniba, y nos sentamos juntas, hablando y bromeando como si nunca me hubiera marchado.
Entonces recuerdo, estoy en Birmingham, Inglaterra.
El día en que todo cambió fue el martes 9 de octubre de 2012. Tampoco era un momento especialmente bueno, porque estábamos en plena época de exámenes, aunque como soy estudiosa no me preocupaban tanto como a algunas de mis compañeras.
Aquella mañana llegamos al estrecho camino de barro que se bifurca de la carretera Haji Baba en nuestra habitual procesión de rickshaws de colores brillantes echando humaredas de diésel. En cada uno íbamos cinco o seis niñas. Desde la llegada de los talibanes no había ningún signo que identificara la escuela, y la puerta de hierro ornamentada en un muro blanco al otro lado de la leñera no da ningún indicio de lo que hay detrás.
Para nosotras aquella puerta era como una entrada mágica a nuestro mundo particular. En cuanto penetrábamos en él nos librábamos de los pañuelos como el viento que despeja las nubes para dejar paso al sol, y subíamos desordenadamente la escalera. En lo alto de la escalera había un patio abierto al que daban las puertas de todas nuestras aulas. Arrojábamos allí nuestras mochilas y después nos congregábamos para la reunión matinal bajo el cielo, firmes, de espalda a las montañas. Una niña ordenaba «Assaan bash», «¡Descansad!», y nosotras dábamos un taconazo y respondíamos «Allah.» Entonces ella decía «Hoo she yar», «¡Atención!», y dábamos otro taconazo, «Allah.»
La escuela la había fundado mi padre antes de que yo naciera y en lo alto de la pared estaba orgullosamente escrito «Colegio Khushal» en letras rojas y blancas. Teníamos clase seis días a la semana y en mi curso, el noveno, que correspondía a los quince años, memorizábamos fórmulas químicas, estudiábamos gramática urdu, hacíamos redacciones en inglés sobre aforismos como «no por mucho madrugar amanece más temprano» o dibujábamos diagramas de la circulación de la sangre… la mayoría de mis compañeras querían ser médicos.
Es difícil imaginar que alguien pueda ver en esto una amenaza. Sin embargo, al otro lado de la puerta de la escuela, no sólo estaban el ruido y el ajetreo de Mingora, la principal ciudad de Swat, sino también aquellos que, como los talibanes, piensan que las niñas no deben ir a la escuela.
Aquella mañana había comenzado como cualquier otra, aunque un poco más tarde de lo habitual. Como estábamos de exámenes, la escuela empezaba a las nueve de la mañana, en vez de a las ocho, lo cual estaba bien, porque no me gusta madrugar y puedo seguir durmiendo aunque los gallos canten y el muecín llame a la oración. Primero, trataba de levantarme mi padre. «Ya es la hora, Jani Mun», me decía. Esto significa «amiga del alma» en persa, y siempre me llamaba eso al comenzar el día. «Unos minutos más, Aba, por favor», le rogaba y me ocultaba bajo la manta. Entonces llegaba mi madre, Tor Pekai. Me llama Pisho, que significa «gato». Entonces me daba cuenta de la hora que era y gritaba: «Bhabi, que llego tarde». En nuestra cultura cada hombre es tu «hermano», y cada mujer, tu «hermana». Así es como nos consideramos mutuamente. Cuando mi padre trajo a su esposa por primera vez a la escuela, todos los maestros la llamaban «esposa de mi hermano» o bhabi. Se quedó con ese apodo cariñoso y todos la llamamos bhabi ahora.
Yo dormía en la habitación alargada que tenemos en la parte delantera de la casa y los únicos muebles eran la cama y una cómoda que yo había comprado con parte del dinero que había recibido como premio por mi campaña por la paz en el valle y el derecho de todas las niñas a ir a la escuela.
En unos estantes estaban todas las copas de plástico doradas y los trofeos que había ganado por ser la primera de la clase. En un par de ocasiones no había sido la primera y fui superada por mi competidora Malka-e-Noor. Estaba decidida a que eso no volviera a ocurrir.
La escuela no estaba lejos de mi casa y solía ir a pie, pero en el último año había empezado a ir con las demás niñas en rickshaw y a volver a casa en autobús. El trayecto sólo duraba cinco minutos; pasábamos junto al pestilente río y por delante de la valla publicitaria del Instituto de Transplante Capilar del Doctor Humayun, donde bromeábamos que uno de nuestros profesores debía de haber ido porque era calvo y de repente le había empezado a salir pelo. Me gustaba porque no volvía tan sudorosa como cuando iba a pie y podía charlar con mis amigas y chismorrear con Usman Ali, el conductor, a quien llamábamos Bhai Jan, «hermano», que nos hacía reír con sus absurdas historias.
Había empezado a ir en autobús porque mi madre tenía miedo de que fuera andando sola. Llevábamos todo el año recibiendo amenazas. Algunas habían aparecido en los periódicos; otras eran mensajes escritos o que nos transmitía alguien. Mi madre estaba preocupada por mí, pero los talibán nunca habían atacado antes a una niña y a mí me inquietaba más que fueran a por mi padre, que hablaba en contra de ellos abiertamente. En agosto habían matado a su amigo y compañero activista Zahid Khan cuando se dirigía a rezar, y yo sabía que todos decían a mi padre: «Ten cuidado, tú serás el siguiente».
A nuestra calle no se podía llegar en coche, así que me bajaba del autobús en la carretera que discurre junto al río, pasaba por la puerta de hierro y subía unos peldaños que conducían a nuestra calle. Pensaba que si alguien me atacaba, sería en aquellos peldaños. Como mi padre, siempre he sido una soñadora y, a veces, durante la clase me imaginaba que un terrorista surgiría en aquel lugar y me dispararía. Me preguntaba cómo reaccionaría yo. ¿Me quitaría un zapato y le golpearía con él? Pero después pensaba que entonces no habría ninguna diferencia entre los terroristas y yo. Sería mejor argumentar: «De acuerdo, dispárame, pero primero escúchame. Lo que estás haciendo está mal. Yo no estoy en contra tuya. Sólo quiero que todas las niñas podamos ir a la escuela».
Página siguiente