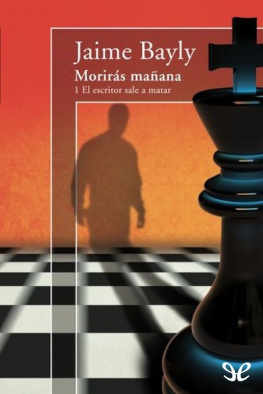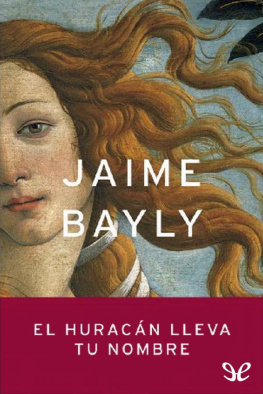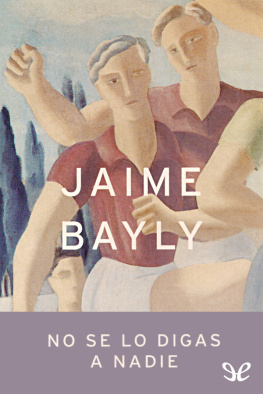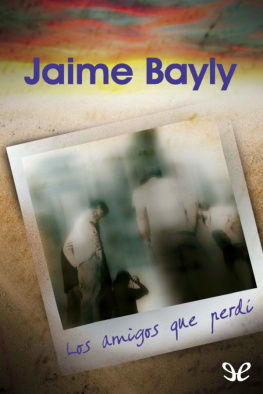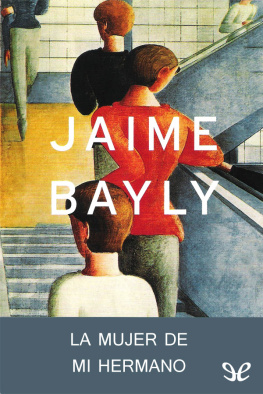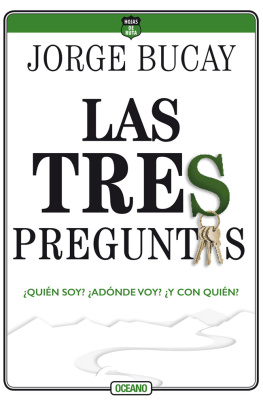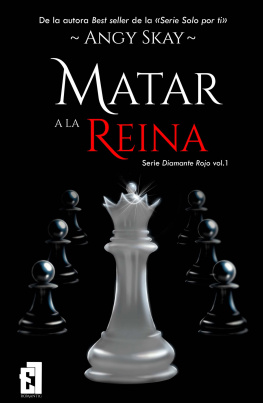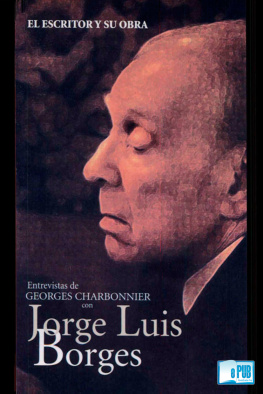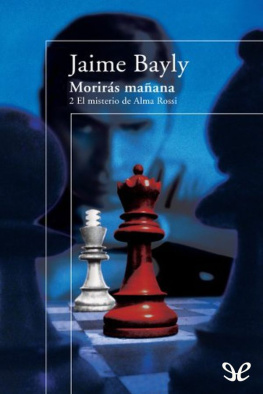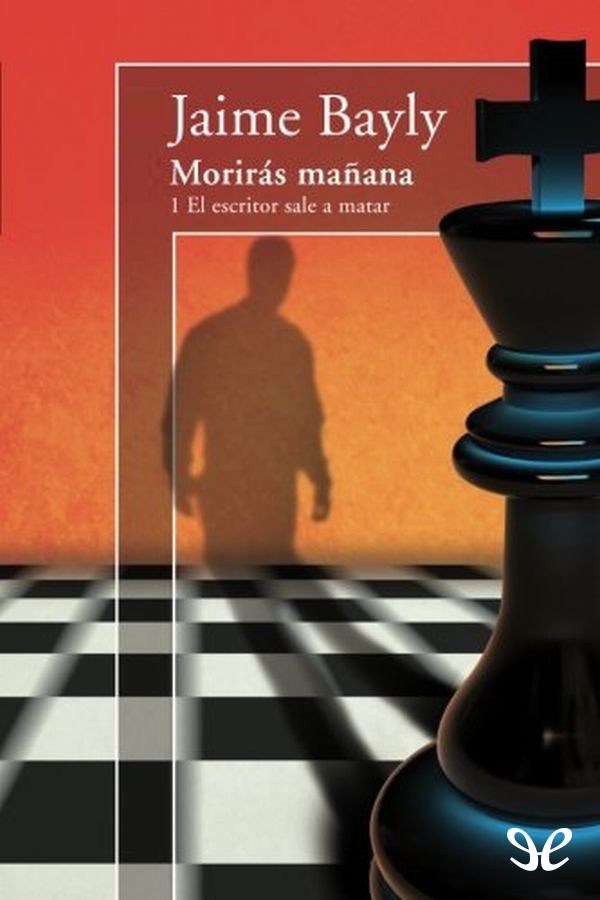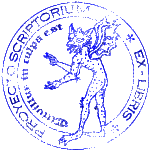A Silvia y Zoe
A Javier Garcés, un escritor que es exactamente el «mal bicho que eligió ser», el médico le diagnostica un tumor cerebral que no le deja más de seis meses de vida. Decide, entonces, dedicar el tiempo que le queda a matar a cinco de sus peores enemigos.
El primero es Hipólito Luna, un crítico literario que destroza sus obras con ferocidad. El segundo, Aristóbulo Pérez, culpable de que Garcés perdiera el Premio Nacional de Novela a favor de una escritora tetona y culona a quien Pérez se quería beneficiar. El tercero, Profeto Serpa, quien suprimió la columna de Garcés en el diario que dirigía. El cuarto, Jorge Echeverría, el dueño de la editorial que publica sus libros sin permiso y sin pagar regalías. Y, por último, Alma Rossi, socia, amiga y amante, quien que lo traicionó para irse con el acaudalado Echeverría.
Así, con movimientos calculados, sabiendo que la partida no tiene marcha atrás, Garcés emprende una serie de asesinatos a la vez divertidos y horrendos. Sin embargo, los acontecimientos no se desarrollarán exactamente como tenía planeado.

Jaime Bayly
El escritor sale a matar
Trilogía Morirás mañana - 1
ePub r1.4
Titivillus 15.12.15
Título original: El escritor sale a matar
Jaime Bayly, 2010
Editor digital: Titivillus
ePub base r1.2
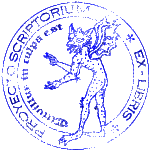

JAIME BAYLY. Nació en Lima, Perú en 1965. Tras ejercer el periodismo diez años, inició su carrera de escritor en 1994, con No se lo digas a nadie.
Se han señalado con justicia las virtudes de su estilo: personajes entrañables o afiebrados, diálogos ágiles e intensos, excelente manejo de la acción y, sobre todo, un corrosivo sentido del humor.
Es autor de Fue ayer y no me acuerdo (1995), Los últimos días de La Prensa (1996), La noche es virgen (1997), Yo amo a mi mami (1998), Los amigos que perdí (2000), La mujer de mi hermano (2002), El huracán lleva tu nombre (2004), Y de repente, un ángel (2005), El canalla sentimental (2008) y El cojo y el loco (2010). Sus libros han sido traducidos a numerosos idiomas.
En la agencia del Banco de Crédito de la calle Dasso, el gerente me conoce, es mi amigo, sabe quién soy, me trata con respeto y aprecio. Es un hombre joven, cuidadosamente vestido y peinado, con la ambición dibujada en el rostro, y sabe que respetar las reglas del banco es mejor negocio que burlarlas no por ética o por pureza moral, sino por una simple relación costo-beneficio. Le explico que necesito un millón de dólares en efectivo. Se sorprende, frunce el ceño.
—Es una emergencia —le digo—. Por favor, no me haga preguntas. Necesito el dinero cuanto antes. Es una cuestión de vida o muerte.
El tipo comprende la gravedad de la situación y, sin embargo, se permite ceder a su curiosidad:
—Un secuestro, me imagino.
—Sí, por desgracia —le digo—. Pero, por favor, no diga una palabra. Si se entera la policía, todo se joderá. ¿Cuento con su discreción?
—Absolutamente —dice el gerente.
Luego se pone de pie:
—Voy a la bóveda de seguridad. Regreso en un momento. ¿Billetes de cien, no?
—Sí, por favor —le digo, y le alcanzo un maletín negro, deportivo—. Para ser discretos, meta el dinero allí, por favor.
El gerente sabe que debe atenderme sin hacer más preguntas ni solicitar permisos ni autorizaciones de nadie. Sabe que soy un cliente solvente. Probablemente ha leído alguno de mis libros, sabe que soy conocido fuera del Perú. Pero, sobre todo, sabe (y esto es lo más importante) que el hermano de mi padre, mi tío Guillermo, un hombre mayor al que no veo desde hace muchos años, es uno de los accionistas minoritarios del banco, pero dueño al fin y al cabo, con asiento en el directorio que preside el legendario Felipe Sarmiento, dueño del banco y amigo de mi tío. No me sorprende, por eso, que el gerente regrese en menos de diez minutos con el maletín bastante más pesado que cuando se lo entregué, me haga firmar un par de papeles para formalizar la transacción y se abstenga de preguntarme quién es el secuestrado o dónde pagaré el rescate.
—Gracias —le digo.
—A usted, señor Garcés —me dice, ceremonioso, levemente servil—. Siempre es un gusto atenderlo.
—Le diré a mi tío Guillermo y a don Felipe que es usted un excelente funcionario y que merece una promoción —le miento, y el untuoso empleado se infla como un pavo real y cae en el embuste y ya se imagina que, gracias al servicio que me ha prestado, llamaré a mi tío Guillermo (al que no veo desde la muerte de mi padre) y le diré que lo premien.
—¡Muchas gracias! —se emociona, y me estrecha la mano. Luego me mira como si hubieran secuestrado a su hija (es un actor este pigmeo adulón) y me dice:
—Suerte en ese asunto, señor Garcés.
—Gracias —le digo.
—Cuente conmigo incondicionalmente —me insiste.
—Gracias, gracias —le respondo, y salgo caminando del banco con aire distraído y displicente, como si en ese maletín no llevara un millón de dólares, sino plátanos, granadillas, uvas y chirimoyas, mis frutas preferidas, las frutas que acerca a mi casa, dos veces por semana, un señor empujando una carretilla.
Luego cruzo la calle y me dirijo a la agencia del Banco Continental, apenas a una cuadra o menos, pasando la esquina de Maúrtua y la de Tudela y Varela.
El gerente del Continental también me conoce perfectamente y suele ser tan amable conmigo que a veces ya me incomoda. Su amabilidad, sospecho, no se debe a que yo sea un hombre con algo de dinero ni a que sea un escritor más o menos exitoso, se debe a que a todas luces ese gerente ventrudo, calvo, con anteojos, las comisuras de los labios siempre húmedas, como si hubiera tomado algo o chupado algo o como si tuviera ganas de chupar algo, tiene que ser (apostaría toda la plata que tengo en ese banco) un homosexual en el clóset, o al menos en el clóset mientras cumple sus tareas de gerente, para las que finge ser muy varonil, pero cuando está conmigo se relaja, se abandona, se permite cierta afectación o amaneramiento y no sé si le gusto pero siento que me coquetea, me mira con intención, el tono de su voz está lastrado por cierto deseo culposo, como si tuviese ganas de darme el dinero que le he pedido y además chupármela en la bóveda: paso, no gracias, nadie me la chupa mejor que Alma Rossi, y este gordo ampuloso y de voz chillona no me resulta tan atractivo.
—¿Un millón en efectivo me ha dicho? —me pregunta, bajando la voz, acercando su cara mofletuda, sus labios mamones, haciéndose el escandalizado.
—Sí, un millón, amigo.
El gerente obeso y amanerado arquea las cejas y me mira con estupor histriónico y se queda en silencio, como esperando a que le diga por qué necesito tanta plata en efectivo, pero no le voy a dar el gusto, me quedo en silencio, y él me mira y yo lo miro como si le hubiera pedido que me dé apenas cien dólares y luego lo apuro:
—Cuanto antes, por favor.
Como era de suponer, el gerente teatral es incapaz de frenar su curiosidad y, apoyándose sobre el escritorio (detrás del cual exhibe la foto de una mujer incluso más adiposa que él: puede que sea su esposa, o que sea su hermana o su prima o una amiga y que él diga que es su esposa para quedar bien con los otros empleados del banco que sospechan de su andar de cabaretera, de su voz cantarina y de su boca soplapollas), acercándose a mí, susurra: