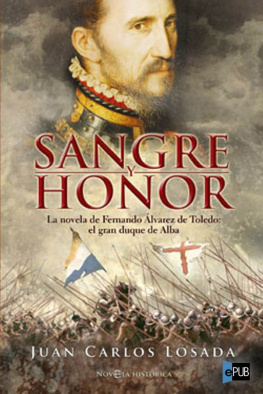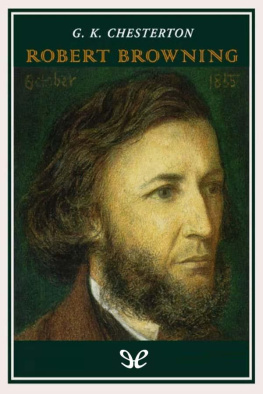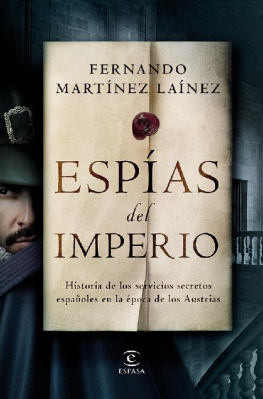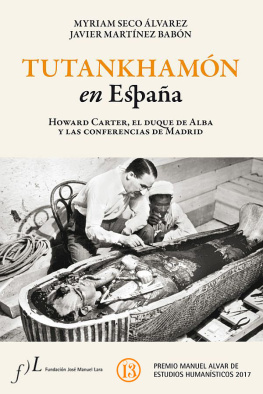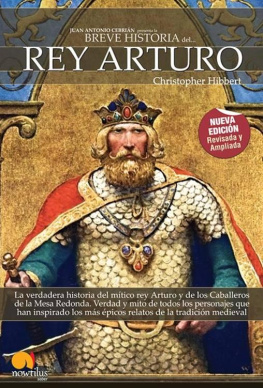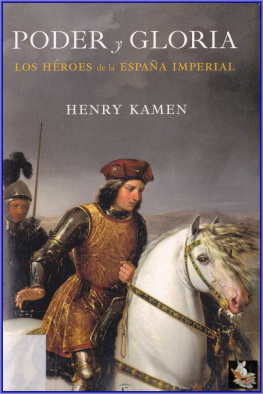Capítulo 2
De cómo descubrimos varias conjuras luteranas, asi como algo más dulce y amargo: las pasiones amorosas
Tras la aventura de Fuenterrabía, mi amo y amigo alternaba sus estancias como gobernador en dicha plaza con temporadas que pasaba en sus aposentos de Castilla. Yo, como es menester, siempre le acompañaba y también, en ocasiones, aquel joven poeta Garcilaso, que se convirtió en ciertos periodos asiduo de nuestra compañía.
Durante aquellos años, la guerra con Francia estaba en su apogeo. Me acuerdo que en aquella ciudad del norte nos enteramos con emoción, justo un año después, de cómo las fuerzas imperiales habían logrado derrotar y apresar al mismo rey de Francia Francisco I, en la batalla de Pavía, siendo luego llevado a Madrid, en donde permaneció preso hasta enero de 1526. En medio de aquel ajetreo militar, Fernando estaba incómodo. La gobernación de la plaza, un cargo ahora bastante burocrático ante la inactividad francesa, le sabía a poco y sus ganas de acción eran imposibles de frenar, pero la responsabilidad que ahora tenía le impedía obrar alocadamente y emprender ninguna clase de acción. Pero una tarde lluviosa de octubre de 1525 llegó un mensajero; desde lejos le vi acercarse, acompañado de un guardia, a la puerta de sus estancias particulares desde cuyas ventanas Fernando, en ese momento, oteaba nervioso tratando de descubrir algo en el horizonte. Inmediatamente mi amigo abrió un pliego y lo leyó con avidez. Yo me intrigué aún más cuando dio un respingo y comenzó a moverse inquieto, mientras comentaba algunas cosas con el mensajero. Enseguida me llamó.
—Álvaro —me dijo—, esta noche, después de la cena, te quedas conmigo un rato que hemos de hablar. Es muy importante.
La mirada que tenía era aquella que había visto meses atrás cuando asaltó la ciudad, la de una febril actividad que estaba a punto de desatarse. Yo no pude evitar inquietarme y, temeroso, me dispuse a esperar la hora.
La colación resultó ligera y se veía bien cómo ansiaba acabarla cuanto antes. Tras ella, despidió a los capitanes y a otros nobles que compartían nuestra mesa y que, bajo su mando, se encargaban de la gobernación de la ciudad, y nos quedamos solos. Pero enseguida y súbitamente entró en la sala el mensajero que horas antes le había entregado aquella misteriosa carta. Se presentó como Luis de la Gándara. Me tendió de inmediato la misiva y la leí. Estaba firmada por el emperador en persona y pedía a Fernando que, con disimulo, partiese con el menor séquito posible a Madrid, y allí sería informado de una importante misión que tenía que llevar a cabo. En ese momento, el mensajero se identificó como un capitán de la guardia imperial y añadió que los servicios que se requerían a mi señor, y a mi persona en caso de acompañarle, estaban relacionados con la prisión del rey Francisco, por lo que se había de actuar con suma discreción. Al día siguiente, a las seis de la mañana, con cuatro caballos partíamos los tres de Fuenterrabía. Teníamos dieciocho años y volvíamos a viajar rumbo a otra aventura, dispuestos a comernos el mundo, sin percatarnos de que, en ese mismo momento, de una ventana apenas abierta salía volando una paloma mensajera, que, tras revolotear durante unos instantes, inició su vuelo hacia el sur.
Tres días después, cansados, empapados y ateridos de frío, llegamos a Segovia. Nuestra misión era secreta, por lo que en ningún momento dimos cuenta a las autoridades locales de nuestro paso. En una posada al pie del viejo acueducto romano encontramos habitaciones confortables. Esa noche degustamos un excelente cordero lechal y medio queso, que regamos abundantemente con vino de la región. Recuerdo que elogiamos la calidad de aquel caldo al mesonero que nos sirvió, quien nos prometió hacernos llegar un par de jarras más tarde, por si queríamos beber en nuestras habitaciones. Tras la magnífica cena nos quedamos hablando junto al fuego y al poco rato nos retiramos agotados a nuestras estancias. Al llegar, en el suelo, junto a la puerta de cada cámara había una jarra con aquel excelente vino. Tras comentarlo festivamente y sin pensarlo dos veces, lo recogimos y lo entramos. Yo, por mi parte, sólo tenía deseos de dormir, pero no quería que ningún perro o gato se bebiese aquel vino, por lo que lo puse sobre una mesa que había junto a la cama.
Estaba quitándome las botas cuando oí un alarido. De un saltó abrí la puerta y salí al pasillo. Allí estaba Fernando con cara de extrañeza como yo.
—¿Qué ha sido eso? —pregunté.
—¡Alguien ha chillado! —añadió Fernando—. Creo que ha sido en la habitación de Luis.
Sin pensarlo dos veces, irrumpimos en su cuarto y allí estaba, agonizante, saliéndole el líquido de la boca y con la mirada perdida, mientras la jarra de vino estaba rota en el suelo. Apenas podía articular palabra, pero al acercar la vela a sus ojos los vimos terriblemente dilatados. Mi amigo y yo nos miramos y recordamos al instante un enfermo que habíamos visto con los mismos síntomas en Alemania. Había sido envenenado con belladona, un viejo veneno que ahora había sido puesto de moda por los sicarios de las poderosas familias italianas para tratar de deshacerse de sus enemigos. Enseguida lo comprendimos: alguien había querido envenenarnos echando aquella pócima en los recipientes que tan amablemente nos habían dejado a las puertas de nuestras habitaciones. Seguramente se habían equivocado en la dosis y el pobre Luis, en vez de morir en la cama, sin decir ni pío, había sufrido un repentino colapso.
Tras bajar las escaleras buscamos al tabernero, pero un niño que hacía de criado nos dijo que había salido, por lo que, conteniendo nuestra ira e impaciencia, decidimos esperarle en el gran comedor, ahora desierto. Al cabo de una hora entró sigilosamente. Debía de creer que ya estábamos muertos. Pero allí, apenas alumbrados por los rescoldos del hogar, estábamos nosotros. Al vernos, se quedó petrificado y no le salió palabra. Lentamente Fernando se incorporó, se acercó a él, le puso su daga en el cuello y comenzó a interrogarle:
—¡Hijo de la gran ramera! ¿Quién te ha pagado? ¿Quién te ha dado el tósigo? Dímelo o muere.
—¡Favor, señor! No sé de qué me habláis.
—Escucha, asesino —intervine yo—, nuestro amigo ha muerto y ha sido tu vino. Había belladona en él. Dinos lo que queremos saber y salvarás la vida.
—Bien, bien —balbuceó atropelladamente mientras su rostro estaba cada vez más pálido—. Ha sido un perfumista italiano. Tiene su comercio en la calle de abajo. Tiene un letrero grande y azul. Me dio dinero y esos polvos para daros mezclados con la bebida, pero no me dijo nada de matar, me habló de que os atontaría y que mañana vendría a hacerse cargo de vosotros, que sólo os quería registrar.
—¡Cerdo traidor y mentiroso! —exclamó Fernando, al tiempo que le rajaba la garganta y la sangre le salía a borbotones manchando nuestras mangas.
He de reconocer que, en ese momento, aquel gusano que había actuado a traición no me dio pena. Se lo había buscado y no era como aquellos pobres soldados y gente sencilla que había visto morir en Fuenterrabía. Con una frialdad que se me hizo extraña no me despertó apenas reacción aquella ejecución: aquel mal bicho se lo merecía. Acto seguido salimos los dos en busca de aquel perfumista.
A los poco minutos dimos con la tienda. Esta cerrada, pero una rendija dejaba pasar la luz. Escuchando con atención oímos una conversación en francés. Los protagonistas de la misma eran dos hombres: uno joven, de unos treinta años, y otro mayor, que debía de ser el perfumista, pues hablaba con acento italiano. Aquellos dos espías parecían felices, al menos hasta el momento en que de una patada abrimos la puerta y entramos con nuestras espadas desenvainadas. El más joven saltó escaleras arriba mientras el italiano trataba de defenderse con una pequeña ballesta que llevaba escondida. Rápidamente disparó a Fernando, que tuvo que echarse al suelo para no ser alcanzado. Yo subí tras el francés. En aquel momento me sentía valiente y decidido a borrar mi cobardía del año anterior. De un mandoble logré herirle en el talón, y tras emitir un estridente chillido, se giró y me lanzó varias jaulas de palomas que había en un altillo. Por un instante me quedé aturdido, pero más que por el golpe por lo que vi: otra vez aquel tatuaje, aquella forma extraña que había visto en aquel cadáver de Fuenterrabía, pero ahora tatuado en la pantorrilla que asomaba entre la sangre de su rasgada media. Mi momentáneo pasmo fue aprovechado por el francés para saltar a la calle y emprender la huida a lomos de una montura que tenía preparada. Al cabo de un minuto me reuní con Fernando. Había matado al perfumista. Encontramos dinero y un mensaje que advertía de nuestra llegada, que, junto con las palomas mensajeras y los polvos de belladona, aclararon todo.