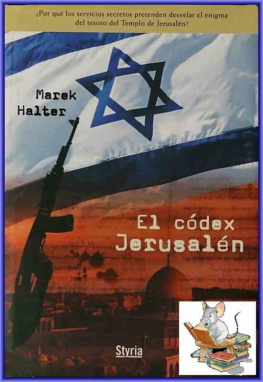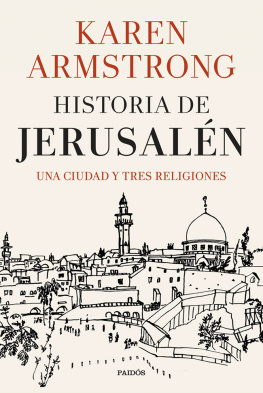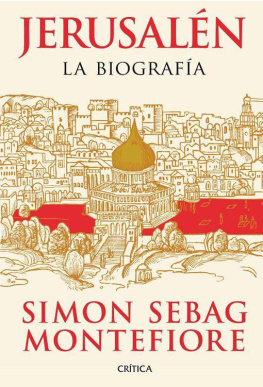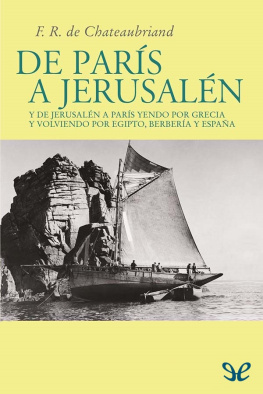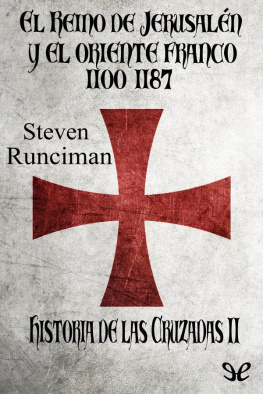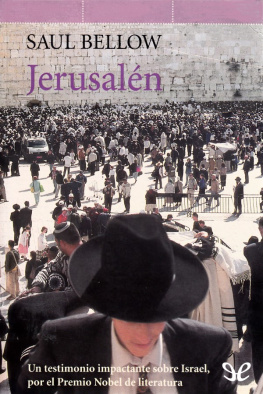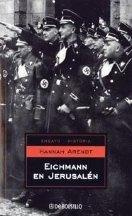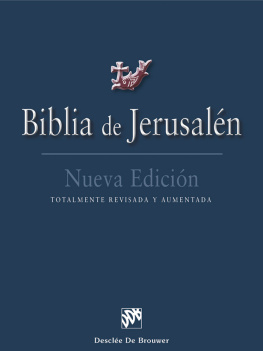El codex Jerusalen
Marek Halter

Prólogo
L
legaron a Mizpa mucho antes del mediodía. El camino les resultó más corto de lo que esperaban. El caballero Godefroy iba acompañado por siete peregrinos y dos mulas con albardas para transportar el oro. Poseían armas suficientes para defenderse de una emboscada de los infieles, pero la región estaba tranquila desde hacía meses y los sarracenos habían sido rechazados hasta el otro lado del Jordán. En la cara sur de la colina, a tiro de ballesta de una aldea de campesinos rodeada de ovejas y dromedarios, adivinaron la entrada de varias grutas.
Desde hacía una hora, Achar, monje de Normandía perdido entre los ardores de la Tierra Santa, no cesaba de repetirse en silencio las palabras del antiguo escrito —nunca había visto ninguno tan antiguo ni de un tema tan extraño— que el padre Nikitas, el más sabio de los cruzados, había salvado milagrosamente de las cenizas de la Gran Sinagoga de Jerusalén: «En la gruta de Bet ha-Mrh el viejo, en el tercer reducto del fondo: sesenta y cinco lingotes de oro».
También se acordaba, palabra por palabra, de la explicación que le había dado el padre: «Mrh posee tres sentidos en lengua judía: Merah, el rebelde, Mareh, el resistente o Marah, el afligido, el que sufre. Depende del conjunto del texto». «Y está escrito: “Bet ha-Mhr el Viejo”. Si aplico Mrh a Jeremías, todo concuerda. Era el rebelde, porque prefería la voluntad de Dios a la de Sedecías, que fomentaba la violación y el desenfreno en la ciudad. Era el resistente, porque aguantó ante las mentiras de Hananya, que quería entregar Jerusalén a Egipto. Fue el afligido, pues lloró por la destrucción necesaria de Jerusalén por Nabucodonosor como se llora por el niño al que hay que castigar...»
Ahora no se encontraban ante una sola gruta, sino ante diez, ante veinte. Achar se preguntó si tendrían que visitarlas todas. En ese mismo instante, el padre Nikitas dijo:
—Hay que encontrar la cisterna de la fortaleza. La gruta será la que corresponde a la base de la cisterna...
¿Cómo lo sabía?
El sol no estaba alto aún cuando uno de los peregrinos encontró la losa que recubría la cisterna, muy vieja y gastada, pero provista de sus goznes de bronce y que necesitaba al menos de la fuerza de doce hombres para ser desplazada. Les bastó descender a continuación por la pendiente para encontrar la entrada de una cavidad apenas lo bastante alta como para permitir el paso de un hombre.
El caballero Godefroy se precipitó al interior con una antorcha, seguido de cerca por los dos cruzados. El padre Nikitas hizo un gesto discreto a Achar.
—¡Todavía no! —murmuró.
El caballero salió enseguida, muy emocionado.
—Dentro hay muchas salas seguidas. No se puede ver casi nada sin llevar más hachones, pero es un escondite perfecto para esconder un tesoro. Tiene que venir con nosotros, padre. Es usted el que tiene las indicaciones...
—He oído un gruñido —dijo uno de los cruzados que lo había acompañado y se mostraba menos seguro que su señor.
—¡El gruñido de tus tripas! —se burló Godefroy.
—Yo también lo he oído —protestó el otro cruzado—. Puede ser que un animal haya hecho aquí su madriguera.
—Es cierto —dijo un tercero.
—Entonces entremos todos y con las armas —declaró el caballero—. ¡Tendremos así más valor para rugir si es menester! De todos modos, necesitaremos manos para transportar los lingotes...
El padre Nikitas se volvió hacia Achar con su sonrisa tan tierna y, mientras los demás se preparaban, lo empujó un poco más lejos.
—Quédate aquí. Permanece fuera de esa gruta, hijo mío...
—¡No lo voy a abandonar, padre! El caballero no es...
—Calla y escúchame atentamente, Achar. A esta hora, los pergaminos que rescaté de las cenizas de la Gran Sinagoga también son cenizas, como lo quiso el nuevo patriarca de Jerusalén... Tú sabes dónde están nuestras copias. Si ha de suceder algo nefasto en esta aventura...
—Pero, padre...
La mano del padre Nikitas se cerró con impaciencia sobre el brazo de Achar.
—Paz, hijo mío. No tenemos mucho tiempo. Si me sucediera alguna desgracia, sería bueno que metieras las copias en la bolsa de cuero en la que hemos encontrado los pergaminos. Está bajo mi mesa. La he encerado y engrasado cuidadosamente. Aún puede soportar varios siglos.
—¡Padre!
—Calla pues, Achar. Mete las copias en la bolsa y vete a esconderla bajo las losas de la sinagoga. Hay una, más oscura que las demás, que posee debajo el espacio suficiente...
—¡Señor Dios!
—Sí, el Único de todos los hombres. ¿Puedo contar contigo, hijo mío?
—¿En la sinagoga, padre?
—Los judíos conocen mejor que nosotros el valor del tiempo.
—Pero ¿por qué?
—Porque la memoria de los hombres es más importante que todo. Y también por otras razones que no puedo decirte, y que es mejor que no conozcas.
—¿Cómo podré atreverme?
—Por amistad hacia mí, Achar. No olvides callar todo lo que ves hoy y todo lo que verás. Tu silencio será la garantía de tu vida. Y ahora, debes saber que te amo.
El anciano sabio besó la frente del monje subyugado.
Un instante más tarde, todos entraban en la gruta, un cortejo humeante de antorchas que desaparecía entre las rocas y la tierra amarilla. Achar sintió que la angustia le oprimía la garganta.
El silencio duró.
Entonces hubo un grito, diez gritos. La abertura de la gruta pareció temblar de pronto como si el suelo se moviera. Pero no era más que el efecto de una luz intensa que procedía del interior. Los gritos aumentaron, más cercanos. Achar vio aparecer a un peregrino, ardiendo, de las calzas a los cabellos. Gimiendo de dolor, el pobre hombre cayó ante él antes de consumirse en silencio. Tenía entre las manos un lingote de oro que brillaba como la fuente misma de la llama.
La luz del interior de la gruta se volvió tan intensa que el sol que pasaba por el borde de la fortaleza palideció. Achar sintió que su cuerpo se relajaba y se precipitó hacia la boca de la gruta. Le dio tiempo a ver el fuego que brillaba en el vientre de la tierra, siluetas contorsionándose. Después hubo un aullido parecido al del viento. La intensa luz se apagó de golpe. Con la fuerza de un buey al galope, un aliento monstruoso empujó a Achar, entre una nube de polvo, hasta el terraplén.
Cayó al lado de los restos carbonizados del peregrino. El lingote de oro brillaba muy cerca de su rostro. Achar murmuró:
—¡Padre Nikitas, padre Nikitas! ¿Qué ha hecho de mí?
PRIMERA PARTE
1
N
o era aún la una de la mañana. A esa hora, en Shore Parkway, la carretera de circunvalación que rodea Brooklyn como un lazo, se habían acabado al fin los atascos cotidianos. Había dejado de llover, pero hacía tanto frío que la bruma que subía de Lower Bay se quedaba pegada al asfalto parcheado. En cada salida de la vía rápida, los semáforos y las farolas proyectaban hinchadas pompas de luces parpadeantes y vaporosas, semejantes a globos que la noche se negara a llevarse.
Al llegar a la cuesta de donde partía el desvío que conducía a Coney Island, el viejo Honda de Aarón se puso a temblar, como siempre. Había que sustituir tantas cosas en aquel coche que no merecía la pena ni pensar en ello. Aarón prefería pensar que las vibraciones de la pobre máquina eran la marca de satisfacción de un animal fiel que huele al fin la proximidad del establo. Cuando no se puede cambiar la realidad, se puede al menos pintarla de los colores de la imaginación. Desde el asesinato de su padre y de su hermana, desde que hacía año y medio vivía con su madre en un apartamento mísero de tres habitaciones, a Aarón Adjshlivi no le habían faltado ocasiones para usar su imaginación.
Página siguiente