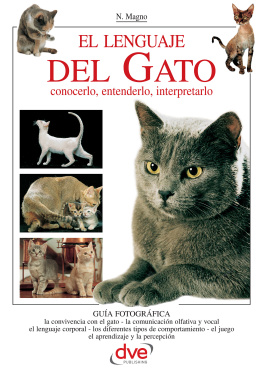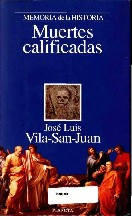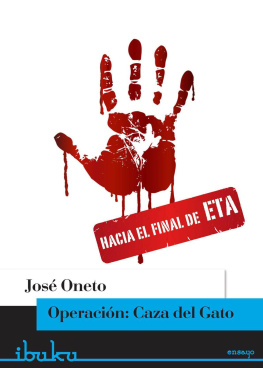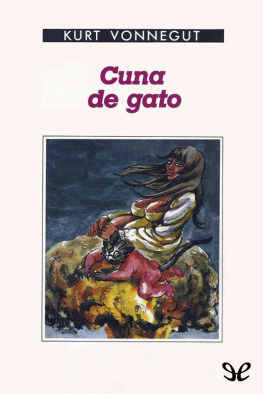Luis Blanco Vila
Memorias de un gato tonto
Gato
Vienen y nadie sabe de dónde vienen.
Vienen de la tristeza oscura de los látigos
que en una noche negra azotaron la selva
y dejaron sin sangre para siempre a la Luna.
Vienen de aquella sangre,
vienen de aquella selva,
vienen de la lujuria de una médula tierna
que al llegar a los hombres dulcemente se evade.
El fondo de sus ojos tiene pájaros muertos
y en las garras dormidas peces acribillados.
Vienen y nadie sabe de dónde vienen…
Vienen…
José Luis Hidalgo.
Del libro Los animales
Annotation
Io, un gato casero, nos cuenta su vida en una casa de familia numerosa, cinco hijos y el matrimonio. Pero, sobre todo, nos cuenta la vida de esa familia en un momento dramático vivido con enorme intensidad por todos sus miembros. Es el propio comportamiento de Io el que desencadena la historia. ¿Por qué se niega a entrar en la habitación de Luis Ignacio durante su dolorida ausencia?
1. Gato tonto
Me llamo Io, pero también me dicen «gato tonto». Y no sé por qué. La última vez fue ayer mismo, en la cocina, mientras, fuera, caía una nieve gorda con copos del tamaño de mis orejas. El padre, el que manda en la casa, el que se sienta en el rincón más cómodo del sofá grande del salón, frente al televisor, estaba mirando por la gran cristalera que se asoma sobre el parque. Era todavía de noche y nevaba con muchas ganas. No sé por qué estaba a oscuras la cocina. Habitualmente, lo primero que hace al entrar en ella es encender la luz. Ayer no lo hizo. Se fue frente al ventanón, apoyó los codos en el mueble blanco que recorre todo el frente y debajo del cual hay armarios con comida -la mía también, en latas con gatos de colores-, el fregadero y el lavaplatos, y se quedó mirando hacia los árboles del parque que, cubierto ya de nieve, despedía reflejos parecidos a los de la Luna sobre el agua quieta de la piscina, pero no tan quietos.
Todos los días, a esas horas, cuando oigo que el que manda pasa camino de la cocina y se dispone a preparar el desayuno para toda la familia, salto de la cama de Michu -así llaman muchos a Jaime-, a cuyos pies tengo yo mi propia cama, y me voy tras él lánguidamente.
No es que sienta una especial predilección por el padre, ya que no suele ser muy amable conmigo. Por ejemplo, no soporta que salte a su regazo cuando está leyendo, sentado en el salón -qué lata de periódicos y de libros, tropiezo con ellos en todas partes-, y si lo intento, si consigo subirme por sorpresa, me echa sin contemplaciones. Lo mismo hace si me sorprende dormido sobre la silla giratoria de su despacho, frente a la mesa llena, cómo no, de libros y papeles. Tampoco voy a decir que me maltrata. Eso no. En cualquier caso, no es eso que dicen santo de mi devoción, sobre todo porque no consigo saber nunca cómo se va a portar conmigo. Y eso me produce mucha desconfianza.
Pero hay que ser prácticos. Es el primero que se levanta cada mañana y, por tanto, también puede ser el primero que me abra la puerta de la terraza de la cocina donde, al pie de una enorme lavadora, está el recipiente con arena, no siempre limpia, que me sirve de alivio y, tal vez, si quiere, también puede ser el primero que haga caso a mi tripa, que está pidiendo a gritos, a esas horas, un poco de comida.
Ayer, seguramente por falta de luz, no me vio hasta que quise hacerle, con el lomo, caricias en sus piernas desnudas, apenas cubiertas por el albornoz de baño. El caso es que, al primer contacto con la suavidad de mi espalda, se asustó y se volvió muy rápido, como si quisiera pegarme. No lo hizo. Sólo se enfadó un poco y me dijo:
- ¡Gato tonto!
Después, encendió la luz y, antes incluso de preparar la cafetera -que es lo primero que hace siempre-, echó en mi comedero de plástico una gran ración de comida con sabor a pescado. No es la que más me gusta, pero mi tripa se lo agradeció y yo también. Esta vez, ya consentido, arqueé mi lomo y lo pasé repetidamente por sus pantorrillas, mientras él partía, en rebanadas, el pan que iba a tostar. Y me llamó no sé cuántas veces «gato tonto», pero ahora lo hacía con una sonrisa grande que no abandonó hasta que la cafetera comenzó a bufar con el sonido del agua que hierve.
2. Me encuentro bien
Soy lo, como digo, tengo nueve años y, a veces, oigo decir que voy para viejo. Me sorprende que digan semejante tontería ya que, cuando, recién nacido, de pocos días, vine a esta casa, todos, menos los dos pequeños, tenían más de nueve años y nunca les he oído decir que ninguno de ellos vaya para viejo. Miento. A veces oigo a Javier, que es el más golfo y estudia Periodismo, llamar «viejo» a su padre, e incluso me parece haberle oído decir «vieja» a su madre, pero me parece que en su boca esa palabra tiene otro sentido, que yo no alcanzo, pues ninguno de los dos se enfada y lo más que hacen es devolver el saludo con un «hola, nene» -la madre- y «qué hay, golfo» -el que manda, o sea, el padre.
Me encuentro bien; no recuerdo enfermedades serias en mi historial clínico -eso del historial clínico lo he aprendido recientemente, a raíz del accidente de Luis Ignacio, que ése sí que ha estado malo-, aunque me llevan de vez en cuando al maldito veterinario, que casi siempre me pincha, no sé a qué viene esa visita tan destemplada para mí. Es una faena. Y eso que ni siquiera coincide con los malos momentos que uno puede tener, por ejemplo cuando se le cruza a uno una espina en el gañote o se le traba un hueso de pollo en el mismísimo gaznate.
El pollo es una de las preocupaciones serias de la madre. Se enfada conmigo cuando husmeo en los restos de comida que han echado en el cubo verde. Y no sé por qué se enfada, pues sabe igual que yo que lo único que puedo hacer es oler por fuera el cubo, que es uno de esos que cierra la tapa en cuanto dejan de pisar el pedal, tan propios para dejar a uno con dos palmos de narices… Pero, alguna vez que he conseguido arramblar con un ala de pollo, chupada y abandonada en un plato sobre el fregadero, Begoña -que así se llama la madre, la segunda que más manda- corre detrás de mi gritando -un perro aullando no pondría más genio- y no para hasta que no da con el despojo que he tenido que soltar de mis dientes. Con lo que me gusta a mí el pollo… Aunque barrunto que lo hace por mi bien, pues alguna experiencia desagradable ha tenido después de uno de mis ladronicios.
Así que tengo una buena salud, que se corresponde -todo hay que decirlo- con la vida de marqués que llevo. A veces me da la impresión de que algo más importante tendría que hacer, pero, ¿qué sé yo lo que debe hacer un gato, si en esta casa no hay ni ratones?
Mi horario es muy monótono. Por la mañana me levanto con el primero que lo hace, es decir, con el padre, con el que manda. Hago mis cosas y como algo si me lo pone. Me fastidia un poco beber del agua del día anterior -a veces la derramo sobre el suelo, a ver si me la cambian-, pero tampoco es para quejarse. Vuelvo después a la cama, a echar una siestecilla de propina y a reposar el desayuno, si he tenido suerte.
Cuando Michu se levanta, es decir, cuando está a medio terminar el desayuno de los mayores, a lo mejor lo acompaño de nuevo a la cocina. Depende. Me gusta hacerlo, porque tengo que decir que Michu es mi amigo por encima de todos los demás. Voy con él a todas partes de la casa. Así que me planto a la puerta del cuarto de baño esperando a que salga de hacer su primer pis y lo acompaño hasta la cocina. Para esas horas ya suele estar aquello muy concurrido.
3. El desayuno de la familia
Los que mandan están sentados a la mesa. También Begoña joven, la hija. Ahora, incluso Luis Ignacio, que ya hace vida normal, después de lo suyo… Javier, el golfo, llega siempre corriendo, se toma los huevos revueltos y el café con leche -fría- a toda velocidad y, a veces, también alguna tostada de pan con mantequilla y mermelada. El padre siempre está metiendo prisa, que no quiere llegar tarde a clase, que ayer llegaron tarde, que es muy tarde…, qué sé yo. Se pone un poco pelma. Y a Javier siempre le amenaza con marcharse sin él. A veces, Javier se enfada y responde un poco borde.