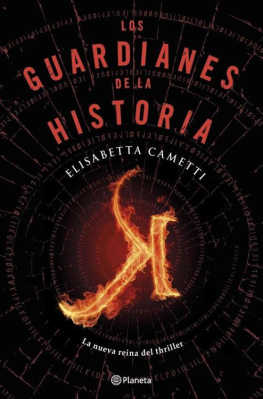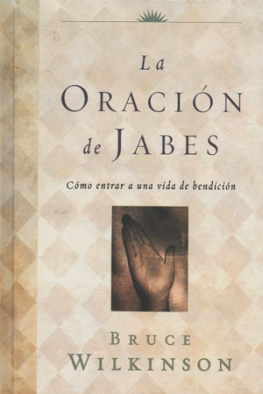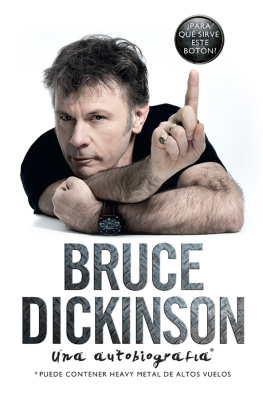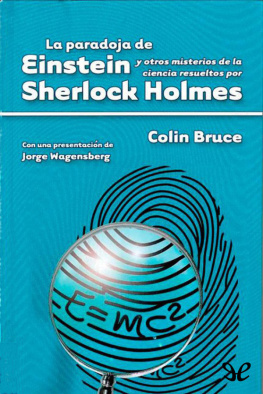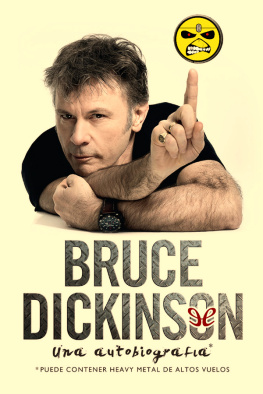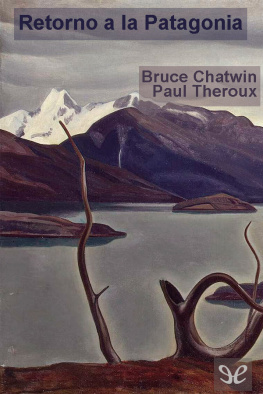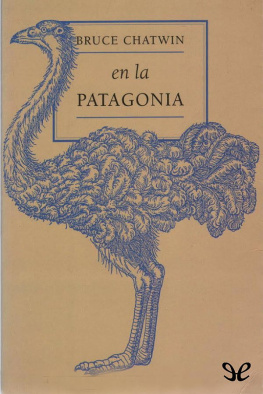PRÓLOGO
«Sólo sé que no sé nada.»
El hombre apoyó el libro en la mesa, deslizó los dedos por la brillante cubierta y se detuvo sobre las letras en relieve que componían el título.
«Lo escribió Platón en la Apología de Sócrates. Y no hay nada más cierto: somos ignorancia en estado puro. Por cada cosa que conocemos, hay mil que ignoramos.»
Entusiasmado por la idea de lo que lo esperaba, abrió el libro y empezó a hojearlo.
«Y yo debo ignorar incluso lo que conozco, porque soy el Gólem.»
Pasó las páginas hasta la treinta y nueve. Bajo el texto compuesto en Palatino, resaltaban dos imágenes, una junto a otra: a la derecha, la fotografía de un ánfora panatenaica etrusca; a la izquierda, una ilustración en blanco y negro, que reproducía a mayor tamaño las figuras del ánfora para que se apreciaran mejor los detalles.
El hombre no se molestó en reprimir la sonrisa de satisfacción que se abrió paso en su rostro curtido. Sentía en su interior el aumento de adrenalina. Subió el volumen del iPod y saboreó el Trío para piano, violín y violonchelo n.º 2 en mi bemol mayor D 929 de Schubert.
De una funda de cuero oscuro sacó un par de gafas y se las puso. Recitó en voz baja la dirección de internet acostumbrada y apareció en la lente derecha una leyenda que le solicitaba la contraseña. El hombre pronunció una secuencia alfanumérica y dirigió otra vez la mirada hacia la fotografía.
«¡Vamos, déjate ver!»
El sistema de visión en el interior de las gafas leyó el código impreso en la imagen y proyectó una serie de cifras y letras.
T17122102S
El hombre notó un estremecimiento de placer.
Con la expresión de quien paladea un bocado delicioso, esperó a que un planisferio cobrase forma ante sus ojos.
«¡Vamos, vamos!»
El mapa se fue ampliando secuencialmente. Primero desapareció el mundo para ceder el paso a Europa y, a continuación, sólo se vio Italia. Con instrucciones impartidas de viva voz, el hombre siguió acercando el zoom, hasta llegar al lugar y a la dirección exactos.
«Ahora sé dónde estoy..., la última pieza del rompecabezas..., la meta.»
Asintió complacido en cuanto vio que, por primera vez, el código también revelaba una fecha.
«Falta poco..., poquísimo. La espera ha terminado.»
Entornó los párpados y se quitó las gafas, entregándose a la suave musicalidad de las cuerdas y a la agradable sensación de saberse próximo al objetivo.
Cuando volvió a abrir los ojos, su mente ya estaba concentrada en el movimiento que iría a continuación. Empuñó el teléfono y reservó un billete para el día siguiente. Pocos obstáculos lo separaban ya de la meta.
Se quitó los auriculares, observó una vez más la fotografía del ánfora etrusca y pasó rápidamente el resto de las páginas. En la última, debajo de la línea que atribuía el copyright a 9Sense, la editorial que había publicado el libro, destacaba el nombre de la directora responsable: Katherine Sinclaire.
1
«Cazadores... ¿Qué dios habrá concebido la mala idea de crearlos?»
Jethro Blake miró el reloj: marcaba las cinco y cuarto de la mañana. Aunque era domingo, llevaba más de una hora despierto y ya había repasado mentalmente todas las tareas que tendría que acometer a lo largo de la semana. Se levantó de la cama y se acercó a la ventana. A través de las persianas se filtraba la oscuridad de la noche, fustigada por un ruido nefasto de disparos en la lejanía.
«¿No tenéis nada mejor que hacer, aparte de remover el bosque para sacar de su cubil y perseguir a un pobre animal indefenso? ¿No hay nadie que desee vuestro cuerpo bajo las sábanas por la mañana? ¡Incluso durmiendo le daríais más sentido a vuestra jornada! ¡Maldición! ¿Qué instinto puede impulsar a un ser humano a empuñar un fusil y a apretar el gatillo, sólo por el gusto de disparar?»
Sin vestirse, salió de la habitación, recorrió el pasillo y llegó a la cocina. Abrió el armario sobre el fregadero y sacó la lata del café. Hundió una cuchara y rellenó el depósito de la cafetera, que colocó sobre el fuego más pequeño de la cocina. Esperó.
En cuanto se empezó a oír el borboteo, Jethro retiró la cafetera del fuego y se dejó embriagar por el perfume intenso de la mezcla Ankola. Con la taza llena hasta el borde, se dirigió hacia la puerta acristalada que daba a la terraza. La abrió de par en par y salió. Fuera, el aire era límpido y el frío, punzante. Sintió que el hielo se apoderaba de sus pies descalzos, le azotaba la piel, corría por su sangre como un torrente y le atravesaba la espina dorsal, hasta hacer que su cuerpo temblara y su alma vibrara. Contemplando el cielo ilimitado, dio un sorbo al café.
«Pasado mañana, a esta misma hora, le estrecharé la mano al primer ministro de Japón. Tendremos fondos para la investigación.»
Volvió a entrar en la casa y se metió bajo el agua hirviente de la ducha.
Media hora después, se montaba en su Wrangler Rubicon negro para salir por el camino de tierra, que desde la pequeña fortaleza medieval donde vivía conducía hasta la cima de la colina. Sentado a su lado, en el asiento del acompañante, iba Jack, su pitbull albino. Lo había encontrado cuatro años antes, entre bolsas de basura, al pie de un contenedor. Yacía ensangrentado, lleno de mordiscos y casi sin vida. Lo había cargado en el coche y se lo había llevado a casa. Tras ponerle un catéter, el veterinario se había apartado del pobre animal negando con la cabeza: «Los perdedores de las peleas de perros no se salvan nunca. Luchan hasta el final. Siento decírselo, pero no creo que llegue a mañana».
Jethro había pasado toda la noche a su lado. Le había desinfectado las heridas y no había dejado de acariciarle el hocico. Se había quedado dormido sujetándole una pata, arrodillado en el suelo, y al despertar, se había encontrado con la mirada del perro fija en sus ojos. Había decidido llamarlo Jack, nombre compuesto por las iniciales de su hermano Jeremiah, su madre Annabel, su padre Conrad y su hermana Kimberly. Jack había tardado tres meses en recuperar las fuerzas. Había perdido un ojo y la movilidad de la pata trasera izquierda. Pero estaba a salvo. Y lleno de ganas de vivir.
—¿No me dirás que has vuelto a dormirte?
Jethro tendió una mano y frotó con fuerza el cuello robusto del perro.
Las farolas iluminaban el suelo reseco y, cuanto más pisaba Jethro el acelerador, más saltaba el jeep entre los baches, levantando una densa polvareda. Al llegar a una bifurcación, giró a la derecha y se adentró en un sendero apenas visible entre la vegetación. Las ramas de los arbustos oscilaban sobre el camino y golpeaban las ventanas del vehículo. El Wrangler siguió ascendiendo sin reducir la velocidad, hasta detenerse en un claro.