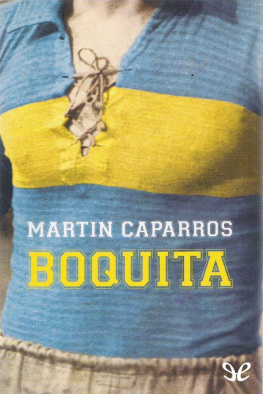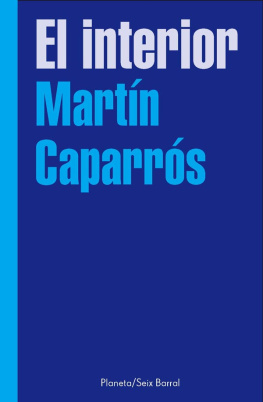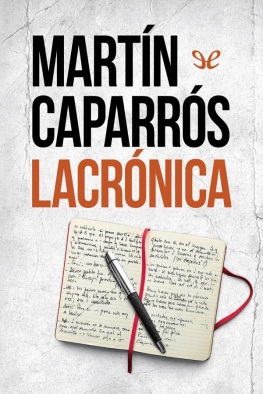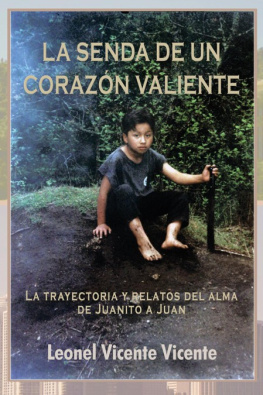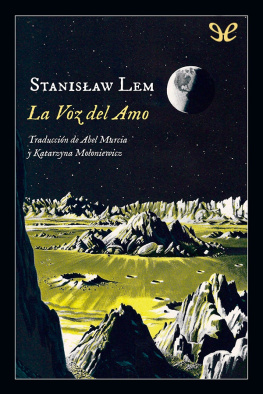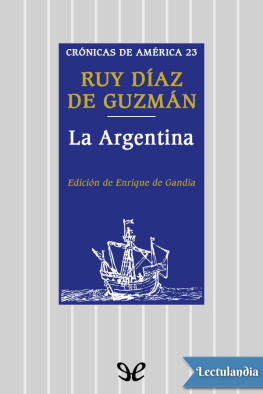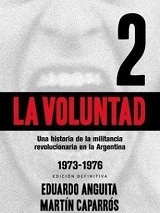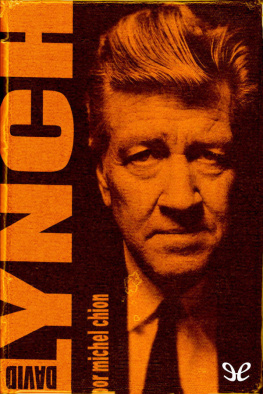La Primera
Ya no hay más muertes bellas. Si hubiera, sería que tantas otras cosas no sucedieron mientras. Si llegara a haber, todo sería un error bruto. La historia, más que nada, sería un bruto. Pero ya no hay. Las muertes bellas llegaron a ser una amenaza. Ahora ya no son necesarias, o sea: ya no son posibles.
Ya no hay más, por fortuna, y mi padre va a morirse esta noche. A partir de mañana voy a ocupar su lugar o, más bien: a ser él. Para esto me prepararon tanto. Para esto fui hasta ahora.
Nosotros podemos elegir nuestra muerte: solamente nosotros. Y hubo tiempos en que sólo nosotros podíamos sobrevivir a la muerte: era nuestro privilegio. Desde el principio, mis padres disfrutaron de ese favor único y todos los demás los envidiaban en silencio: resignados. El que los viera ahora, regodeándose en la Larga conquistada, discutiendo maneras, contándose detalles, buscando quien los acompañe en las delicias de una muerte juntos, no podría imaginarlo, pero hubo tiempos en que los habitantes de la Ciudad y las Tierras no esperaban nada de lo que había detrás de la muerte. No esperar nada, saber que se morían, era su distintivo: era su orgullo. Al morir morían, y todo lo que deseaba un hombre era que su cuerpo fuera incinerado con cantidad suficiente de mujeres.
Es un lugar común insistir en que los cuerpos de hembra arden más suave, más intenso, con belleza tremenda. Hay vulgos que nunca vieron los azotes violetas que nada más pueden nacer del cuerpo de una hembra preñada de una hembra: pobrecitos. Son escuetos. Bajos, tirifilos, los que no conocen el pálido fuego rosita de la virgen, que quema sin insultos, como si arrullara. Ajenos, poca cosa, los que ignoran esos lambetazos cenicientos, entre el celeste del gas puro y el verde casi nada de los primeros tallos del bailén, con que una madre retoma el cuerpo de su hijo. O ese fuego amarillo, como ramitas secas, de una vieja que se quiebra para dar todavía. Malo es morirse solo: quemarse con madera. En las habitaciones de la Casa se oyen los gritos, los lloros, el silencio de las que pueden morirse con mi padre: porque mi padre Ramón me pidió que lo quemara.
En estos días, desde que se empezó a morir, mi padre Ramón me llama mucho. Se supone que tiene tanto para contarme sobre el manejo de la Casa y las Tierras, pero no hay nada que yo tenga que saber y todavía no sepa. Los encuentros deberían servir para atar lazos entre padre e hijo, sucedido y sucesor, pero, para mi vergüenza, me trajeron espanto e impaciencia y muchas ganas de terminar bien corto: hasta una tercera cuando, con su cara como un río de noche, mi padre me anunció que iba a darme sus voluntades para el tránsito.
Fue hace dos días. Mi padre Ramón, mi padre, estaba acostado en su tarima de madera cubierta de pieles de vicuñas blancas. Su estancia estaba enorme por vacía. Para la agonía se habían llevado todo y hasta su diadema de plata se achataba a su lado: opacada sobre los pelos blancos. Las ventanas que dan al patio estaban cubiertas con telas de nuestro azul y nada más quedaba abierta la ventana del oeste: al fondo, nubes claras escondían las montañas. Siempre es mejor, en estos casos, que las montañas queden escondidas. Su cara sin atributos se hundía en un almohadón, iluminada raro: como si la poca luz de la estancia la buscara. Entonces dijo esas palabras que no le había escuchado nunca:
–Hijo mío...
“Hijo mío”, dijo, “tengo que confesarle algo.”
Mi padre Ramón, mi padre, temblequeaba. Dijo que tenía que darme sus voluntades para el tránsito, pero que para eso tenía una historia que contarme. Hablaba en un susurro, como si no soportara la idea de escucharse.
–Tengo que pedirle que hagamos lo que yo no hice. Y, por mi propia vida, sé que esa falta no tiene su castigo. Yo la cometí, y después viví estaciones largas y ubérrimas. Elegir nuestra muerte es nuestro privilegio, pero yo se lo negué a mi padre Héctor, mi padre. Para su muerte yo estaba un poco grande. Había tardado mucho: su vida había sido larga y ubérrima y yo me impacientaba. Esperaba, soñaba todos los días con el momento en que podría borrar su nombre del dintel de la Casa y de todas las órdenes: el momento de declarar mi tiempo. La noche anterior a su muerte me llamó a esta misma estancia para decirme sus voluntades para el tránsito. La estancia no estaba, como ahora, vacía: mujeres lloraban en todos los rincones y, en el centro, una vicuña paría y era reemplazada por otra parturienta. Mi padre Héctor, mi pobre padre, necesitaba todo ese aparato para asegurarse en cada momento de que seguía siendo el dueño de los animales y los hombres. En medio del barullo me pidió con un gesto que le acercara mi cabeza.
Mi padre Ramón, mi padre, no me miraba. Tenía sus ojos cerrados con todas las fuerzas que le quedaban: poca cosa. Una de las cortinas, al fondo, se movía; yo no podía dejar de mirarla ni de pensar que tenía que dejar de mirarla. Me preocupaba que me siguiera hablando en la lengua de vulgos.
–Me sorprendió que me hablara en la lengua de vulgos cuando me dijo su voluntad para su tránsito. Me dijo que tenía que dividir su cuerpo en quince trozos, según un dibujo que encontraría bajo sus almohadones, y mandarlo esconder en los rincones más confines de las Tierras. Quince días después de su muerte se comunicaría a vulgos y personas que el que encontrara y reuniera todos los fragmentos podría pasar con él uno de los tiempos de su muerte. Mi padre Héctor, mi padre, se había agotado en el esfuerzo. Pero me pareció que se le reían los ojos: debía ser que vieron el espanto de los míos. Entonces me hizo la pregunta y yo le aseguré que así se haría, lo besé en los labios como está mandado y me fui sin volver a mirarlo.
Mi padre Ramón, mi padre, sacó una mano de bajo la manta de vicuñas blancas y me apretó mi brazo. Yo no creo que las palabras que me dijo fueran las que estoy contando: mi padre Ramón nunca habló así. Pero yo no le escuchaba las palabras: veía una historia. La luz que venía de las montañas se iba deshilachando.
–Salí de la habitación aturdido; puede que imaginara mi traición y me gustara. Pero tenía las mejores razones: si cumplía la voluntad de mi padre Héctor, mi padre, la vida de las Tierras se transformaría en su muerte: por la importancia del premio todos saldrían a los caminos, a buscar los pedazos. Nadie se ocuparía de otra cosa y mi padre Héctor, desde cada uno de sus cachos, se reiría a carcajadas al ver que seguía rigiendo nuestros días y noches como si todavía estuviera entre nosotros, o algo más. Y los hombres no podrían conseguir solos todos los trozos y formarían grupos y banderías, y las Tierras se pondrían como en los tiempos nefastos de los escondidos y las carcajadas de mi padre se escucharían detrás de las montañas. Las carcajadas de los barbudos también se escucharían.
Dijo mi padre Ramón, con un suspiro hueco. En su cara como un río de noche no había lugar para nada macizo: estaba huyendo.
–Primero pensé hablar con mis hombres, consultar incluso a una mujer que había. Fíjese el desconcierto. Pero entendí que tenía que resolverlo solo, sin que nadie supiera. Entonces decidí lo que ya sabía cuando salí, aquella noche, de esta estancia: no podía cumplir su voluntad ni bizco. En cuanto los gritos me dijeron que había muerto, publiqué el deseo sorprendente: mi padre Héctor, mi padre, en su inmensa humildad y como prueba de su gigante amor por sus vulgos y personas, me había pedido para su tránsito una cremación igual a la de todos.