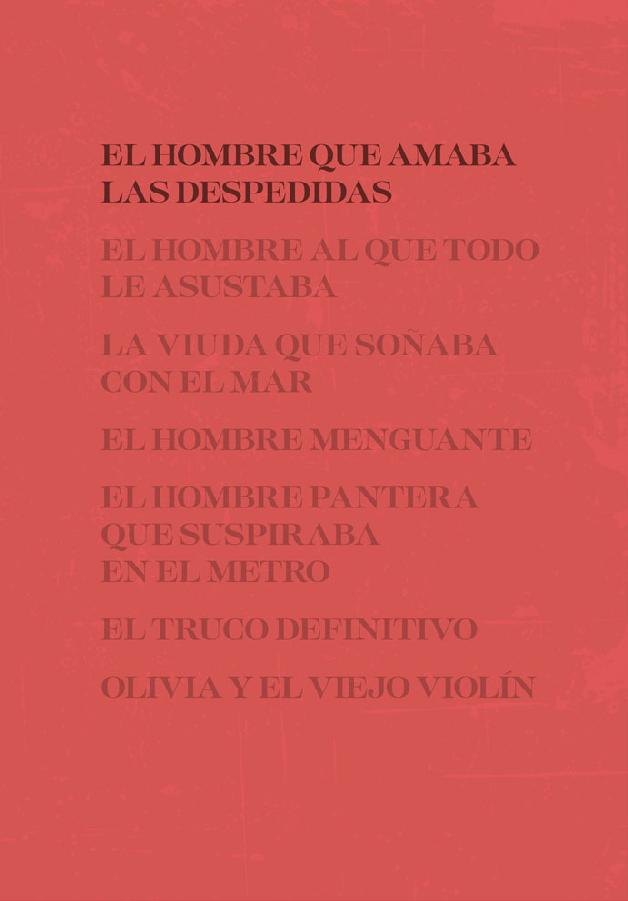Conocí a un tipo que amaba las despedidas.
Empecé encontrándome con él, de manera casual, en algunas fiestas y reuniones de amigos comunes. Me sorprendía su calma, su resistencia. Al final, cuando todos ya estábamos bostezando, acusando el exceso de alcohol, él permanecía impertérrito, observando en la distancia, de pie, en un rincón de la habitación, con su vaso en la mano y una sonrisa extraña dibujada en la cara.
Yo, que nunca supe retirarme a tiempo, solía ser a menudo el último en marcharme.
Excepto cuando él estaba.
Coincidimos alguna vez poniéndonos ambos el abrigo, camino de la puerta, alargando la despedida, repartiendo abrazos de borracho. Pero siempre me ganaba por la mano. Y al final me veía en la calle, solo, mientras aquel hombre se las arreglaba para quedarse en la casa, ofreciéndose para ayudar a recoger o prolongando el ritual del adiós alcohólico mientras la noche terminaba.
Se convirtió aquello en una especie de competición absurda, y en cada fiesta me sorprendía a mí mismo vigilándolo de reojo, celebrando infantilmente cuando él decidía abandonar y se marchaba o enojado cuando, al entrar la luz del amanecer por una ventana, me ganaba el cansancio y era yo el que se iba primero.
El súmmum de aquella estúpida rivalidad nos llevó una noche, después de que se esfumaran todos los invitados, a acorralar al anfitrión tratando de arrebatarle la escoba, intentando convencerlo de lo mucho que nos relajaba fregar platos o de nuestra habilidad para sacar las manchas de vino del sofá. Cada cual esgrimía la ocurrencia más disparatada con tal de que nos dejara permanecer en la casa unos minutos más que el otro. Finalmente, algo asustado, me temo, el dueño de la casa decidía con algo de mal humor ponernos a los dos de patitas en la calle. Y así nos encontramos, ojerosos y derrotados, con la luz del alba alumbrando el portal ajeno, en esas horas en que se mezclan los madrugadores con los borrachos, entre el estruendo de los pájaros que auguran la resaca, mirándonos el uno al otro sin saber muy bien qué decir.
Fue en ese momento cuando decidimos presentarnos y nos propusimos compartir charla mientras desayunábamos, manera tácita de anunciar el armisticio, hartos los dos de tanto trasnoche.
Y así, el tipo que amaba las despedidas me contó su historia.
«¿Por qué eres de los últimos en marcharte?», me preguntaba mientras mojaba un picatoste en el café. Yo me encogía de hombros y respondía cualquier cosa: «supongo que es el miedo a perderme algo». Aunque en realidad era el miedo a regresar a casa y encontrarme a mí mismo.
«¿Y tú?» También se encogía de hombros, pero él luego era sincero: «Me gusta ver a la gente despedirse».
Le emocionaban los besos, los abrazos, las rupturas, los adioses. Intuía la melancolía del que se iba, trataba de adivinar la tristeza del que se quedaba y decía poder ver en el hueco que dejaba el otro un borrón y el deseo de Eso sí: aún sigo siendo el último en irme en cada fiesta. permanecer. No había nada más poético para él que las lágrimas derramadas ante la partida, nada más hermoso que la falsa promesa antes de la separación (ya te llamo, tenemos que vernos más).
Cada tarde al salir del trabajo se subía al autobús que llevaba al aeropuerto y se sentaba en los bancos de la sala de embarque disfrutando del ritual de las despedidas. Prefería los vuelos transoceánicos. El drama era mayor, y el subidón que le provocaba, también. Estudiaba la ceremonia del adiós y había sido capaz de catalogar hasta veintisiete tipos de separaciones. Su preferida era la, según él, menos habitual: la sincera y desoladora. Los protagonistas despidientes abrazados hasta el último minuto, deshechos en lágrimas, haciéndose promesas, uno de ellos retirándose poco a poco, sin dejar de echar la vista atrás, mientras el otro, inmóvil, lo seguía con la mirada hasta que se perdía a lo lejos, para quedarse después paralizado durante un rato largo observando la nada.
Me contaba que, en algunas ocasiones, reprimía el aplauso ante el fingimiento del que se quedaba. Unas veces, el que no viajaba simulaba pena, para suspirar aliviado y reprimiendo casi la sonrisa cuando el otro desaparecía. Otras veces el que fingía permanecía impasible, como quitándole importancia, pronunciando un chau apresurado y soltando una broma en la distancia cuando el otro ya se había alejado, para romper en llanto desconsolado al quedarse por fin solo.
Otros días iba a la estación de tren. «Aunque ya no es como antes —me decía—, la velocidad de las locomotoras ha roto la magia al acortar las distancias.» Le hubiera gustado, me explicaba casi extasiado, asistir a la ceremonia de pañuelos blancos agitándose en el puerto, en los tiempos en los que los océanos se cruzaban en barco y los viajes casi siempre eran solo de ida.
Por eso se marchaba el último. No quería desperdiciar la posibilidad de asistir a un adiós emocionante, ya que, si bien tras la fiesta los adioses no son definitivos, el alcohol predispone al melodrama y de madrugada y borrachos somos capaces de ponernos tremendos y solemnes, aun sabiendo que al día siguiente volveremos a encontrarnos. Era una simulación que le resultaba divertida. No dejaba de ser un sucedáneo, pero le calmaba algo el hambre.
Interrumpió la charla para pedir la cuenta al camarero y pagamos cada cual lo suyo. Al salir a la calle me animé a proponerle que me dejara acompañarlo en su próxima visita al aeropuerto. Sin ningún entusiasmo accedió, nos citamos al día siguiente y cada uno se fue por su lado. Sin despedirnos, por supuesto.
Llegué tarde a la cita y me lo encontré sentado con un maletín sobre sus piernas, entre el trajín de gente arrastrando su equipaje, buscando dónde facturar mientras otros trataban de localizar en las pantallas el número de su puerta de embarque.
Me saludó con un simple gesto, moviendo la cabeza, y lamentó que me hubiera perdido una despedida familiar realmente conmovedora que había tenido lugar unos minutos antes: una muchacha muy joven se marchaba por una beca a Estados Unidos. Me senté a su lado y atendí a sus observaciones. Me dio un codazo para que no dejara de fijarme en la pareja que se besaba apasionadamente. Ella le entregaba una carta y él la guardaba en el abrigo. Mi compañero especulaba sobre su contenido: ¿sería una declaración de amor?, ¿querría romper con él ante lo insoportable de la distancia?, ¿o se trataría de una simple lista de encargos para que trajera a su vuelta? Un señor mayor se iba solo, pero hacía un alto antes de desaparecer como buscando a alguien que faltó a la cita. Una familia numerosa irrumpía con estruendo de llantos infantiles y los abuelos hacían monerías entre el desconcierto y la tristeza. Unos se alejaban sin mirar atrás. Otros no dejaban de hacerlo. Para unos el viaje era el final de todo. Para otros, el comienzo.


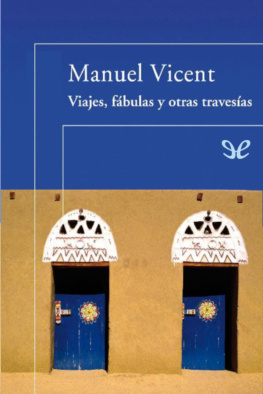
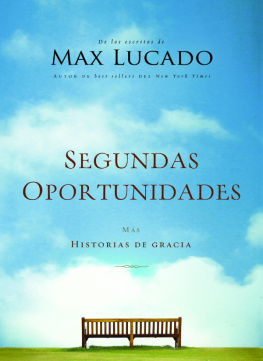
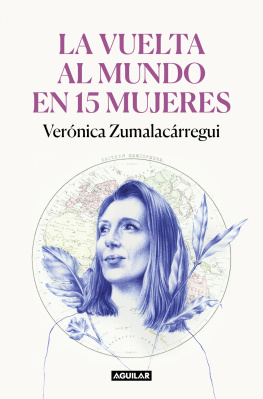
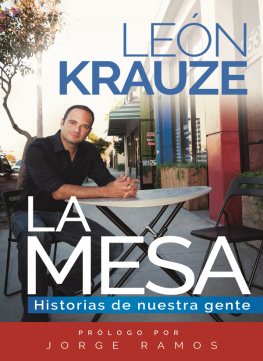
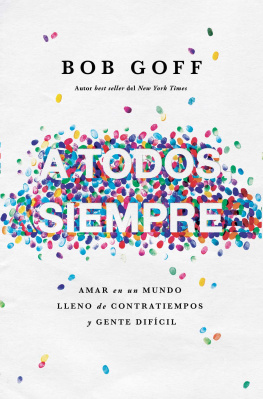

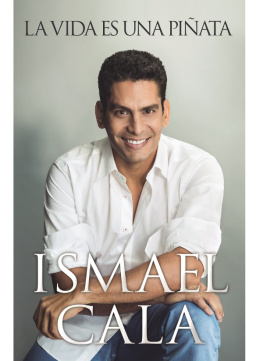
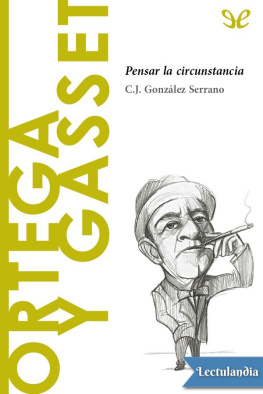



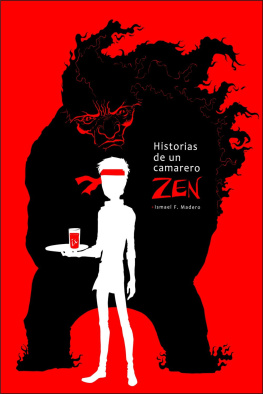
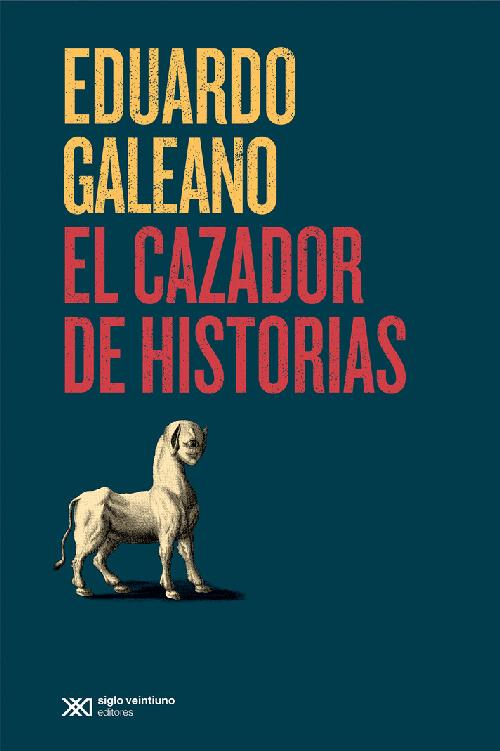


 @megustaleerebooks
@megustaleerebooks @megustaleer
@megustaleer @megustaleer
@megustaleer