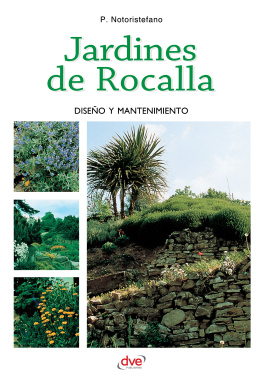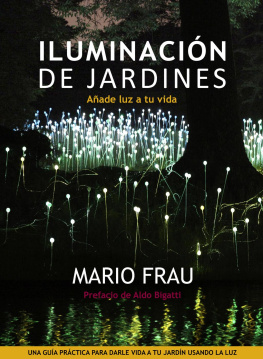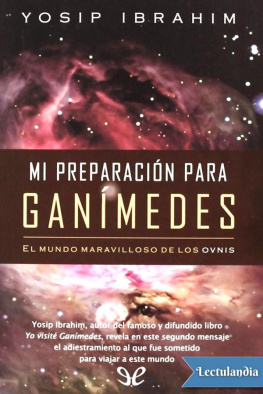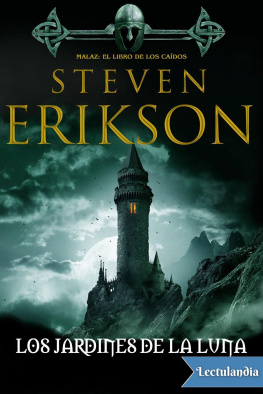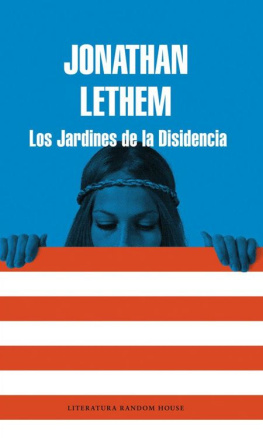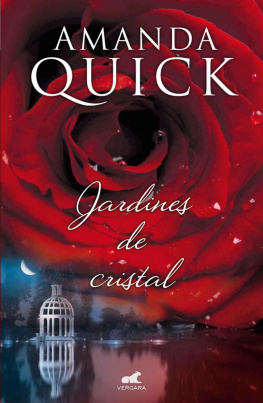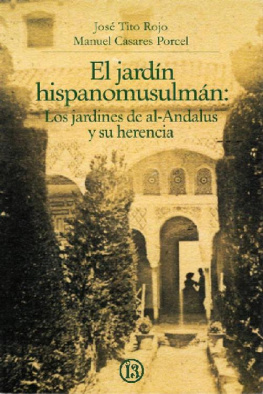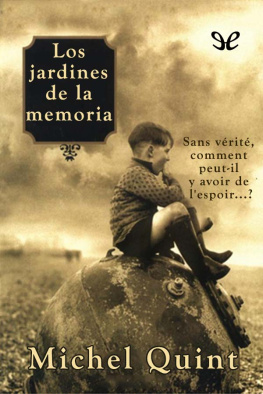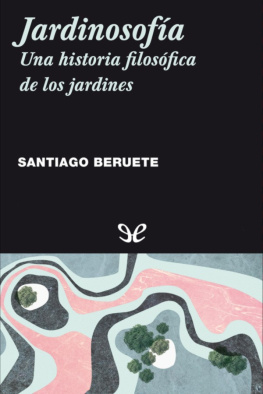Versión castellana revisada en colaboración con Elena M. Cano e Íñigo Sánchez-Paños
Al alma de mis nueve parientes degollados el 3 de ramadán del año 2006.
1
Hijos de la grieta de la tierra
E N UN PAÍS SIN PLATANARES, los habitantes del pueblo se despertaron con el hallazgo de nueve cajas para transportar plátanos. En cada una de ellas estaban depositados la cabeza degollada de uno de sus hijos y el documento que lo identificaba, ya que algunos rostros habían quedado totalmente desfigurados por la tortura anterior a su decapitación o por la posterior mutilación, tanto que los rasgos con que habían sido conocidos a lo largo de su truncada vida ya no eran suficientes para identificarlos.
La primera persona que se percató de la presencia de aquellas cajas tiradas por la acera de la calle principal fue Ismael, el pastor retrasado. Se acercó con curiosidad, sin apearse de su burra, cuya imagen, de tanto montarla a la amazona, era inseparable de la suya, como si se tratara de un solo cuerpo. Cuando Ismael vio las cabezas ensangrentadas en las cajas, se deslizó de la montura y se agachó, tocándolas con la punta de la vara que llevaba. Llegó a reconocer algunas. Todo resto del sueño que tenía se le disipó de los ojos, que restregó con fuerza para asegurarse de que estaba despierto. Miró alrededor con el fin de cerciorarse de su propia existencia y de que se hallaba en su pueblo y no en otro lugar.
La madrugada se encontraba en su último brillo plateado. A ambos lados de la calle, las tiendas estaban cerradas; el pueblo, dormido y totalmente silencioso excepto por los cantos de unos gallos y el lejano ladrido de un perro, seguido por la respuesta de otro perro en un extremo aún más distante.
En aquel momento, Ismael se liberó de un antiguo remordimiento que lo perseguía en pesadillas, desde su adolescencia, porque le había cortado la lengua a una cabra que lo agobiaba con su balido mientras tejía un cinturón de lana para Hamida, en medio de la soledad y del silencio del Valle de las Hienas. También superó luego la mudez que le sobrevino al ver las cabezas en las cajas de plátanos y se puso a gritar con todas sus fuerzas, hasta tal punto que la burra se asustó, el rebaño de ovejas se paralizó y las palomas y los gorriones echaron a volar de los árboles y de los tejados. Siguió chillando, sin saber exactamente lo que profería con sus aullidos, que se parecían a los balidos de aquella cabra cuya lengua había cortado y asado. No tardó en ver a algunas personas corriendo desde las casas cercanas, y luego a toda la gente del pueblo, que acudía desde todas partes, después de que alguien lanzara la voz de alarma por los altavoces de la mezquita.
Si Abdulá Kafka hablara de aquel incidente, diría:
—Era el tercer día del mes de ramadán del año 2006. Según las antiguas crónicas históricas, eso ocurrió cuando un ser amorfo y extraño, de complexión enorme y cabeza pequeña, y de nombre Estados Unidos de América, vino de allende los océanos y ocupó un país llamado Irak. Los historiadores aclaran en sus anotaciones que los seres humanos de aquel entonces tenían corazones primitivamente crueles y brutales, como los corazones de los depredadores. Por eso, en sus relaciones escabrosas se daban comportamientos vergonzosos, como la agresión, el terrorismo, la guerra, la invasión y la ocupación. En aquellos tiempos remotos, la humanidad estaba sumida en la oscuridad de los corazones y no en la de las mentes o de las visiones, de modo que el ser humano pensaba en matar a su prójimo y, lo que era aún peor, podía efectivamente materializarlo.
Así vería y narraría Abdulá Kafka todo lo ocurrido. Describiría todo como si se tratara de una historia inmemorial, muerta e inútil. Como si no existieran para él ni el presente ni el futuro. Solo el pasado, todo negro, del que una parte se acababa definitivamente, sin posibilidad de regreso, mientras que otra se repetiría más tarde, en esa dimensión que la gente llamaba futuro. Por eso, desde que había regresado de su cautiverio iraní, Abdulá Kafka, el pesimista de los pesimistas, se limitaba a sentarse en la misma silla, en un rincón del cafetín del pueblo, desde que abría sus puertas por la mañana hasta que las cerraba, pasada la medianoche. Se tomaba a sorbos lentos tazas de café amargo y vasos de té negro como la tinta. Fumaba el narguile, distraído o escuchando en silencio. Devolvía los saludos con una inclinación de cabeza o un gesto con la misma mano que cogía el tubo de fumar.
Si hablaba (más bien, si lo forzaban a hablar), divagaba sin parar o se limitaba a comentar con escasas palabras. Como cuando le dijeron, cierta primavera, que el río se había desbordado, que sus riberas rebosaban, que el agua anegaba campos y huertos, arrastraba las casas de adobe y las chozas colindantes, y que la riada había cavado la ladera del monte del cementerio, llevándose calaveras y huesos de los muertos queridos. No dijo nada, siguió dando caladas frente a las carreras de la gente y el pánico de los relatores, hasta que Ismael, el pastor, entró aterrorizado y gritando porque la inundación había destrozado su cuadra y arrastrado diez ovejas y una de sus cabras. Sollozaba al describir cómo la cabra flotaba sobre el agua rojiza por el lodo y los desperdicios, cómo balaba y cómo miraba suplicante sin que él pudiera hacer nada por salvarla, porque no sabía nadar.
La voz de Ismael se elevaba pavorosa en medio del cafetín:
—El agua se está elevando y avanza hacia el resto del pueblo, es nuestro fin, es el día del Juicio Final y del fin del mundo.
Entonces Abdulá Kafka carraspeó y preguntó tranquilamente:
—¿Acaso el agua ha subido de tal modo que la espalda de tu cabra roza el techo del cielo?
—No —negó Ismael.
—Pues eso no es nada. ¡Ojalá así suceda y el cielo aplaste la tierra! —replicó, antes de seguir fumando lentamente.
Pero cuando le comunicaron, aquella mañana, que la cabeza de Ibrahim, su compañero de vida, estaba entre las nueve cabezas, respondió:
—Ya está, ha descansado. Porque esta vez sí que ha muerto, dejándonos al caos del destino y a la absurda espera de la muerte a nosotros, los muertos en vida.
Permaneció callado, inmóvil, solo se notaba la subida y la bajada de su pecho al respirar. Quedó petrificado allí unos instantes, antes de seguir fumando y fumando. Por primera vez, la gente vio fluir lágrimas de sus ojos, que no pestañeaban. No los secó, tampoco dejó de fumar.
Cuando la noticia llegó al tercero de aquella amistad de toda una vida, el mulá Tarek, este casi se desmaya y pierde el equilibrio. Por lo que se apresuró a sentarse, apoyándose para no caer desplomado mientras recitaba muchos de los dichos religiosos que había aprendido de memoria. Lloró pidiendo perdón a Dios, lloró maldiciendo al diablo para que no lo incitara a caer en la desesperación. Lloró y lloró hasta que las lágrimas mojaron las puntas de su barba alheñada.
Las preguntas de quienes lo rodeaban lo salvaron de sucumbir ante un largo acceso de llanto:
—¿¡Qué hacemos, jeque!? —preguntaron—. ¿¡Enterramos las cabezas o esperamos a que demos con el resto de sus cuerpos, para enterrarlos juntos!? Los han asesinado en Bagdad o en el camino, pero Bagdad se ha convertido ahora en un caos. Abundan los cadáveres sin identificar, los coches bomba, los extranjeros y las mentiras. Tal vez nos resulte imposible encontrar los cuerpos.