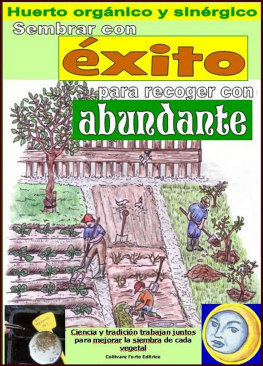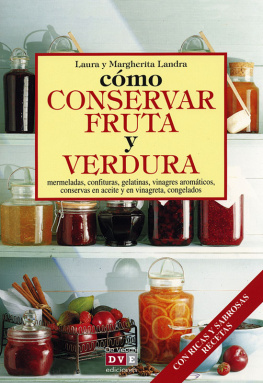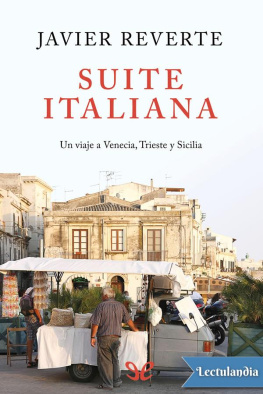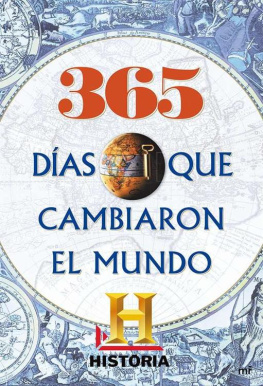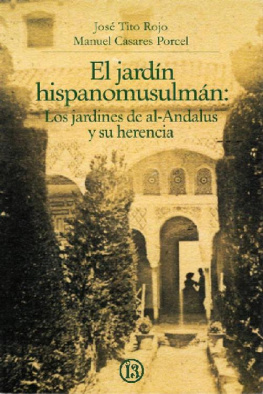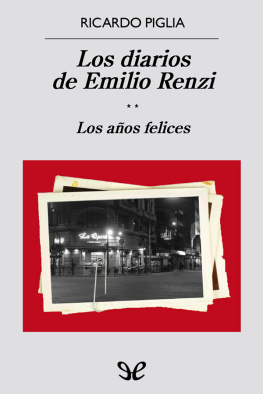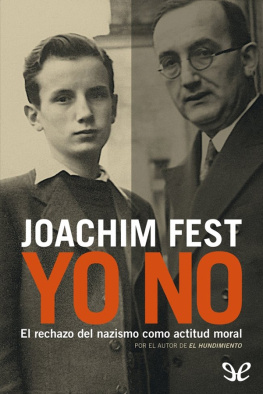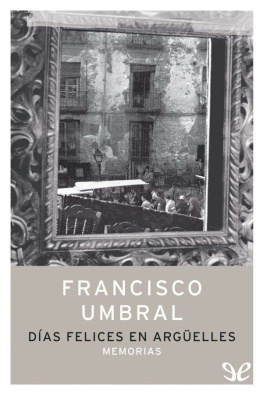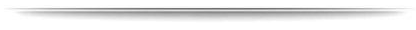Un nostálgico paseo por un mundo llamado a extinguirse, la Sicilia de principios del siglo XX, con sus jardines, sus palacios, sus fiestas… El delicado relato de una de las mentes más portentosas del mundo de la moda.
Fulco di Verdura es uno de esos elegantes escritores secretos, amado por unos escogidos lectores de todo el mundo, que primero se da a conocer en un mundo ajeno en apariencia a la literatura; en su caso, el de la moda (junto a la gran Coco Chanel). En este libro de memorias, que tiene muchos momentos a la altura de El Gatopardo, pero donde un gran sentido del humor (hasta la risa) baña el relato, Di Verdura describe su idílica infancia en la magnífica Villa Niscemi, centro para él de un mundo y un tiempo inolvidables: la aristocrática Palermo anterior a la Primera Guerra Mundial.
En esos felices días sicilianos, las travesuras infantiles conviven con la primera ópera, la muerte de los ancestros queridos con los jardines espectaculares que dora el sol, las lecciones de sus institutrices inglesas con los helados memorables o las fiestas más sorprendentes…
Todo ello perdura en el recuerdo del autor, de prodigiosa memoria, décadas después. En este maravilloso libro nos seduce con anécdotas de sus familiares, sus excéntricos vecinos o los animales con los que tanto disfrutaba junto a su hermana, al mismo tiempo que retrata el progresivo desarrollo de su sensibilidad. Pero esa prosa evocadora sabe narrar la «acción» como el mejor novelista, así que estas páginas no son sólo de la estirpe de Proust, sino que también nos hacen pensar en el Stendhal de las Crónicas italianas.
«Así era yo o, más bien, así es como recuerdo haber sido en aquellos años soleados, felices y lejanos».
Fulco di Verdura
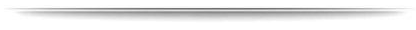
Los felices días del verano
Una infancia siciliana

Título original: The Happy Summer Days
Fulco di Verdura, 1976
Traducción: Txaro Santoro, 2019
Revisión: 1.0
15/01/2020
A María Felice, que compartió conmigo
aquellas alegrías y aquellas penas
«… con muchos cuentos raros y tal vez incluso con
el sueño de un País de las Maravillas de hace mucho
tiempo; y cómo sentiría ella todas sus sencillas penas
y gozaría con todas sus sencillas alegrías, recordando
su propia infancia y los felices días del verano».
Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas
Autor

FULCO DI VERDURA (Palermo, 1898 – Londres, 1978), último duque de Verdura, creció en un entorno en el cual desarrolló una vívida imaginación, un salvaje sentido del humor y un gran amor por los animales. Impresionada con su trabajo como creador de joyas, Coco Chanel lo convirtió en diseñador jefe de joyas de su marca. En 1934, Di Verdura dejó Chanel para abrir un salón en la Quinta Avenida de Nueva York, visita indispensable para las estrellas del cine y el teatro del momento, así como para la alta sociedad norteamericana. En 1973, convertido en una celebridad, se retiró a Londres, donde continuó dibujando y pintando.
Notas
[1]Mary hadjam / Mary hadjelly / Mary went to bed / With a pain in her… / Now don’t be mistaken / And don’t be misled / Mary went to bed / With a pain in her head. (N. de la T.).
[2] La plebe. (N. de la T.).
[3] En todas las grandes ciudades de la Italia reunificada el «prefecto» representaba al Gobierno real de Roma. (N. del A.).
[4] Por aquel entonces el Palacio de la Ópera tenía su sede en el Teatro Carolino, rebautizado como Bellini en 1860. (N. del A.).
PREÁMBULO
He de advertir al lector que puedo haber cometido algún error en este libro. Al carecer de notas o diarios que consultar y habiendo fallecido la mayor parte de los personajes, me he basado tan sólo en mi memoria y en la ayuda de mi hermana. Esto es lo que recuerdo.
1
Gracias a Dios la casa sigue allí. Es la misma vieja y querida villa de siempre, cubierta de buganvillas, repleta de balcones y terrazas que sobresalen, abrasada por el sol y cansada, pero orgullosa en medio de su jardín inglés semitropical. Ese mismo jardín que, hace mucho tiempo, resultaba enorme y misterioso a los ojos castaños de un niño pequeño, robusto y de piernas regordetas, y que ahora, a los ojos de este hombre mayor que tanto han viajado, le parece menguado en sus dimensiones y despojado de sus misterios.
Pero la casa (y para mí continuará siendo lo que siempre fue: «La Casa», la única casa que realmente he amado, con ese amor que no conoce reservas y que sólo puede albergar un niño) no ha perdido nada de su encanto, de su fascinación y de su extraño poder sobre mí. Quizá se deba a que la recuerdo con la mirada transparente de la infancia. Más tarde, rara vez he regresado a verla y nunca he vuelto a vivir en ella. En todo caso, ahí está ella (en mi forma de pensar, profundamente italiana, una casa es femenina: la casa, la villa, al igual que un jardín es masculino: il giardino), tan sólida como siempre, flanqueada por dos terrazas cuadradas que sobresalen como dos manos extendidas en un gesto acogedor. Desde esas terrazas, resplandeciendo entre la calima veraniega, se pueden ver a lo lejos los pináculos y las cúpulas de Palermo, rodeados por esas descarnadas montañas rojizas que parecen defender, cual una gigantesca muralla, la antigua ciudad real, antaño capital del Reino de las Dos Sicilias y primera sede de la corona. El amplio valle que la rodea por tres de sus lados —el cuarto, orientado al norte, da al mar— se conoce como la Conca d’Oro, la concha de oro, pues está cubierto en su mayor parte por naranjales. La villa se encuentra a unos once o doce kilómetros al oeste de Palermo, en una región llamada I Colli que se halla más o menos a la mitad del camino que lleva a la bahía de Mondello, adonde solíamos ir a bañarnos. Ni siquiera por aquel entonces podía decirse que estuviese en mitad del campo, pues quedaba cerca de los suburbios de Partanna, Resuttana y San Lorenzo, pero teníamos la gran fortuna de que se encontrase junto al maravilloso parque real de La Favorita. Una puerta, a la derecha de la villa, conducía directamente a su interior y podíamos acceder al parque y a sus jardines de diseño geométrico incluso cuando estaba cerrado al público, privilegio que nos parecía por completo normal.
Más allá del parque, a menos de dos kilómetros de distancia, se alzaban los imponentes acantilados del Monte Pellegrino, cuyo color rosa asalmonado se recortaba contra un cielo de un azul tan increíble que había días en que parecía que podías hacerle un agujero. Ese monte singular, o más bien «el promontorio más bello del mundo», como lo denominó Goethe, con sus cuevas, su historia, su prehistoria y su recuerdo de Santa Rosalía, influyó en nuestras vidas con su omnipresencia y proyectó sobre nosotros su hechizo de leyendas y misterios. Su nombre habrá de surgir con frecuencia en las páginas siguientes.
Pero, antes de entrar en la casa, volvamos al jardín y tomemos la izquierda, por un camino flanqueado por árboles de la pimienta, hacia otra puerta, gemela de la primera. Atravesándola, se llegaba a un espacio vacío, parecido a un prado comunal, pero sin el menor atisbo de verde. Nuestro jardín tenía la forma aproximada de un triángulo escaleno. El lado más corto quedaba por detrás de la villa y el más largo era el que se alejaba hacia el este. Los tres lados tenían su puerta y su casa de los guardas; la orientada al norte era la más cercana a la villa y daba acceso al parque que he mencionado; la que daba al sur, al fondo del camino bordeado por los árboles de la pimienta, miraba hacia I Colli y el pueblo de San Lorenzo, y la tercera, la más alejada de la casa, se abría a la carretera exterior a La Favorita y llevaba a la piazza Leoni, o plaza de los Leones, y a Palermo. Era un jardín romántico, decimonónico, proyectado con escasa coherencia, cuyo encanto radicaba en su gran variedad de árboles semitropicales: araucarias, ficus de diferentes clases, altísimas palmeras y palmeras rechonchas, magnolias grandifloras e hibiscos. Había una fuente de mármol llena de papiros, una gruta artificial y, como atracción suprema, un pequeño lago con una isleta de rocas en el medio: lo suficiente para volver loco a cualquier niño.