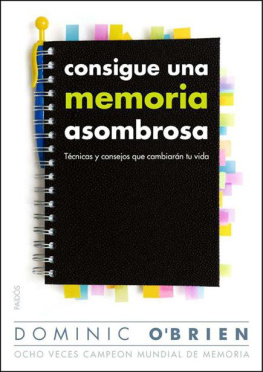Ahmel Echevarría Paré
Esquirlas
Rompió de pronto el sol sobre un claro del bosque, y allí, al centelleo de la luz súbita, vi por sobre la yerba amarillenta erguirse, en torno al tronco negro de los pinos caídos, los racimos gozosos de los pinos nuevos: ¡Eso somos nosotros: pinos nuevos!
JOSÉ MARTÍ
Unámonos, unámonos a tiempo, que todos nuestros corazones palpiten como si fuesen uno solo y así unidos, nuestras veinte capitales se trocarán en otras tantas centinelas que, al divisar al orgulloso enemigo, cuando este les pregunte: ¿quién vive? les respondan unánimes, con toda la fuerza de los pulmones: ¡La América Latina!
MANUEL UGARTE
JURADO
María Elena Llana
Rogelio Riverón
Alberto Ajón León
Edición y corrección: Ernesto Pérez Castillo
Dirección artística: Alfredo Montoto Sánchez
Diseño interior: Belinda Delgado Díaz
Fotografías: Orlando Luis Pardo Lazo
Composición computarizada: Jacqueline Carbó Abreu
© Ahmel Echevarría Peré, 2005
© Sobre la presente edición:
Editorial Letras Cubanas, 2005
ISBN 959-10-1085-0
Instituto Cubano del Libro
Editorial Letras Cubanas
Hace un par de años, Orlando L. y H. Miller me dijeron que yo no era más que un estudiante del infierno. Sé que Luisa y Yani seguirán ayudándome a tragar en seco. Vania, Edith, Ahmel y la Canon de Orlando continuarán haciendo el resto. Por otro lado está JAAD. No sé cómo agradecerles.

—0—
Estaba sentado en mi cama con una foto entre las manos, sin embargo, no la miraba. O tal vez sí. Quizá lo único cierto era aquel pedazo de cartulina, una imagen tomada en mitad de un viaje: 1996, agosto, un tren eléctrico en la ruta Matanzas-Habana. Éramos cinco mujeres y siete hombres regresando de una acampada.
Tal vez lo único verdaderamente real dentro de mi cuarto era la foto. En el instante en que Yani entró en la habitación e intentó hablarme, yo sentía el vapor desprendido desde las paredes y el techo de aquel vagón de carga adaptado para transportar pasajeros, el choque de las ruedas contra las uniones de los raíles y en la garganta la rispidez del alcohol casero que tomábamos a pico de botella.
Yani había entrado al cuarto. No lo advertí. Supe de ella cuando tocó mis piernas y preguntó qué me pasaba.
No pude contestarle. Con su llamada todo se detuvo:
Las violentas sacudidas del tren.
El alcohol en mitad de la garganta, arañando todavía más.
El chirrido y los martillazos de las ruedas.
Y quedamos petrificados en un gesto, mudos, en mitad de una sonrisa, un abrazo, en una frase a medio terminar.
Todo se detuvo menos el calor. Se desprendía de las paredes y el techo de la habitación. También era agosto. El duro agosto del año 2004.
—¿Qué te pasa? —volvió a preguntarme.
Estaba delante de mí, me encogí de hombros:
—¿Te acuerdas de la promesa que hicimos al bajar del tren? No pudimos cumplirla.
Tomó la foto.
—Sí. Esta fue la última acampada en que estuvimos todos.
—Dame la foto. La voy a quemar.
—Si no la quieres, la pondré en mi álbum. Quemarla no te servirá de nada. ¿Qué importa la promesa? —apartó mi mano—. Eramos demasiado ingenuos para saber nada. De alguna manera, todos seguimos juntos. ¿No te parece?
Volví a pedirle la foto.
Me esquivó.
—Dámela, por favor.
—De alguna manera se cumplió. Tú y yo seguimos juntos. También tienes a Orlando.
—No sé, ya no estoy seguro de nada. Hubiera sido mejor no haber hecho ninguna promesa.
Logré quitarle la foto.
Dijo algo que no quise escuchar.
Luego sentí el portazo.
La llama del fósforo empezó a quemar los bordes de la cartulina y comenzamos a movernos bajo las violentas sacudidas del vagón. No nos importaba el calor que se desprendía de las paredes y el techo, tampoco el fuego. Nos bastaba reunir un poco de dinero, comida, alcohol y casas de campaña. Nos bastaba un pedazo de diente de perro, agua de mar y la sombra de los arbustos de uva caleta. Nos bastaba tenernos. Nada más.
Las llamas habían destruido más de la mitad de la foto pero el viaje seguía transcurriendo. Bromas. Risas. Acordes de guitarra. El golpe de las ruedas contra los rieles. Tragos de alcohol. El paisaje tras la ventanilla. Los agudos pitazos del tren. El roce entre nosotros. La bahía como telón de fondo. Y la sacudida de la última parada.
En la terminal de Casablanca haríamos la promesa.
¿Cómo olvidarlo?
Orlando se adelantó al grupo y pidió que lo escucháramos: «Niños, necesitamos un nombre. Se me ha ocurrido uno muy bueno: Colective Souls. Deberíamos cuidarnos, tenernos para siempre, andar todos de la mano. ¿No les parece?».
Todos dijimos sí.
Orlando preguntó si aquella respuesta había sido una promesa y todos repetimos sí.
Tenía ante mí los restos de la foto, sin embargo, sentía el olor amargo del óxido del vagón mezclado con nuestro sudor, también el aire de mar y el vaho del petróleo derramado en la bahía. A pesar del montón de cenizas, lo único cierto parecía ser la fotografía.
Tal vez ahí empezó todo. ¿Tenía sentido conservarla? Yani quería guardar la foto y yo quemarla. En aquel momento necesitaba extirpar de mi memoria el recuerdo de ese viaje y con ello olvidar la promesa. De aquel grupo, Yani, Orlando y yo éramos los únicos que estábamos a mano. New Jersey, una tumba en el Cementerio de Colón, Barcelona, el fondo del Estrecho de la Florida o muy distantes unos de otros dentro de la misma ciudad. Por ahí andábamos. Busqué los fósforos y fui a patio. Allí quemé la foto. Sin embargo, Yani tenía razón. Es imposible amputar un recuerdo. Lo supe luego de ver las cenizas en el cubo de la basura. Tal vez ese fue el punto de partida de un viaje hacia mí, no lo puedo asegurar, aunque sé que ahora habito los espacios de la memoria. Emigré hacia mí. Hice las maletas y cerré todas las puertas. No dejé ningún mensaje. Mi cuerpo es el único espacio posible.
Quizá nadie entienda este viaje a mis recuerdos. Ya no importa qué podría suceder fuera de mí, acaso tampoco el presente, solo ese tiempo detenido del reencuentro. No necesito nada más.
¿A fin de cuentas, qué es la memoria? Me atrevo a llamarle patria. Mi patria es la memoria. Estoy armado a retazos, mi cuerpo no es más que parches y costurones. Son instantes que he vivido: millones de recuerdos, millones de esquirlas; prefiero llamarles así.
¿Qué hacer con los recuerdos?
Es de madrugada. Son las 4:00 a.m.
Otra noche de insomnio.
No hay fronteras entre un recuerdo y otro:
Astor Piazzolla, Yani, yo; una pelea con mi mujer, una foto ardiendo; los tres acompañados de bandoneón y violines, dentro de mi cuarto, sin otra luz que la luna llena a través de la ventana, bebiendo té y ron; intentamos no volver a mutilarnos en otra pelea, y el bandoneón nos tira de las manos, nos obliga a olvidar la foto quemada, hasta acercarnos, hasta que nos tocamos las manos entre el humo y el aroma del incienso, luego todo el cuerpo, hasta golpearnos el rostro contra el cuerpo desnudo del otro, sobre un solo de piano, la cama, el piso, enredados entre las sábanas, las notas del acordeón y el coro de violines, y se acaba la cinta, trazas de luna encima de nuestros cuerpos, y desdibujan mi pene, las piernas, su cara, los senos, el sexo, las gotas de sudor que caen a chorros, demasiado calor desprendiéndose de las paredes y el techo del vagón, Yani y yo, solos, en un viaje frenético desde su cuerpo al mío, sacudidas violentas, mi carne encajándose en la carne abierta entre sus piernas, un bandazo final y el viaje acaba en un abrazo, largo, muy largo; última parada, bajamos cada uno del cuerpo del otro, sin decir nada, sin prometernos nada, solo abrir la casetera, voltear la cinta y escuchar por tercera vez el mismo disco. Los restos de la última pelea quedan esparcidos dentro del cuarto. Yani se ha dormido. Quedamos Piazzolla, el bandoneón y yo como fantasmas, flotando alrededor de la cama, desdibujados por las trazas de luna, el coro de violines y las teclas del piano. Estamos frente a mi mujer. Ella está desnuda, bocabajo. La envidio. Duerme.
Página siguiente