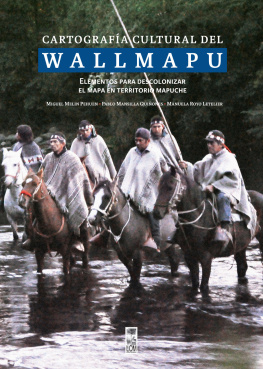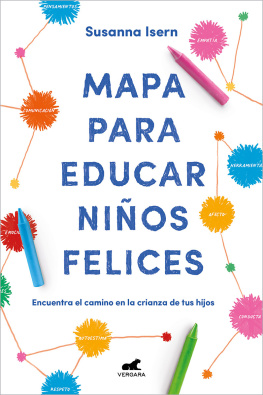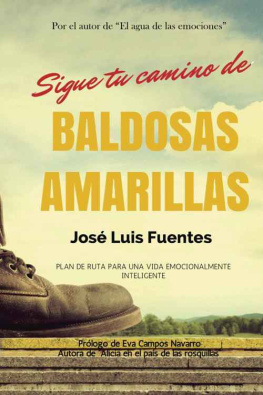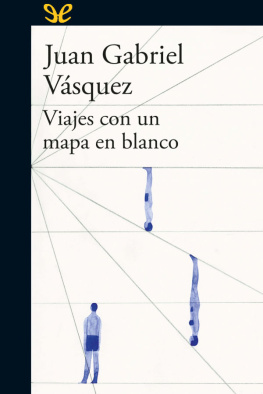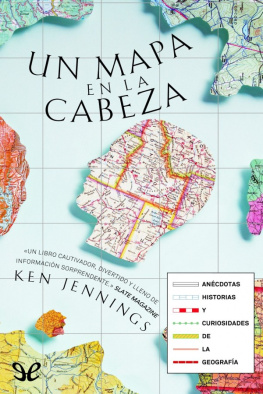10. El trámite
Van 90,056. El sitio en internet es fantástico: Worldometer. El mundo convertido en números progresivos que no se detienen. Población por país, allí está el reloj digital que muestra el crecimiento, casi en todos los casos, Rusia y Japón serían las excepciones, cifras imposibles de pronunciar o retener. Decenas que se convierten en un instante en centenas que se vuelven millares. Accidentes de coches, enfermedades, varones y mujeres en el mundo, el conteo no para. Pero no es un conteo, son proyecciones. No hay forma de recabar toda esa información al instante, por más instantáneos que nos hayamos vuelto. Pero esas proyecciones son bastante precisas y son corregidas acuciosamente. Lo que ocurre en el desfile de esas frías cifras es parte de nuestra existencia. Ser conscientes de ellas implica ampliar nuestro registro.
Ese incontenible desfile de nacimientos invita a imaginar cómo será el futuro de miles de nuevas vidas que se suman al planeta. Cómo les irá, serán testigos de las consecuencias del calentamiento global o quizá, por fortuna, podrán caminar por bosques, ver glaciares sanos, vivir con temperaturas que no anuncian la muerte de cientos de miles de especies. Vivir con la esperanza de que los seres humanos seremos capaces de corregir nuestra capacidad de destrucción del entorno por momentos pareciera fantasía. Pero en ese mar de información también están las muertes por fracción de segundo.
Allí la imaginación invita a navegar por el vacío que cada una de esas personas deja tras de sí. Allí también está un frío registro del dolor humano. Parto del supuesto de que son excepcionales aquellas defunciones que reciben aplausos, de seguro las hay, pero son eso, excepciones. Cuando uno no mira esos conteos digitales que obligan a pensar en la pertenencia a esa masa llamada humanidad, la reflexión sobre la muerte se vuelve individual, se personifica, tiene nombre y apellido, viene cargada de recuerdos sobre una persona. Pero el conteo existe y cada uno de nosotros estamos incluidos, querámoslo o no, en ese conteo de las muertes. El popular dicho de que la muerte es parte de la vida ya tiene un retrato estadístico instantáneo y no duele mirarlo.
Al momento de escribir estas líneas, el Worldometer registra alrededor de 400 muertes más con respecto al momento en que arrancamos. Mirar la muerte en esta forma, un poco despiadada o impersonal, permite una relectura.
Conforme pasan los años el miedo a la muerte va cambiando de rostro. Los niños no lo conocen, los adolescentes —por lo menos ése fue mi caso— encuentran algo atractivo en ella, por eso con frecuencia la retan haciendo cosas descabelladas. A mí me fascinaba pararme al borde de un puente de ferrocarril a un paso de un abismo de alrededor de cien metros de profundidad. La vista de la cañada era y sigue siendo embrujante, salvo que a ese puente le han instalado una suerte de barandales que de alguna manera cortan la sensación de vacío. Por supuesto que nunca pensé en arrojarme, lo atractivo era saber que a un paso de distancia estaba la muerte. En ese momento yo no miraba ese acto como locura, ahora pienso que un mal paso hubiera podido poner fin a mi existencia, lo cual tampoco me aterra. La vida es riesgo, me dijo un día un amigo cuando le pregunté por qué insistía, a su edad, más de setenta años, en manejar en las carreteras su pequeño coche sport a altísimas velocidades.
Lo cierto es que el miedo a la muerte cambia de rostro. Por ejemplo, cuando la vida me dio el privilegio de ser padre, mi registro sensible se amplió. Desde entonces comencé a sufrir por el nuevo ser y, peor aún, me di cuenta de la importancia de seguir vivo para verlo crecer, formarse y ser independiente. Así empezamos, madre y padre, a tomar vuelos separados, para garantizar que alguien estuviera seguro en tierra. Por casualidad, mala casualidad, durante mi juventud, tuve siete emergencias aéreas en seis meses. Desde despegues fallidos por fallas mecánicas, hasta incendios a bordo, pasando por una terrible tormenta que terminó lastimando el timón del avión, que tuvo que precipitarse a un aterrizaje de emergencia.
Mi necesidad profesional de volar se incrementaba y el miedo a los aparatos se disparó. De hecho, en un vuelo trasatlántico tuve mi primer panic attack, fue a mediados de los años ochenta, cuando todavía ese tipo de episodios era poco conocido. Empecé a tomar ansiolíticos para poder volar, hasta que un día decidí enfrentar el problema de forma diferente: tomar clases de vuelo, de planeadores, gliders en inglés, Segelflugzeug en alemán.
Los múltiples incidentes aéreos me provocaron un nuevo miedo a la muerte y la paternidad también. Recuerdo un día buceando en pareja con mi hija mayor, de pronto nos asomamos a un enorme acantilado denominado el Muro. Mi miedo fue el de perderla, como si aquel vacío nos jalara, nos engullera. Con las querencias y cariños se adquieren miedos, lo uno viene con lo otro. El miedo más agudo a morir en mi vida lo produjo la paternidad, no por la muerte propia, sino por las consecuencias en la vida de mi descendencia. Con los años uno teme por la muerte de otros. Una de las mayores, sino es que la mayor, dependencia en la vida es la que surge del amor y cariño hacia los otros. Pensar en el vacío, por ausencia de otro, altera y aterra. Sin duda en parte es la soledad, pero también está la imposibilidad de recuperar aquello que da un sentido a nuestras vidas: los otros.
La muerte propia, es decir la desaparición de la conciencia por el desgaste del cuerpo, no me provoca mayor angustia. El Worldometer ya registra 95,037 muertes. Eso no puede ser tan grave. El problema radica en la fiesta de despedida, en el trámite, en el adiós final. Eso sí me genera miedo. Las facultades físicas que se van perdiendo, pueden ser compensadas con una fría aceptación de las debilidades. Pero las facultades mentales son materia de otro registro. La idea de plenitud va cambiando: un joven pleno tendrá mayor vigor que un adulto, pero el adulto debería tener más recursos racionales y emocionales para lidiar con las situaciones. La memoria, ese bagaje con el que viajamos en la versión de Robert Nozick, los recuerdos, son un alimento para la vida que se incrementa con el paso del tiempo. Un joven no cuenta con ello. Llegar pleno hasta el final supone mínimos de funcionamiento de nuestro cuerpo que, por dignidad, no son negociables y, por supuesto, un mínimo de lucidez para poder acceder al gozo.
Con todo ello hay otro rubro del dolor que no proviene de nuestro cuerpo sino de la capacidad emocional que tengamos para enfrentar las adversidades. Muchos adultos y viejos están en buena condición física, pero su vida emocional es una ruina. Les duele el alma, se quejan de todo, ya no pueden gozar. Esa enfermedad sí que es odiosa. Pero vayamos al trámite, el miedo no surge por esa inconsciencia inevitable, sino por el dolor, por la pérdida de facultades, por la pérdida de dignidad. Por eso el trámite de la muerte deberá ser algo que cada vez más esté en manos de quien va a morir.
Una de las mayores responsabilidades de un buen amo es la de conducir a una buena muerte a nuestros amigos cuadrúpedos. Es muy doloroso, pero siempre he pensado que ellos lo esperan de nosotros, si han confiado toda la vida en nuestras aventuras y exigencias, como subirse con nosotros a un automóvil o a un bote de remo, si han depositado en nosotros una confianza total, es nuestra responsabilidad que lleguen al final de su vida con dignidad y sin dolor. La vida me ha confiado en varias ocasiones esa responsabilidad. Después de un dolor inicial por la decisión, viene una paz interior por haberle cerrado la puerta al sufrimiento. Algo similar deseo para mí mismo. Deseo la compañía de alguien que de verdad me quiera y me ayude en el trámite para poder dejar este mundo con gentileza e ingresar en el Worldometer sin pasar por el infierno.