Nunca te pares
Autobiografía del fundador de Nike
PHIL KNIGHT
Traducción de Efrén del Valle Peñamil
y Francisco José Ramos Mena

SÍGUENOS EN

 @Ebooks
@Ebooks
 @megustaleer
@megustaleer
 @megustaleer
@megustaleer

A mis nietos, para que sepan
En la mente del principiante hay muchas posibilidades; en la del experto hay pocas.
S HUNRYU S UZUKI,
Mente zen, mente de principiante
Amanecer
M e levanté antes que nadie, antes que los pájaros, antes que el sol. Me tomé una taza de café, engullí una tostada, me puse los pantalones cortos y la sudadera, y me até las zapatillas verdes de correr. Luego me deslicé en silencio por la puerta trasera.
Estiré las piernas, los tendones de las corvas, las lumbares, y solté un gemido mientras me dirigía dando unos primeros pasos vacilantes en el frescor de la calle hacia la niebla. ¿Por qué resulta siempre tan difícil ponerse en marcha?
No había coches, ni gente, ningún atisbo de vida. Aunque los árboles parecían extrañamente conscientes de mi presencia, estaba absolutamente solo, el mundo entero me pertenecía. Pero, claro, aquello era Oregón. Allí los árboles siempre parecían saber. Los árboles siempre te cubrían.
«¡Qué hermoso lugar para haber nacido!», pensé, mirando atentamente a mi alrededor. Apacible, verde, tranquilo… Me sentía orgulloso de considerarlo mi hogar, de ser oriundo de la pequeña Portland. Sin embargo, experimenté también cierta sensación de pesar. Aunque hermoso, hay quien consideraba que Oregón era el típico sitio donde nunca había sucedido nada importante, y donde ni siquiera era probable que sucediera. Si nosotros los oregonianos éramos famosos por algo, era por la antiquísima senda que habíamos tenido que abrir para llegar hasta aquí. Desde entonces, las cosas habían sido bastante anodinas.
El mejor profesor que tuve nunca, uno de los hombres más brillantes que he conocido, hablaba con frecuencia de aquella senda. «Es nuestro patrimonio», gruñía. Nuestro carácter, nuestro destino… nuestro ADN. «Los cobardes nunca emprendieron el viaje», me decía, «y los débiles fueron muriendo por el camino; quedamos nosotros.»
Nosotros. Según mi profesor, a lo largo de aquel sendero se había descubierto alguna rara veta de espíritu pionero; un desmedido optimismo unido a una reducida capacidad para albergar pesimismo; y nuestra tarea como oregonianos era mantener viva aquella veta.
Yo asentía con la cabeza, mostrándole todo mi respeto. Me caía bien. Pero a veces cuando me alejaba pensaba: «¡Caray, pero si no es más que un camino de tierra!».
Aquella brumosa mañana, aquella trascendental mañana de 1962, yo acababa de recorrer mi propia senda: había regresado a casa después de pasar siete largos años fuera. Era raro volver, verse azotado de nuevo por la lluvia diaria. Más extraño aún era volver a vivir con mis padres y mis hermanas gemelas, dormir en mi cama de la infancia. A altas horas de la noche, solía tenderme boca arriba y mientras observaba con atención mis libros de texto de la universidad, mis trofeos y premios del instituto, pensaba: «¿Ese soy yo? ¿Todavía?».
Apreté el paso. Mi aliento formaba bocanadas redondas y heladas que se arremolinaban en la niebla. Saboreé aquel despertar físico, aquel fabuloso momento que antecede a la lucidez mental, cuando los miembros y las articulaciones empiezan a desentumecerse y el cuerpo comienza a derretirse. De sólido a líquido.
«Más rápido», me dije. «Más rápido.»
«En teoría, soy un adulto», pensé. Me había licenciado en una buena universidad, la Universidad de Oregón. Tenía un máster en una importante escuela de negocios, Stanford. Había sobrevivido un año entero en el ejército estadounidense, en Fort Lewis y Fort Eustis. Mi expediente decía que era un soldado culto, consumado, un hombre de veinticuatro años hecho y derecho… «Entonces ¿por qué? ¿Por qué todavía me siento como un niño?», me pregunté.
Y lo que es peor, como el niño tímido, pálido y flacucho de siempre.
Tal vez fuera porque todavía no había experimentado nada de la vida. Y mucho menos su infinidad de tentaciones y emociones. Nunca me había fumado un cigarrillo, no había probado ninguna droga. Jamás había quebrantado una norma, y ya no digamos una ley. Acababa de arrancar la década de 1960, la era de la rebelión, y yo era la única persona de todo Estados Unidos que todavía no se había rebelado contra nada. No recordaba ni una sola vez en la que me hubiera dejado llevar o hubiera hecho algo inesperado.
Ni siquiera había estado nunca con una chica.
Solía darle vueltas a lo que yo no era por una razón muy simple: era lo que mejor conocía. Me habría resultado difícil definir qué o quién era, o podría llegar a ser. Como todos mis amigos, quería tener éxito. Pero a diferencia de ellos, yo no sabía qué significaba eso. ¿Dinero? Quizá. ¿Una esposa? ¿Hijos? ¿Una casa? Desde luego, si tenía suerte. Esos eran los objetivos que me habían inculcado, y una parte de mí aspiraba a ellos de manera instintiva. Pero en el fondo buscaba otra cosa, algo más. Tenía la dolorosa sensación de que nuestro tiempo es breve, más de lo que pensamos, tan breve como una carrera matutina, y quería dotar de valor al mío. Y de sentido. Y de creatividad. Y darle importancia. Y que sobre todo fuera… distinto.
Quería dejar mi huella en el mundo.
Quería ganar.
No, eso no es cierto. Simplemente no quería perder.
Y entonces ocurrió. Mientras mi joven corazón empezaba a palpitar con fuerza y mis pulmones rosados se expandían como las alas de un pájaro, mientras los árboles adquirían un difuso contorno verdoso, lo vi todo ante mí, vi con claridad lo que quería que fuera mi vida: un juego.
«Sí, eso es», pensé. Esa es la palabra. El secreto de la felicidad —como había sospechado siempre—, la esencia de la belleza o de la verdad, o todo cuanto necesitamos saber de ellas, radica en algún punto de ese momento en que la pelota está en el aire, de ese momento en que los dos boxeadores sienten que se aproxima el toque de la campana, de ese momento en que los corredores se acercan a la línea de meta y la muchedumbre se levanta a la vez. Hay una especie de exultante lucidez en ese vibrante medio segundo que precede a la victoria y la derrota. Yo quería que eso, fuera lo que fuese, constituyera mi vida, mi cotidianeidad.
En diferentes ocasiones había fantaseado con la idea de llegar a ser un gran novelista, periodista o estadista. Pero mi sueño siempre había sido convertirme en un atleta de élite. Por desgracia, el destino me hizo bueno, pero no extraordinario. A mis veinticuatro años me había resignado finalmente a ese hecho. En mi época de estudiante había corrido en pista en Oregón, y había destacado, al obtener distinciones en tres de un total de cuatro años. Pero ahí se acabó la historia. Ahora, mientras empezaba a tragarme un vigorizante kilómetro tras otro, a razón de seis minutos cada uno, mientras el sol naciente incendiaba las agujas más bajas de los pinos, me pregunté: «¿Y si hubiera algún modo de sentir lo mismo que los atletas sin necesidad de ser uno de ellos? ¿De jugar todo el tiempo, en lugar de trabajar? O bien de disfrutar tanto del trabajo que este llegue a convertirse en un juego».
Página siguiente
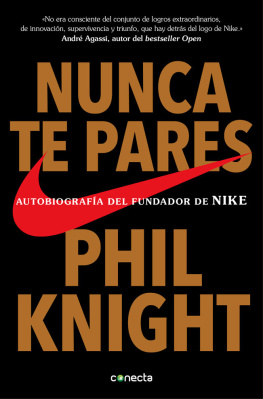


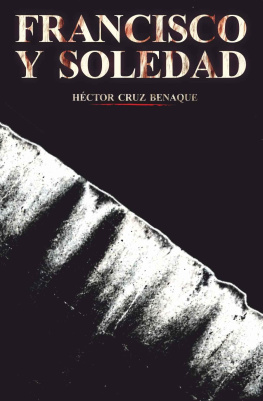

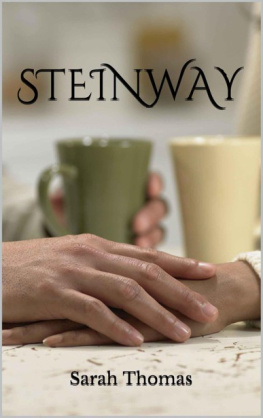



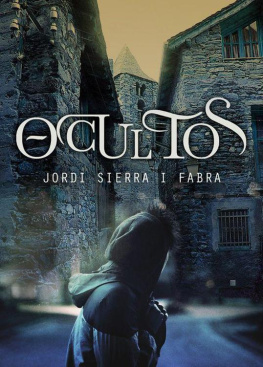
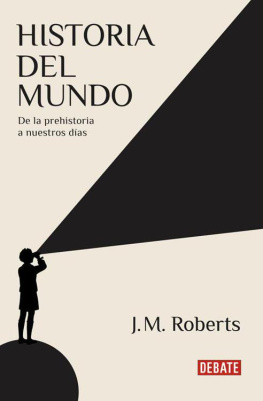
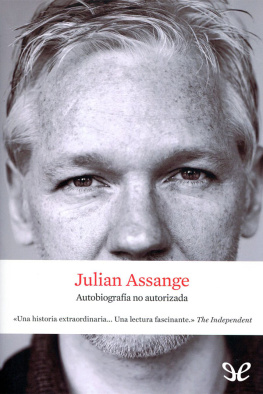


 @Ebooks
@Ebooks @megustaleer
@megustaleer @megustaleer
@megustaleer