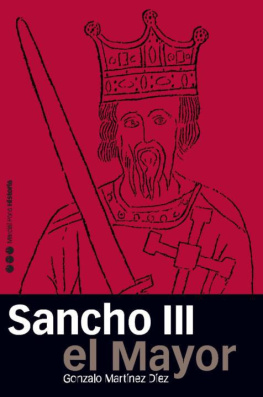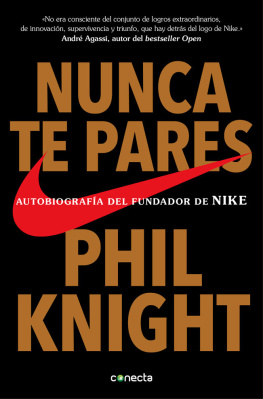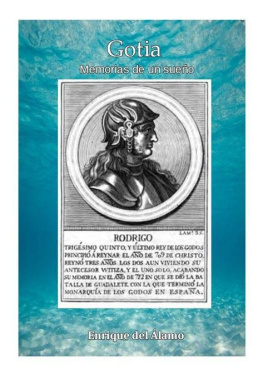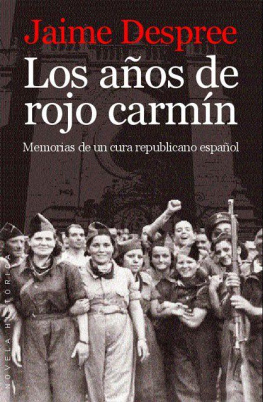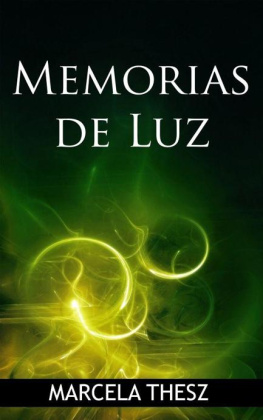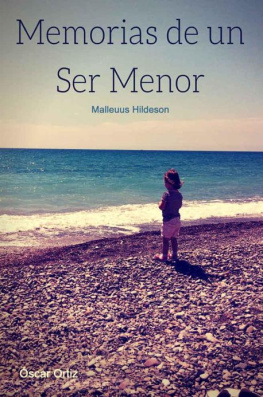E L DÍA EN que desaparecí en 2002, no muchas personas parecieron darse cuenta. Yo tenía veintiún años y era una joven madre que una tarde se detuvo en una tienda de descuento Family Dollar para pedir indicaciones de una dirección. Durante los siguientes once años estuve confinada al infierno. Esa es la parte de mi historia que quizá ya conozcan, pero hay muchas otras cosas que ustedes no saben.
Nunca he hablado sobre la dolorosa vida que tuve antes del secuestro. Nunca he revelado por qué hablé con el hombre que se me acercó en la tienda o sobre la extraña sensación que tuve cuando salimos de ahí. Nunca he discutido lo que sucedió en realidad entre Gina, Amanda y yo cuando estuvimos encerradas entre esos muros. De hecho, nunca le he contado a nadie mi propia historia. Jamás lo hice, hasta ahora.
No soy la primera persona en haber pasado por una terrible experiencia como esta. Y cada vez que sale a la luz un caso notable de secuestro, toda la gente queda impactada: Jaycee Dugard, que pasó dieciocho años encadenada en una casucha de un patio trasero en California; Elizabeth Smart, a quien sacaron de su dormitorio en Salt Lake City el mismo verano en que me raptaron; Shawn Hornbeck, el niño de Missouri a quien secuestraron mientras viajaba en bicicleta a casa de su amigo; y, en noviembre de 2013, las tres mujeres londinenses quienes fueron descubiertas luego de haber pasado treinta años esclavizadas. Esta clase de historias son noticia de primera plana, pero se van desvaneciendo con el tiempo y es fácil olvidar a todos aquellos que aún siguen perdidos. Esa es una de las razones que me impulsaron a dar a conocer mi vida en este libro: quiero que todos recuerden a los desaparecidos.
Y exhorto a los lectores a que, si alguna vez notan algo que parezca extraño respecto a una situación –un niño que sigue faltando a la escuela, una mujer que parece nunca salir de casa–, por favor llamen a la policía y pídanle que verifique qué pasa. Que no les preocupe quedar como unos metiches si todo estaba en orden. Al menos tendrán la paz mental que viene al saber que pudieron haber ayudado a una persona que está en problemas. Por favor, siempre tomen los dos minutos que se requieren para hacer esa llamada.

I NVISIBLE: ASÍ ES como me sentí durante los cerca de cuatro mil días que sobreviví en el cuchitril de Ariel Castro. Lo único que pude pensar en todos y cada uno de esos días era en regresar con mi hijo Joey. Antes de que me sucediera esto, no podría haberlo creído, pero ahora sé que cualquier persona puede ser víctima de un secuestro, en cualquier parte y en cualquier momento. Y ese día de verano en que a mí me ocurrió, no hubo mucha gente a la que pareciera importarle. Nadie tuvo el menor desvelo. No apareció mención en ningún noticiario. Tampoco mis familiares ni mis vecinos se reunieron para repartir volantes. El mundo entero siguió su marcha como si nunca hubiese estado viva. Sentía que estaba gritando a todo pulmón y nadie podía escucharme.
Todo aquel que está perdido es hijo de alguien. Nunca sabremos todos esos nombres, pero podemos seguir teniendo en nuestra mente a todas esas personas. Como mencioné, también podemos expresar nuestras dudas cuando algo nos parece sospechoso. Ese periodo de once años que pasé en cautiverio hubiera sido mucho más breve si más personas hubiesen prestado atención, y si se hubieran tomado un momento para llamar a la policía.
Por difícil que haya sido rememorar lo que me pasó, fue incluso más difícil experimentarlo. Algunos de mis recuerdos son confusos. Ni siquiera sé si es posible dar orden a ese caos, pero es justo lo que he intentado lograr. Es probable que algunas cosas hayan quedado fuera, pero esto es lo que recuerdo después de haber estado cautiva durante once años. El hombre que se robó una enorme parte de mi vida hubiese querido que permaneciera callada, pero eso es exactamente lo que no debería hacer. Aun antes de encontrarme en el sitio incorrecto y en el momento equivocado, sentí que no tenía una voz propia. Así que ahora quiero hablar por todas esas mujeres y niños extraviados a quienes nadie puede escuchar todavía. Espero que nunca exista otra persona que se sienta como yo me sentí durante tantos años: desechada, ignorada, olvidada.
Sí, he logrado superar una de las experiencias más terribles que pueda sucederle a un ser humano, pero más que nada, mi historia trata sobre la esperanza. Aunque haya estado encadenada y sometida a los golpes y a la inanición, ese monstruo no pudo aniquilar por completo mi espíritu. Una y otra vez elegí volverme a levantar y seguir adelante. Ahora les contaré cómo lo logré.
¡Libre al fin!
1

E SA MAÑANA DE septiembre de 2013 desperté temprano, alrededor de las cinco de la mañana. La noche anterior apenas pude dormir. Un torbellino de ideas se agolpaba en mi mente. ¿Cómo ha sido la vida de Joey desde que lo vi por última vez? ¿Cuál es su apariencia ahora que tiene catorce años? ¿Es feliz en su nuevo hogar? ¿Le va bien en la escuela? ¿Qué querrá ser cuando crezca? ¿Siquiera sabe que soy su mamá?
Tenía tantas preguntas que quería hacer, tantos años que había perdido. Realmente quería ver a mi hijo en persona, pero no era posible, por lo menos no todavía. La familia que lo adoptó cuando tenía cuatro años sentía preocupación sobre interrumpirle su vida. Entendía bien ese criterio, pero seguía rompiéndome el corazón.
Peggy, mi abogada, me había dicho que la familia estaba dispuesta a enviar algunas fotografías de Joey, pero que debía conservarlas en privado para proteger su identidad. Esa mañana nos reuniríamos para mostrarme las fotos.
Mi abogada me entregó las hojas de papel y yo las distribuí sobre la mesa. Eran ocho fotografías fotocopiadas, cuatro en cada página. En cuanto vi la primera, sentí que las lágrimas rodaban calientes por el rostro.
–¡Dios mío, es idéntico a mí! –exclamé.
Joey vestía un suéter azul con un emblema de beisbol y una gorra sobre su cabello oscuro y rizado. En la imagen estaba de pie con un bate sobre el brazo. La foto parecía actual. Seguía teniendo esa adorable nariz de botón y parecía ser alto para su edad; debe haber heredado la estatura de su padre, quien medía 1.83 metros. Pero esa gran sonrisa, esas orejas pequeñas, y sus labios grandes y carnosos venían directamente de mí. Hice a un lado los papeles para que el llanto que escurría de mis mejillas no los arruinara. Peggy me entregó un pañuelo desechable.
–¡Mira –dije entre mis lágrimas–, le encanta el beisbol como a mí!
Observé con cuidado cada una de las imágenes. En la segunda parecía tener más o menos siete años, estaba arrodillado y vestía un traje. En la siguiente estaba mezclando masa para galletas dentro de un tazón.
–¡Le gusta cocinar, igual que a mí! –exclamé.
Aparte de la fotografía con la gorra y el bate de beisbol, había una donde llevaba un palo de hockey, otra en la que tenía puesto un traje de buceo y estaba dentro de una alberca, y otra más donde estaba patinando.