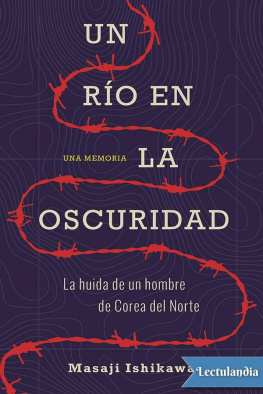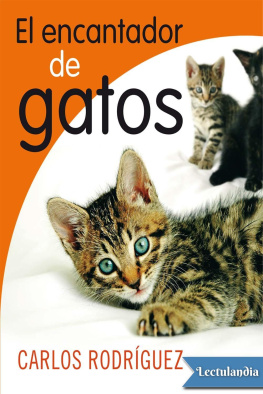Agradecimientos
E scribí este libro de memoria a lo largo de quince años, con la ayuda de cuadernos y fotografías, recuerdos en compañía de quienes compartieron los momentos vividos e investigaciones para confirmar los datos engastados en los recuerdos. No soy historiadora ni periodista, sino poeta, y aunque podría decirse que este es un libro de memorias, no versa sobre mi persona, sino sobre otros individuos vivos y muertos a los que debo una inmensa gratitud, empezando por el mentor que guio este viaje, Leonel Gómez Vides. Murió antes de que pudiera terminar el libro, pero espero haber cumplido al final su única petición: escribir sobre lo sucedido. En esta historia se incluyen algunos acontecimientos de mi vida anterior, un verano en Mallorca y siete estancias prolongadas en El Salvador entre principios de enero de 1978 y marzo de 1980. Hay pasajes sobre la guerra y sus secuelas, y sobre varias visitas posteriores que llegan hasta el año 2009. En El Salvador, muchos hombres, mujeres y niños me ayudaron a concienciarme, me recibieron y me educaron con inmensa paciencia y generosidad, en especial san Óscar Romero de América, que entonces era nuestro monseñor Romero. Estoy muy agradecida a mi amiga y hermana Margarita Herrera, y también al padre Walter Guerra, a la doctora Vicky Guzmán, al difunto José Rodolfo Viera, a Ricardo Stein (Guatemala), al padre Ignacio Ellacuría (España), a monseñor Ricardo Urioste, y a la madre Luz y su comunidad religiosa de la Congregación de Hermanas Carmelitas Misioneras de Santa Teresa. Gracias también a quienes no conocí por su nombre en su momento o han deseado conservar sus seudónimos por razones de privacidad: Luisa, V., Fina, Ana, Ricardo, Alfredo, Porfirio, Chencho, Bartolomé y, por su testimonio, Álex. Gracias, Bruce Forché, por compartir de un modo tan generoso los recuerdos de la guerra, y a Katharine Anderson por permitirme citar extensamente una carta escrita por su difunto padre, Tom Anderson. También agradezco a Teresa Gómez Koudjeti, Gene Palumbo, Joselito Acosta Álvarez, Salvador Sanabria y Alexander Renderos, a la gente de las fincas Empalizada y Conchagua, y a las comunidades de Santa Marta y La Mora. Por aquel inspirador primer verano en Deià, doy las gracias a Maya Flakoll Gross y a su madre, la difunta Claribel Alegría; al difunto marido de esta, Bud Flakoll; y a sus otras hijas, Patricia Alegría y Karen Fauché. Por la paciente orientación y amistad durante mis primeros años, agradezco a los difuntos Teles Reyna y Ya-kwana Goodmorning, del pueblo de Taos, y a John Chaske Rouillard, siux santee.
Entre los estadounidenses, quiero agradecer a John Taylor, voluntario del Cuerpo de Paz; al difunto congresista de Massachusetts Joe Moakley; al congresista de Massachusetts, James McGovern; a Tim Rieser, asesor principal de política exterior del senador de Vermont, Patrick Leahy; y también a Richard McCall, Tim Phillips, Leslie Bumstead y a su esposo, Doug Farah, entonces miembro de The Washington Post. Por su apoyo desde el principio, agradezco a Laurel Blossom, John Teeter, la difunta Josephine Crum, Rose Styron y Robert Maurer, de Amnistía Internacional; por confirmar ciertos datos, al difunto Robert Parry, de Consortium News; por información sobre la desaparición de James Ronald Richardson, al exembajador William Walker; por su valor y tenacidad por la causa de la justicia, a Carolyn Patty Blum, profesora clínica emérita de Derecho en la Universidad de California en Berkeley, y asesora jurídica principal del Center for Justice and Accountability.
Por el regalo de la paz, la soledad y el tiempo, gracias, Hedgebrook, donde escribí buena parte de este libro, y en especial a su fundadora, Nancy Nordhoff; gracias a la Fundación Civitella Ranieri en Umbría y su directora, Dana Prescott; al Atlantic Center for the Arts; y el Fine Arts Work Center en Provincetown. Agradezco a los monjes benedictinos de la abadía de Glenstal y a Fanny Howe por compartir un tiempo de contemplación allí conmigo; a Honor Moore por muchas lecturas de este trabajo en otoño en Otterbrook; y a mi querida familia ampliada, Ashley y Maryam Ashford-Brown, de Le Bois Valet en Normandía, y a Scott Cairns y Marcia Vanderlip de Tacoma. Agradezco a J. Patrick Lannan y a la Lannan Foundation, al fraile David Ungerleider, de la Sociedad de Jesús, a Robert y Peg Boyers y Patricia Rubio de Skidmore College, a Daniele Struppa, Anna Leahy y Richard Bausch de la Universidad de Chapman, al cuerpo docente de la Universidad de Newcastle en Newcastle upon Tyne, al programa de maestría del Sierra Nevada College, y al presidente John J. DeGioia y a mis colegas de la Universidad de Georgetown. Gracias a James Silk, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale, a la Escuela de Teología y a la Biblioteca Beinecke de Libros Raros y Manuscritos, por el Premio Windham-Campbell. Agradezco a quienes honran la labor de san Óscar Romero, en especial la Capilla Rothko y los Ministerios del Romero Center en Camden (Nueva Jersey) y muy en particular al difunto Lawrence DiPaul.
He hablado de este trabajo al redactarlo con muchos escritores, poetas y amigos, que me orientaron en pos de la claridad, entre ellos Linda Anderson, Connie Braun, Barbara Cully, Chard deNiord, Joanna Eleftheriou, Nick Flynn, Aminatta Forna, Andrea Gilats, Lise Goett, Garth Greenwell, Patricia Guzmán, Kaaren Kitchell, Elee Kraljii Gardiner, Susan Landgraf, Jen Marlowe, Glen Retief, Suzanne Roberts, Kaia Sand, Mona Sfeir, Gloria Steinem, Penn Szittya y Duncan Wu; por ayudarme hasta el final, gracias a Lars Gustaf Andersson, de la Universidad de Lund (Suecia), Robin Flicker, de Nueva York, y Francisco Larios, de Nicaragua, residente en los Estados Unidos. Por el aliento inicial, agradezco a Margaret Atwood y a mi primera agente, la difunta Virginia Barber. Su sucesor, Bill Clegg, encontró el mejor editor posible. Gracias, Ann Godoff, y a todo el equipo de Penguin Press. Mi editor, Christopher Richards, ha sido ejemplar. Gracias también a Sarah Hutson y Juliana Kiyan por la publicidad, y a Bruce Giffords por la producción editorial.
Hace quince años, empecé este libro a instancias del poeta Ilya Kaminsky, que dijo que ya era hora. Con los años, algunos jóvenes de El Salvador que emigraron con sus padres a los Estados Unidos por la guerra y sus secuelas acudieron a mí para preguntarme más sobre su país natal. Este libro es para ellos. También es para mi hijo, Sean Christophe, a fin de que conozca esta parte del pasado de sus padres, y para mi padre, Michael Joseph Sidlosky, y en memoria de mi madre, Louise Blackford Sidlosky. Por último, agradezco a mi marido, Harry Mattison, mi primer lector y el de siempre, por compartir conmigo sus recuerdos, fotografías, la vida y su testimonio, siempre con amor.
Nota de la traducción
S i bien el original de este libro se escribió en inglés, buena parte de su historia transcurre en un ámbito de habla hispana y, en particular, salvadoreña. La traducción busca respetar esta particularidad. Mientras que la voz de la narradora aparece en un español ibérico estándar, las intervenciones de personas oriundas de El Salvador se ajustan a la lengua natural del país, con el léxico y la sintaxis correspondientes. Así, se recoge el uso del «vos» y el «ustedes» (en lugar del «tú» y el «vosotros»), y se prefiere la variación local de ciertas palabras: por ejemplo, se dice siempre «frijoles», no «alubias». Estas ligeras diferencias no habrían podido registrarse sin un conocimiento directo del habla en cuestión. El traductor, que no es salvadoreño, agradece las aportaciones de la correctora María Luz Nóchez, que sí lo es.
E s casi el final. Caminamos bajo el calor agobiante por un campo de sorgo, mientras las cigarras zumban bajo el cielo vacío. Un hombre destapa una cantimplora con agua, otro se apoya en una pala. También hay una mujer, que lleva un delantal encima de los pantalones. Luz intensa y el ruido sordo de la inflorescencia del sorgo. Tomo un manojo de semillas. Uno de los hombres lleva aparte a Leonel y le dice algo: secreto, como todo lo demás. Subimos al todoterreno y vamos sin explicación a otro sitio, no lejos de ese campo. Los campesinos de la zona caminarían midiendo la distancia, no en kilómetros, sino en horas.