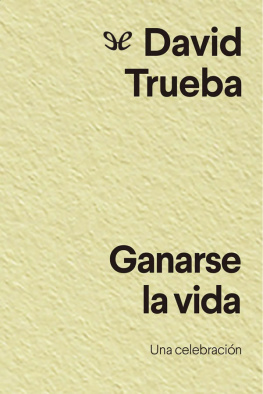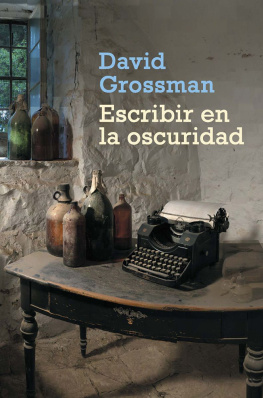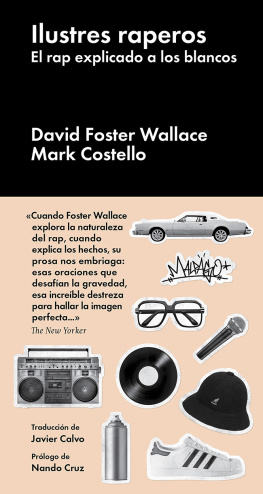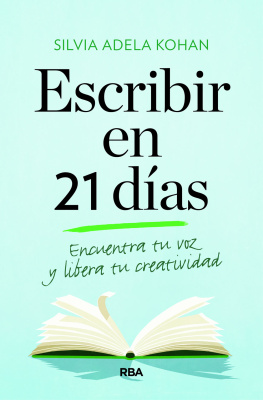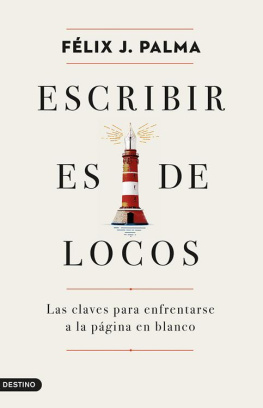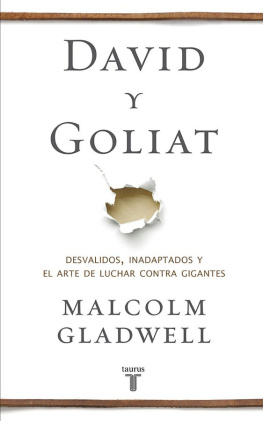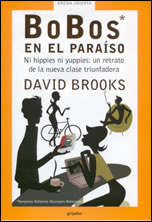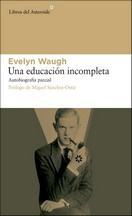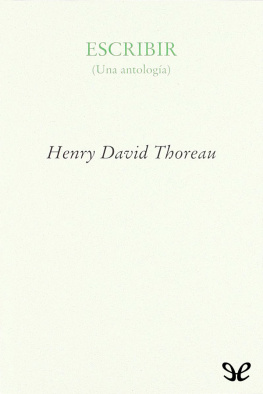1
A mi madre se le daban bien las plantas. No les hablaba ni hacía con ellas nada especial. Era un cariño delicado y discreto con el que arrancaba las hojas muertas, repartía los nuevos esquejes y giraba los tiestos para orientar hacia el sol la cara que se estaba quedando más triste. Los geranios floridos de mi madre en las cuatro ventanas que daban a la calle del barrio de Estrecho en el que vivíamos atraían la mirada desde lejos. Algunas mañanas era mi padre el que se empeñaba en regar las macetas con una garrafa de agua. Solía causar destrozos a su paso. Al regar los geranios de nuestro cuarto, mojaba los apuntes de mi hermano Jesús sobre la mesa, sus notas de clase y sus estrategias para el equipo de baloncesto que entrenaba. Muchas mañanas yo amanecía con los gritos de mi hermano cuando le recriminaba a mi padre que mojara sus papeles un día sí y otro también.
La misma buena mano que tuvo mi madre con las plantas la tuvo con sus hijos. No era ese cariño atosigante que vi en otras casas o la monserga perpetua de algunas madres de amigos. Era esa misma calidez que conseguía que le brotaran las flores sin grandes esfuerzos. Así le brotaron ocho hijos. Yo era el pequeño y me llevaba con mi hermano mayor, Juanjo, los mismos años que mi madre con él, dieciocho. A su vez, mi padre, que cuando yo nací tenía cincuenta y tres años, le sacaba casi otros dieciséis a mi madre. En el pasillo de mi casa, en un día normal, nos cruzábamos cuatro generaciones de españoles. Desde mi padre, nacido en 1916, hasta el hijo más pequeño, nacido a finales de 1969.
Cuando mi madre dejó el edificio en que me crie porque sus caderas ya no aguantaban los dos pisos de escaleras sin ascensor, propuse a mis hermanos que montáramos un museo. Sería un museo narrativo del siglo XX. Explicaría la historia de mi familia a través de cada habitación y esa sería una historia de España más real que la que cuentan los libros de texto. Me imaginaba unas pantallas interactivas que sobresalían de las paredes empapeladas y que con rozarlas asomarían al visitante a una historia próxima de la evolución humana. La idea no cuajó, mis hermanos son más prudentes que yo, y el barrio de Estrecho sigue sin tener un museo, pese a que, para mí, en el interior de aquel piso hay algo parecido a la esencia que preserva la sima de Atapuerca.
Mi padre había nacido agricultor en una aldea de Tierra de Campos que por aquel entonces todavía estaba anclada en la Edad Media, sin luz ni agua. Estudió unos años en el seminario, más por eludir la tarea familiar que por vocación mística, y allí aprendió una gramática firme. Partió a la guerra como luego saldría la gente de los pueblos para hacer el servicio militar. Ya nunca se le pasó por la cabeza regresar al oficio de agricultor, que fue el de sus hermanos.
Mi madre había dejado su Santander natal cuando asesinaron a su padre en la guerra. Mi abuela tuvo que repartir a los hijos entre familiares y marchar a Madrid. En la capital montó una casa de huéspedes. Mi madre aceptó acompañarla por amor de hija y su misión consistía en ayudarla de criadita, en lugar de ir al colegio como habría sucedido de quedarse con sus tíos. En esa casa de huéspedes se alojó mi padre, liberado de los rigores del combatiente y convertido en emigrante dentro de su propio país. De allí salió mi madre a casarse con él. Ella era rubia e inocente y él era canoso y con una experiencia larga de guerra y calle. Cuando cumplió los veintidós, mi madre ya criaba tres hijos y se ocupaba de la portería en el edificio donde vivían. Entonces disfrutaban de lo que se llamaba una habitación con derecho a cocina. Mi padre enlazaba varios trabajos precarios hasta que lograron trasladarse a un piso en Estrecho y montar allí una casa de huéspedes que les permitiera salir adelante.
Cuando yo nací la familia respiraba cierto desahogo. Mi hermano mayor estudiaba Medicina y había logrado con su precocidad y su inteligencia educar a mis padres. Especialmente mi padre ya no se quitaba tanto el cinturón para arrearnos con fe en el único método educativo que conocía, aquel de la letra con sangre entra y quien bien te quiere te hará llorar. Mi madre conocía los beneficios de la leche, la dieta mediterránea, las tres piezas de fruta diarias, pero además había desarrollado un estilo propio de comprensión y cercanía para educar a sus hijos. Era una mujer tan buena que los vecinos la llamaban señora Ingalls, que era la madre bondadosísima de la serie La casa de la pradera, que hacía llorar a todo el país los domingos a primera hora de la tarde en televisión.
El mayor rasgo de bondad que tendría que agradecerle a mi madre vino a raíz de mi escolarización. En aquella época todos los niños entraban en el ciclo formativo a través de lo que se llamaba Párvulos. Allí aprendían a leer y a escribir hasta alcanzar la hora de la educación primaria, entonces llamada EGB, una educación obligatoria generalizada y básica. Yo oía a menudo los cuentos del colegio al que iban mis hermanos cerca de casa. Una profesora le había perforado el tímpano a un muchacho de un bofetón. Otra le había desgarrado la oreja a un vecino nuestro por el sistema de levantarlo en volandas agarrado tan solo por los lóbulos. Otros te pegaban en la mano con reglas de madera y a uno de mis hermanos le trajeron un día cagado encima porque la profesora no le había dejado salir a los servicios durante la clase. Cuando yo estaba en sexto curso se dictó una ley gubernamental que prohibía que los profesores pegaran a los alumnos. No era una demanda social, porque en general los padres aceptaban que sus hijos volvieran del colegio abofeteados. Es más, solían añadir un latiguillo muy común: algo habrás hecho.
Con esos precedentes es fácil de entender por qué lloré a lágrima viva cuando mi madre decidió llevarme al colegio de mis hermanos con la idea de que comenzara Párvulos. Lloré tanto en aquel patio, cuando la profesora tiraba de mi mano hacia las aulas, que mi madre me rescató.
—Mejor volvemos mañana —se excusó delante de la profesora.
Pero no volvimos al colegio en los siguientes tres años.
Se supone que para mi madre, después de toda la juventud consumida en una casa llena de hijos y huéspedes, resultaba duro quedarse de golpe a solas toda la jornada. Los huéspedes habían ido desapareciendo paulatinamente de casa. Por cada hijo que nacía se eliminaba una cama de huésped. Mi madre les daba de desayunar y les lavaba la ropa, y con algunos de ellos establecieron amistad familiar y nos visitaban de tanto en tanto, cuando ya eran padres de familia con casa propia. Mis hermanos mayores recuerdan que un huésped era comercial de juguetería y cuando volvía el fin de semana a su pueblo dejaba bajo la cama las dos maletas de material. Ellos abrían las maletas y jugaban con extremo cuidado con los juguetes de muestra, que luego volvían a dejar ordenados y bajo la cama con el ruego de mi madre.
—Mucho cuidado y no le rompáis nada.
Entre mis tres hermanos mayores y los cinco siguientes hubo una pausa de seis años debida a problemas de salud de mi madre, que había estado a punto de morir al dar a luz al segundo. La movilidad familiar en ese primer grupo se había solventado con una moto con sidecar donde se acomodaban los cinco. Pero cuando llegamos en riada los cinco siguientes y sumaron ocho hijos, mi padre se vio forzado a comprar una furgoneta. El asiento trasero tenía un respaldo que podía tumbarse. Se convertía así también en asiento, y los pequeños viajábamos con la mirada en dirección opuesta a la marcha y nuestro respaldo eran las espaldas de los hermanos mayores. La comodidad dependía de que nadie se moviera demasiado. El equipaje era el imprescindible, pero si te caías a un charco o te manchabas al comer o vomitabas por el mareo que causaba el puro barato de mi padre, mi madre extraía milagrosamente ropa de recambio como si estuviera lista para cualquier imprevisto.