Sala de espera
Prólogo
Los prólogos no dejan de ser la sala de espera de un libro. Algo así como esa inquietante estación previa a entrar al dentista o al médico. Y en este caso tiene todo el sentido, porque el articulista aspira a ser un facultativo que pasa consulta al tiempo en el que le ha tocado vivir. Eso sí, lo hace sin título que lo acredite, sin máquinas de radiodiagnóstico y sin esa autoridad que concede la bata. Ah, la bata, como cualquier uniforme de trabajo, distingue a quien lo lleva. En algunos casos hasta lo erotiza, no en vano no hay pornografía que se precie de serlo que no incluya enfermeras, pilotos de avión, policías y fontaneros desvestidos de uniforme.
He tratado de darles a estos artículos una uniformidad que los erotice. Así, están asociados por asuntos. En España se ha practicado con muchísimo éxito un artículo de prensa que prima el estilo sobre el contenido. Sonoro más que nutritivo. Los grandes maestros a ratos parece que prefieran sin pudor una buena sentencia que una firme esencia. Suelen, por tanto, primar el yo sobre las cosas. Dada mi escasez de talento siempre preferí someterme a las cosas. Quizá aprendí del cine, de los grandes maestros Ozu, Renoir, Hawks y Ford, que la transparencia era la mejor concesión a los personajes, y que el estilo, si se tiene, consiste en no exhibirlo.
Las cosas, además, me resultan más confiables que las opiniones. Hay cosas que pasan y que, de tanto pasar, terminan por definir los tiempos mucho mejor que las teorías. Tengo la sensación de que definen más un periodo de tiempo sus canciones, los peinados, las hombreras, la montura de las gafas, que ese destilado retórico que luego acaba por llamarse la Transición, la Restauración, el periodo de entreguerras, la Belle Époque, acotaciones temporales que tanta fortuna han hecho. Pero ¿acaso hay alguien que haya vivido un tiempo y, al leerlo relatado en los manuales de historia, no tenga una rara sensación de que aquello que se cuenta no era así, no fue así, no sucedió del todo así?
Pues en esta revisión no colegiada de nuestros primeros años de siglo, uno se da cuenta de que han pasado cosas que definen nuestro tiempo. Ya no son signos, sino verdaderos significantes. Y es que el siglo XXI se ha hecho mayor de edad. Al cumplir los dieciocho años, todos los males de la adolescencia rebelde se han impuesto. Las democracias occidentales parecen comportarse como chicos salvajes que lo quieren romper todo, llegar al límite, destrozar lo que les viene impuesto, para probar solamente si es posible la libertad, el anárquico deseo de quebrarlo todo.
Cuando el siglo XXI llega a los dieciocho años, entonces, ya no se trata de analizar los cambios y escuchar los latidos renovadores, sino que nos encontramos ante algo ya impuesto, un nuevo comportamiento, una nueva manera de ser. No hay joven que a los dieciocho años no sea ya la propuesta de vida que le acompañará para siempre, por distraído que aparente. En un tiempo de despiste, donde el entretenimiento ocupa todas las esferas no ya como una formación emocional, sino como una distracción utilísima, no conviene tranquilizarse y pensar que tan solo nos enfrentamos a una crisis de crecimiento. No, ya estamos en ese otro tiempo y es así, como lo vemos, porque está aquí para quedarse.
Entre adaptarse y resistir hay un inmenso territorio por conquistar para la mera supervivencia. Los propios medios de comunicación escritos lo han experimentado. Llevan anunciando su muerte tantos años que se han convertido en muertos en vida. Estos artículos intentaron mostrar lo contrario. Que uno no está muerto hasta que le llega esa hora. Y por lo tanto es inútil dejarse vencer sin plantear batalla. No es pues la persona que los escribe quien interesa, sino el tratar de desactivar los asuntos que nos ocupan en cada momento.
Tenemos algo que ver en todo esto, tenemos algo que decir de todo esto. Por ello, cuando me proponen una recopilación de textos publicados en prensa interpreto que lo que interesa no soy yo, sino el recorrido por el tiempo de los diversos asuntos que conforman la actualidad. Ah, la actualidad, esa perversa institución, parecida al humo que, cuando lo agarras con la mano, ya está en otra parte.
En el caso presente, caí en la cuenta al releer los artículos publicados tras la última reunión, que apareció bajo el título de Érase otra vez en 2013, que los hermanaba una esencia común. Casi todos respondían a un atmósfera de nuevo siglo. El empeño en subdividir el tiempo concede una coherencia aparente, casi una ilusión de sentido. Al repasar los asuntos que más nos perturban en estos años descubro una dinámica curiosa. Hay cuatro grandes elementos: emigración y su impacto en los miedos colectivos; identidad tanto sexual e íntima como nacional y colectiva; crisis de la democracia y sus representaciones cotidianas, reducidas a lo electoral y su alternancia; y, finalmente, la transformación tecnológica con el consiguiente impacto en el empleo y la economía de a pie. Todos estos asuntos están entrelazados, como es natural, pues no es posible aislar unos de otros, como uno no puede aislar episodios de una novela si trata de alcanzar el sentido final.
Su ubicación temporal en la raya de los dieciocho años presenta estos episodios como la adolescencia de un siglo nuevo tan descubierto ya como por descubrir en un futuro cercano. Todos los cambios de siglo trajeron violencia y crisis de identidad. Es precisamente la importancia que le concedemos al calendario la que delimita estas curiosas afecciones del crecimiento. Todo siglo tiene una minoría de edad, una juventud, un periodo adulto y finalmente una decrepitud. Era imposible escribir en los últimos años del siglo XX sobre la realidad que nos rodeaba sin imponernos una sensación de hastío, cansancio y decrepitud. Tanta decrepitud que tiñó los primeros años del siglo XXI de una necesidad imperiosa de regeneración.
Pero hemos llegado a los dieciocho años del siglo nuevo y nos toca reconocer la fortaleza, la frescura, la obscena plenitud de sus nuevas costumbres. De regeneración, nada, si acaso nuevas virtudes para encubrir eternos vicios. No se trata de resistir, sino de atisbar un camino posible por donde puedan transitar los que ahora son jóvenes y se harán viejos sin quizá refugios saludables, sin garantías laborales, sin los beneficios del esfuerzo colectivo, de la buena gestión de lo público. Todo joven ha de disfrutar de su juventud, pero no puede ignorar que es un fenómeno pasajero, y se cansará de batir las alas y quedará la misma escéptica mirada de los que ahora considera viejos inservibles. Entonces nos quedará lo dicho. Todo lo dicho en el tiempo ligero del presente, que no es otra cosa escribir en prensa. Además lo hacemos, como explicó Henry James, envueltos en la historia como maquinistas sin conocimiento ni ayuda al mando de una locomotora que no sabemos manejar.
1
De aquellos miedos a estos pánicos


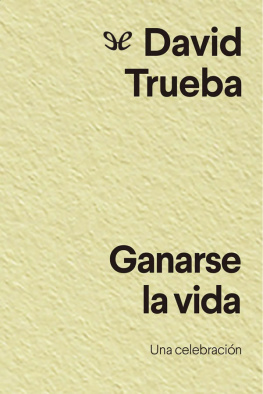
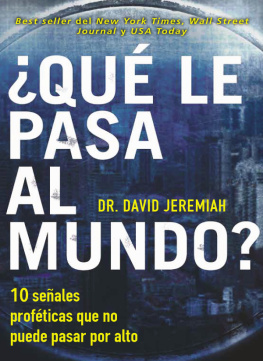





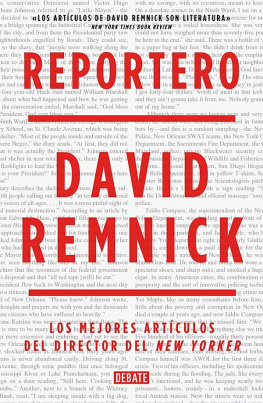



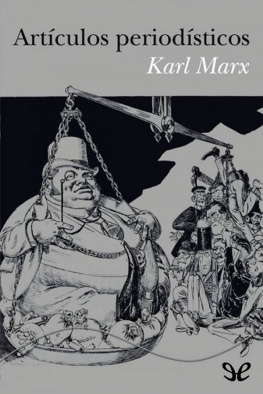


 @Poramoralaciencia
@Poramoralaciencia @amoralaciencia
@amoralaciencia @megustaleer
@megustaleer