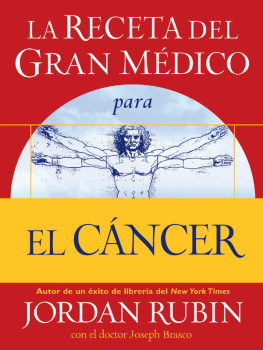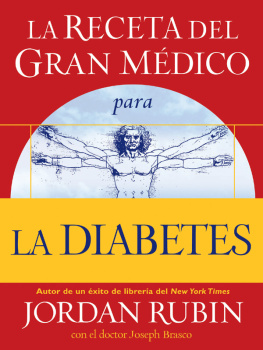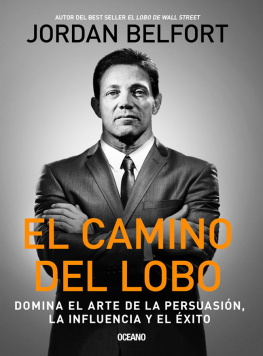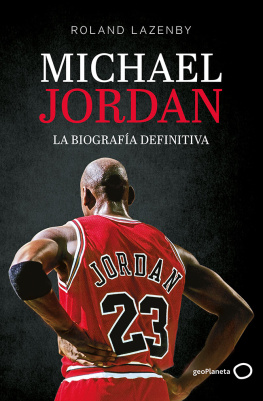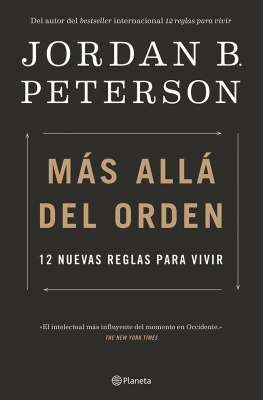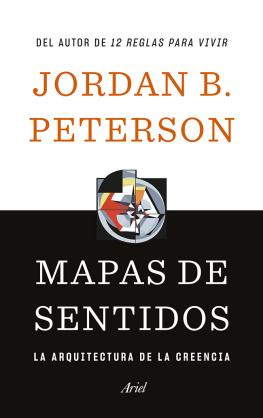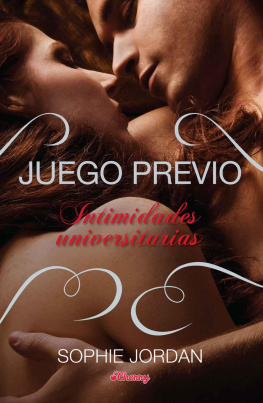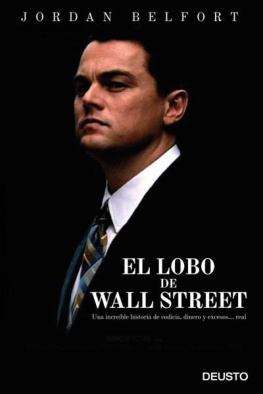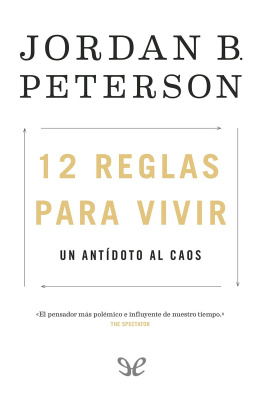AGRADECIMIENTOS

Unas semanas después de que hubiese acabado la temporada triunfal de 1990-91 de los Bulls, llamé a Horace Grant para confirmar un dato que quería incluir en Las reglas de Jordan. Había hablado en persona con todos los jugadores y miembros del cuerpo técnico con anterioridad para comunicarles que estaba escribiendo un libro, pero Grant apenas se acordaba.
«De acuerdo», dijo. «Supongo que será interesante después de todo lo que pasó.» Me pareció que el jugador se lo pensaba durante un momento, hasta que al fin prosiguió: «No sé si vas a escribir cosas que me harán quedar mal, pero, mientras sean ciertas, no me importa».
Relato esta conversación solo porque ilustra bien la manera que tiene Horace Grant de tratar con la gente, aunque él no fuera ni de lejos una excepción en los Bulls. Era fácil acabar aquella temporada preguntándose cómo un grupo tan dispar había conseguido el anillo.
Los Bulls lo lograron por los motivos expuestos en este libro. Con todo, discrepo de la idea de que su comportamiento —los continuos enfados entre los jugadores y con la dirección del club— sugiere que eran un equipo inusual. Supongo que muchos equipos profesionales experimentan los celos, la ira y el resentimiento que aparecen con frecuencia en esta historia. Y ¿por qué iba a ser de otro modo? Sinceramente, es antinatural juntar a doce jóvenes que lo único que tienen en común es su habilidad atlética, ponerlos a convivir durante unos ocho meses, pagarles cantidades más o menos desorbitantes de dinero, darles un balón para que jueguen y esperar que se lleven a las mil maravillas.
Con demasiada frecuencia, presentamos a los deportistas como personajes tan solo esbozados. Se supone que deben ser héroes y modelos de conducta; no se espera de ellos que deban pasar la noche en vela para cuidar de sus hijos, soportar largas visitas de suegras cascarrabias ni tener esposas malhumoradas o enfermas. Pero sí tienen que hacerlo. Padecen los mismos problemas que todo el mundo. La diferencia es que nadie da dinero para ver ni oír esas contrariedades. A los deportistas se les paga para que rindan. En 1990-91, los Bulls tal vez lo hicieron mejor que cualquier otro equipo en la historia de la NBA. Pero también discutieron, se pelearon y se enfadaron en algunas ocasiones, se extasiaron en otras. Experimentaron un abanico amplio de emociones humanas, pero a los periodistas en general les dieron lo que estos querían oír.
Este libro ha pretendido ir más allá de eso, ha querido abrir la puerta del vestuario, viajar en el autocar y en el avión del equipo, y permitir que te sentases con los jugadores mientras estos hablaban de los compañeros, los técnicos, la directiva y los amigos. Imagínate a tu familia y a un periodista que entra en casa y registra todo lo que pasa ahí durante un año. ¿Crees que algunas de las cosas que el periodista oyese sorprenderían a tus amigos y cambiarían la imagen que tienen de ti?
En esencia, eso es lo que hice. Aunque no tuve acceso al avión de la plantilla ni a las reuniones privadas, pude reconstruir acontecimientos que ocurrieron en esos y otros entornos gracias a las relaciones que había forjado con miembros de este equipo. En realidad, fue un proyecto que duró tres años, el tiempo que pasé cubriendo a los Bulls para el Chicago Tribune. Viajé con la plantilla, vi casi todos sus partidos, pasé horas sentado en el vestuario antes y después de los encuentros hablando con los jugadores y los técnicos, los vi en sus hoteles cuando viajaban y con frecuencia después de sus entrenamientos diarios. Este libro es el fruto de esas sesiones y de, literalmente, horas y horas de entrevistas con la mayoría de los protagonistas.
Para terminar, querría dedicarles unas palabras. No siento antipatía por ninguno de los jugadores ni técnicos de los Bulls. Algunos me parecieron más interesantes que otros, como Bill Cartwright, Michael Jordan, B. J. Armstrong, Scottie Pippen, John Paxson, Craig Hodges, Will Perdue y Grant. Con otros, no pude pasar tanto tiempo, como Scott Williams, Cliff Levingston, Stacey King y Dennis Hopson. Pero ninguno de ellos me resultó poco cooperativo ni atractivo.
Nunca dejó de asombrarme la facilidad con la que Jordan se manejaba en todo tipo de situaciones públicas, su paciencia infinita con unos aficionados que lo adoraban, así como su magnetismo y carisma. Me suscitó un gran respeto la gracia, inteligencia y dignidad de Cartwright, y la capacidad de Paxson de cautivar a la gente de forma sincera. Me alegró ver que Pippen maduraba y que no por ello perdía el buen humor, mientras que Armstrong siempre fue un niño al que querías abrazar. Perdue mostraba en todo momento una gran perspicacia y un ingenio rápido y simpático. King casi nunca dejó que sus problemas personales, que iban más allá del baloncesto, le borrasen la sonrisa de la cara. Y Hodges fue un modelo de fe y ánimo para todo aquel que lo necesitase. Hopson siempre fue un caballero, como su viejo amigo Brad Sellers, y Grant fue un puerto abierto en los peores temporales.
También merecen atención algunos de los hombres que movían los hilos. Descubrí que Jerry Reinsdorf, el presidente de los Bulls, era uno de los hombres más incomprendidos que había conocido, una persona que constantemente libraba una batalla entre lo que le decían la cabeza y el corazón, y este último ganaba con más frecuencia de lo que nadie quiere admitir. Los ayudantes del entrenador eran un grupo fabuloso, sobre todo el muy sagaz John Bach, todo un erudito de esa época. Y así llego al entrenador, Phil Jackson. Cuando mi agente literaria leyó las primeras partes del manuscrito, me dijo que Jackson era el héroe del relato. Yo opino que sería el héroe de cualquier historia de la que formara parte. Todas las veces que hablaba con él, aprendía algo nuevo o pensaba en un aspecto que rara vez había tenido en cuenta. Dediqué cuatro años de mi vida a cubrir el Congreso de los Estados Unidos en Washington, D.C., y jamás conocí a nadie tan interesante. Era una persona tranquila, inteligente y divertida, provisto a menudo de una forma ambigua y muy suya de ver las cosas. Y estar con él al final de la temporada fue igual de sugerente que al principio.
Me gustaría acabar dando las gracias a algunas personas, en especial a mi agente, Shari Lesser Wenk, quien me infundió fuerza y ánimo durante todo aquel año. A Jeff Neuman, editor de Simon & Schuster, por estar dispuesto a arriesgarse, por mantenerse fiel a un autor novel y por honrar su profesión de una manera que me impresionó. También querría mostrar un agradecimiento particular a los editores del Chicago Tribune Jack Fuller, Dick Ciccone, Dick Leslie y Bob Condor por apoyarme durante aquella temporada tan larga. Ha habido otros que me han ayudado en este proyecto, como Gary Graham, George Andrews, Mike Imrem, Mike Conklin, Don Sterling, Mike Kahn, Jimmy Sexton, Bob Ford, Kent McDill, Dale Ratermann, Rick Pauley, Pete Vecsey, David Benner, Jeff Denberg, June Jackson, Dean Howe, el personal de relaciones públicas y la directiva de los Bulls. Y, por último, un agradecimiento especial para mi mujer, Kathleen, por aceptar la vida tan particular de un periodista cuyo trabajo consiste en seguir a un equipo y que encima está escribiendo su primer libro, y por evitar que nuestro hijo, Connor, pulsara la tecla de borrar en el ordenador.
En cuanto a Horace Grant, después de haber pasado tiempo con él durante tres años, aún no se me ocurre nada que pueda hacerlo quedar mal.
PRIMAVERA DE 1990

M ICHAEL J ORDAN OBSERVÓ A SU EQUIPO y volvió a sentir esa desazón tan familiar.