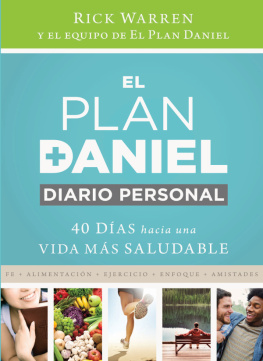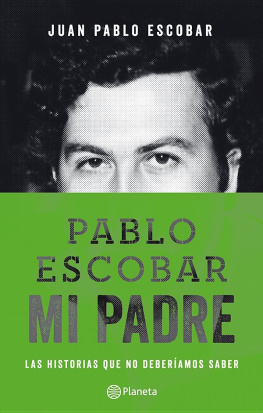Me prometí no volver a engañar a nadie, mucho menos a mí misma. Y acabo de hacerlo, así que dejadme aclarar un par de cosas.
En primer lugar, mi nombre es Ana. Sydney Bristow es tan solo un pseudónimo que llevo utilizando muchos años para escribir en ForoCoches, un foro de internet en el que, al igual que tantos otros, todos podemos ser quien queremos ser amparados en el anonimato.
En segundo lugar, jamás he visto el nido de un cuco. Tampoco sé volar. Lo más parecido a hacerlo que recuerdo es haber saltado de un puente, en plena autovía, con la clara intención de ponerle fin a mi vida.
Esas son las dos grandes mentiras de este libro. Nada mal, teniendo en cuenta que aún no has comenzado su lectura, ¿no? Habrá quien se sienta defraudado, devuelva este ejemplar a la estantería y se aleje con una mueca de desaprobación. No le culpo.
Para el resto, para los que aun así queréis conocer mi historia, bienvenidos. Como ya he dicho, mi nombre es Ana. Tengo 32 años, abogada y residente en Madrid, y en apariencia, una chica normal y corriente.
Y os garantizo que lo que viene a continuación es el más verídico relato de los 37 días que le dieron la vuelta a mi mundo hace unos meses, de algo extraordinario. De una experiencia que llevaré en el corazón de por vida.
Y me gustaría que vosotros la llevarais conmigo.
Dicho esto, gracias por continuar leyendo.
Día 0
El ingreso
Mi padre se despide:
—No me permiten entrar contigo. Nos vemos en nada. Hasta pronto, Syd.
No contesto, porque estoy cabreada. No debería estar aquí. Yo no debería estar aquí, me he tirado un puto mes en La Paz y he pasado por dos operaciones. La primera, la que reparó mi columna vertebral, me fue bastante indiferente. Pero la segunda, la que reconstruyó los huesos de mis pies y de la pierna derecha, esa sí la sufrí. Vaya que sí. Ahí supe lo que es el dolor, el verdadero dolor. Por suerte también supe lo que es la morfina, aunque cuando te la retiran a los cinco días, por no sé qué rollo de efectos secundarios, el maldito dolor persiste. Es injusto. ¿Quién se creen los médicos que son y por qué deciden por mí? Me gustaba mi morfina, y a ella le gustaba yo. Los supuestos fatales daños a mi organismo o la posible adicción me importaba poco en este otro hospital. Y, en cualquier caso, insisto, yo no debería estar aquí. Hace menos de una hora me han subido a una ambulancia haciéndome creer que volvía por fin al calor de mi cuarto, a la soledad mitigada por la reconfortante compañía de mis gatas, a un lugar en el que me despertarían los pájaros del jardín y no la enfermera del turno de mañana con su carrito para comprobar la evolución de mis heridas. Me habían hecho creer que volvía a casa. A mi hogar. Me habían engañado. Porque este sitio tan blanco, grande y reluciente, desde luego no era La Paz, pero tampoco era mi casa. Y mi padre lo sabía, lo supo desde hace días y mantuvo la mentira hasta este mismo momento en el que trataba de despedirse. Así que no, lo siento pero no le voy a contestar. Aprieto fuerte la boca para que vea que no quiero hablar. Aprieto tan fuerte que se me saltan las lágrimas. Dejo de apretar y respondo:
—Adiós, papá.
Se abren las puertas de seguridad y entro en la Unidad. Una luz, otra luz, luz, luz, luz, luz, luz. Pero ¿qué cojones? Vale, ya entiendo, es porque estoy tumbada en una camilla. Me llevan dos celadores, acompañados por un guardia de seguridad. Que es el protocolo, me dicen. Empiezo a pensar de qué manera podría convertir todo en una masacre —teniendo las dos piernas rotas— y no se me ocurre ninguna. Vaya mierda de protocolo.
Más tarde me daré cuenta de que sí es útil.
Llegamos a mi habitación, 419. «No es un número feo», pienso. Está cerca del control de enfermeras y no muy al final del pasillo. Es amplia. Y para mí sola. Un gusto estar sola después de tantos días compartiendo cuarto con otras pacientes en la UCI y en Traumatología. Aunque las echo de menos. Arancha, superviviente de un accidente de tráfico. Perdió a su marido. Su hijo de ocho años, ileso. Recuerdo cómo la ingresaron, cómo fue mejorando, cómo me pregunté qué sería de ella y de su nueva vida al ser trasladada a planta yo misma. Después, más y más compañeras. Natalia, Sofía, Alexandra, María, Manuela... Al final te encariñabas con ellas y viceversa, y llegado el momento se despedían para volver a su hogar, ya recuperadas. Pero aquí no. Aquí iba a estar sola.
—Sydney. ¿Sydney? ¡Sydney! —Me sacan de mis pensamientos.
—Somos Jesús y Adelaida, los enfermeros del turno de noche.
—Ah. Hola.
—Tenemos que quitarte las vendas de los pies.
—Pero me han operado hace solo cinco días.
—Sí, cariño, pero aquí no puedes llevar vendas.
—¿Por si me ahorco con ellas?
—Es el protocolo.
Todo es el protocolo. Todo es el puto protocolo. Estoy cagada de miedo. Hasta esta misma noche me han tratado fenomenal, tocándome los pies con cariño, cuidando que nada me rozara los vendajes ni por supuesto que quedaran zonas a la intemperie. Y ahora es así como los tengo. Expuestos totalmente. En carne viva, y con los sesenta puntos al aire. No sé si por humanidad o para evitar alterarme más, me los cubrieron con algo parecido a una mallita blanca. Y eso fue todo.
—Hoy es tarde, pero durante esta semana te irán informando de las normas de la planta.
—¿Son muchas?
—Las que dicta el protocolo.
Apagaron la luz, salieron y cerraron la puerta con llave. Me puse a llorar. Me fijé en una cámara que había en la esquina del cuarto, con una luz roja, apuntándome. Me pregunté qué dictaría el protocolo sobre las chicas que lloran. Me arropé aún más fuerte y seguí sollozando hasta que por fin pude conciliar el sueño.
Día 1
Brummel
Entran en la 419.
—Sydney, arriba.
«¿Dónde cojones estoy? ¿Qué hora es?» Abro los ojos y empiezo a recordar. Miro al sillón que hay al lado de la cama para despertar a mi padre y me doy cuenta de que no, que aquí no admiten acompañantes. Claro, el protocolo.
Me incorporo. Me duele la espalda, mucho. Me vuelvo a tumbar y ahí me quedo, como en La Paz, esperando a que vengan a hacerme el aseo. Pienso en cómo lo harán con este pijama que me han puesto, allí era muy fácil con el camisón. Me veo a mí misma haciendo un Homer y me río.
Entra en el cuarto un celador. Aún no lo sé, pero le juraré odio eterno. Pero eso será diez minutos después. Por ahora solo me fijo en que apesta a Brummel. Me marea. Me dice su nombre, pero ni siquiera lo retengo. Para mí siempre será Brummel. El Puto Brummel.
Le digo tímidamente que quiero ir al baño, ya que llevaba un buen rato haciéndome pis. En La Paz era muy fácil porque estuve todo el tiempo sondada, pero aquí no sé cómo iba a ser la cosa. El día anterior pedí una sonda, pero me dijeron que no. ¿A ver si adivináis por qué? ¡Correcto! Por el protocolo. Me dice que sí, que sin problema. Se va.
Vuelve a los dos minutos. Trae un cacharro en la mano. Le pregunto que qué es. «Un andador», me dice. «¿Un andador? Pero, capullo, si no puedo apoyar los pies bajo ninguna circunstancia en ocho semanas.» Tenía los talones reventados y me los han reconstruido a base de tornillos y placas de metal hace seis días. «No puedo apoyar los pies, gilipollas.» «No puedo apoyar los pies», omito el «gilipollas». Brummel me dice que sí, que ha leído el informe y que pone que puedo apoyarlos. Insisto en que no puedo. Él insiste en que sí. Yo digo que no. Me pone el andador en las manos. El baño está a solo tres metros y ya no aguanto más. Intento dar un paso pero el pie me quema, el dolor es demasiado grande. Termino dando cuatro. Siento que algo va mal por dentro. Me niego a andar, se lo digo claramente.