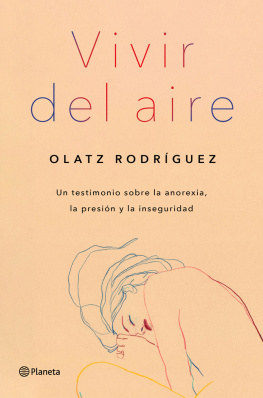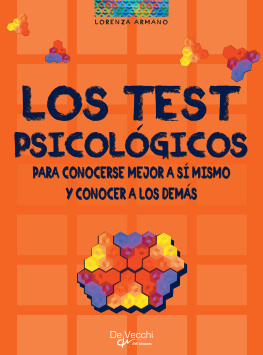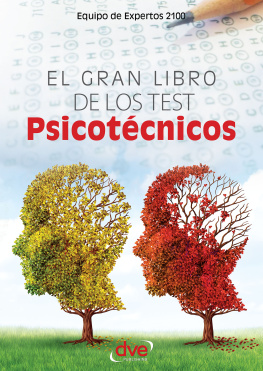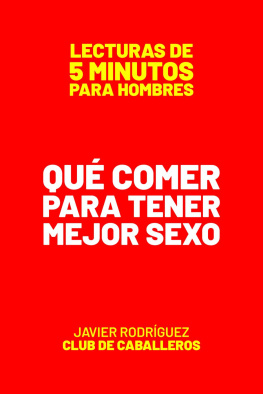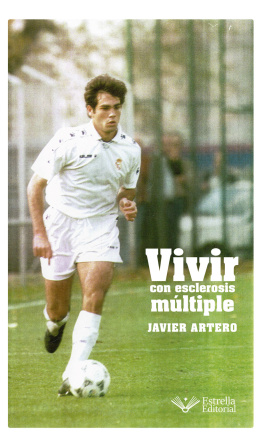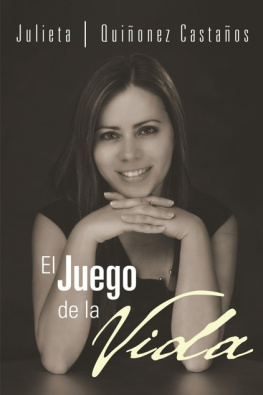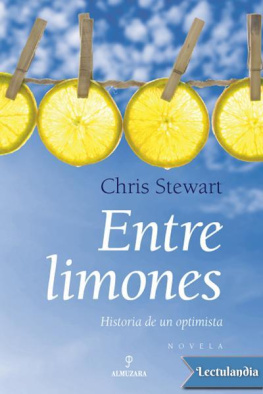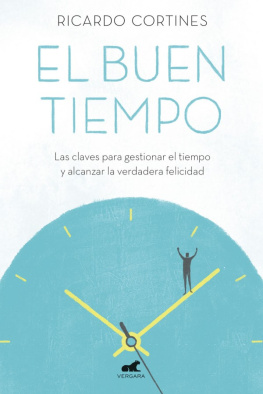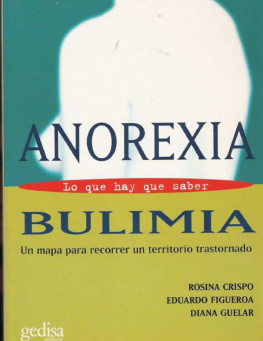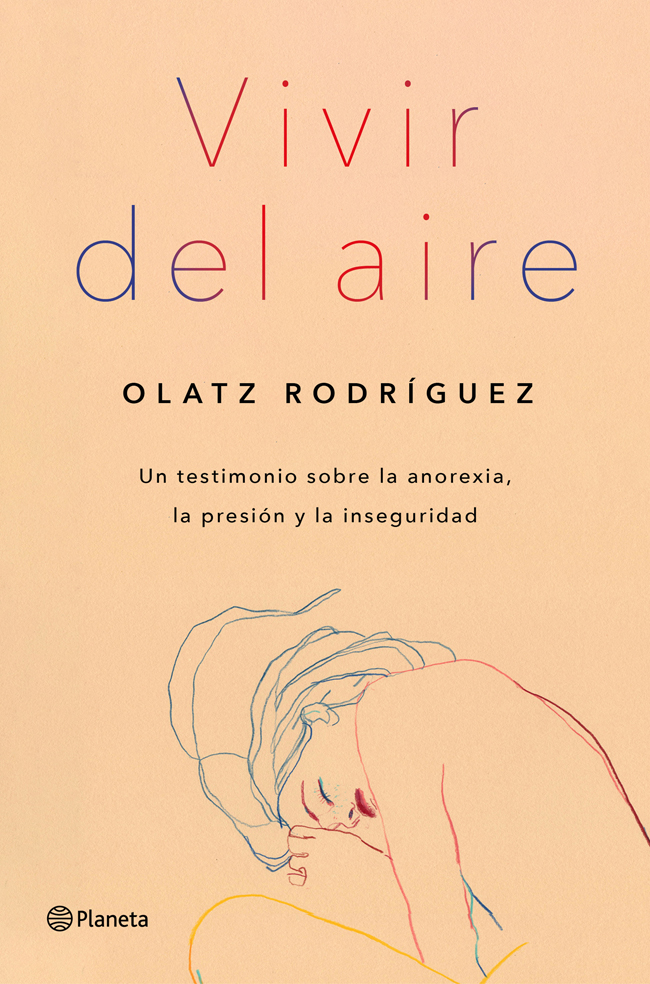La primera vez que Olatz pensó que tal vez necesitaba ayuda fue después de hacer una búsqueda en Google: un test básico acerca de la anorexia se lo dijo con claridad, «acude a tu médico». A partir de ese día, la vida de Olatz cambió para siempre: se confirmó que sufría una anorexia nerviosa que la había llevado al punto de tener miedo de comer, pero todo aquello era heredero de un proceso de sumisión ante la exigencia del deporte, la preocupación por la excelencia y las conductas familiares que, en 2019, la empujaron a retirarse de la competición profesional.
En este libro se recogen todos los detalles de la historia que llevó a Olatz a anunciar su retirada. Es, al mismo tiempo, un testimonio optimista, una apuesta por que en el futuro las cosas se puedan hacer mejor. Para ello, lo primero, es contar la verdad.
Nota de la autora
Antes de iniciar la lectura, me gustaría que tuvieras en cuenta algunas cosas que siento la necesidad de recalcar.
A pesar de lo que pueda parecer, no pretendo ser el centro de atención en este relato, ni que trate sobre mi persona, ni que se convierta únicamente en mi historia. Espero que el centro sea la experiencia en sí misma, una vivencia que, más allá de las circunstancias individuales, pertenece a muchas —y, aunque en menor medida, también muchos— jóvenes e incluso adultos que, normalmente en silencio, sufrimos trastornos de la conducta alimentaria de forma continuada, sin saber muy bien cómo actuar o cómo hacer ver a los demás lo que está ocurriendo.
Todo aquello que aquí parezca postularse o certificarse se basa, en realidad, en mis experiencias y, por tanto, tal vez para muchos otros carezca de validez. Mi relato, desde luego, es susceptible de ser refutado, aunque llegado el caso, me gustaría que se hiciese con argumentos y desde el respeto. Insisto: no trato de convencer a nadie de que lo que aquí cuento es una verdad absoluta. Trataré de mostrar la realidad tal y como yo la percibí, sin buscar culpables.
Ante todo, el objetivo de este libro es buscar soluciones. De lo contrario, la principal culpable sería yo, por no centrarme en lo que realmente merece la pena. No he pretendido, bajo ningún concepto, herir los sentimientos de nadie. En caso de que lo haya hecho por cualquier motivo, pido disculpas de antemano.
A lo largo de esta historia encontrarás muchos nombres. Son los de aquellos que han formado parte de mi vida desde que tengo uso de razón. Algunos han sido modificados a fin de proteger la privacidad de esas personas.
Y, por último, trataré de hacerte sentir parte de la historia, sincerándome y transmitiendo que, hoy por hoy, aún me encuentro en proceso de recuperación. Tengo mucho por lo que dar gracias, no se me pasa por alto. Sin embargo, por ahora, los doctores que me atienden no han considerado oportuno darme el alta, y tal vez haya momentos en los que me sea complejo transmitir un mensaje tan claro como me gustaría. Te pido comprensión, porque cuando esto ocurre, es debido a que ni yo misma he logrado aún entenderme por completo.
O LATZ R ODRÍGUEZ C ANO
Madrid, marzo de 2022
Prólogo
El plato que tenía enfrente me producía auténtico miedo. Pensar en comer aquellos alimentos me abrumaba por demasiadas razones: la culpabilidad, el malestar, todo ello se desencadenaría si me atrevía a tocarlos. No, no quería comer, y no era culpa de nadie más que mía, porque se trataba de una decisión que había tomado conscientemente y que mantenía a pesar del riesgo que sabía que estaba corriendo, a pesar de las advertencias y del dolor de mi familia, a pesar de mi propia vida. Comer, de algún modo, me parecía peor opción que morirme.
En ese momento tenía quince años y pesaba treinta y seis kilos. Cuando ingresé una semana antes, el 8 de enero, pesaba un kilo más, pero el hospital insistía en llevarme tortilla de patata o filetes rebozados para comer y cenar, y aunque en casa apenas comía, lo que comía era siempre decisión mía: verduras, lácteos vegetales, tortilla francesa, fruta. Hacía unos seis meses que solo me permitía esas categorías de alimentos, y de manera muy muy restrictiva. Si mis médicos pensaban que me iba a llevar a la boca un carbohidrato rebozado o frito, ¡andaban listos!
Me acababan de cambiar de habitación, debido a que la señora con la que la compartía en un primer instante había fallecido la noche anterior. Tenía cáncer, con metástasis, creo recordar. Yo estaba tratando de resolver un sudoku cuando todas las alarmas empezaron a sonar y la habitación se inundó de enfermeros y médicos que intentaron reanimarla apenas a unos pasos de donde yo me encontraba.
Cuando tienes quince años, pesas tan poco que tu estado crítico requiere tu ingreso y tu vida pende de un hilo, ver a una mujer morir a tu lado tal vez no sea la más ideal de las experiencias. Sé que los médicos tuvieron sus razones para ubicarme allí: decidieron ponerme en esa planta y con esa mujer como compañera de habitación porque ya no tenía edad para estar en la planta de pediatría y porque, aunque la anorexia es una enfermedad mental y lo suyo hubiera sido llevarme a psiquiatría, mi nivel de desnutrición era tan severo que necesitaban intervenirme de urgencia, y eso solo podía hacerse desde endocrinología. Aun así, admito que la experiencia me ayudó a recapacitar, a comprender un poco mejor que la muerte era algo real, que estaba cerca. De ese modo, pasé una semana completa al lado de Manuela, una mujer de unos setenta años que gritaba de dolor todas las noches, pidiendo más y más morfina, y que repetía constantemente que se quería morir.
Iba a echarla de menos. Hacía unos días, su nieto había estado allí de visita. Pasamos la tarde juntos, fue divertido. También echaba terriblemente de menos las tardes en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de León, entrenando con mis compañeras, hora tras hora, sin apenas descanso, y echaba de menos la felicidad que me envolvía cada vez que el número de la báscula bajaba. En el hospital, por supuesto, no existía la posibilidad de pesarme, aunque sabía que había ido a peor desde que había entrado, porque me lo dijeron los médicos para que me diera cuenta de la gravedad de la situación. No iban a dejarme salir de allí hasta que mi estado nutricional fuera sostenible. Si por mí fuera, los números de la báscula seguirían bajando hasta disolverse en la nada, consumiendo aquella única fuente de la que, erróneamente, obtenía satisfacción, pero de acuerdo con los médicos, familiares, entrenadoras y aquel test que a través de internet busqué con el fin de certificar aquello que ya conocía en algún lugar recóndito de mi subconsciente (es decir, que tenía anorexia), ese número no podía seguir bajando, o me pasaría algo parecido a lo que le había ocurrido a la señora con la que compartía habitación. ¿Acaso no era consciente de que yo también podía morir? Veía el dolor y el sufrimiento a mi lado, pero yo era incapaz de pensar en otra cosa que no fuera no comer.