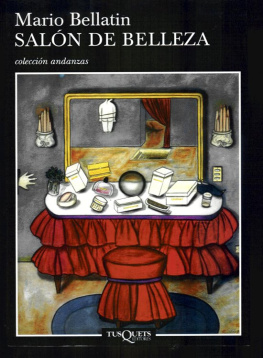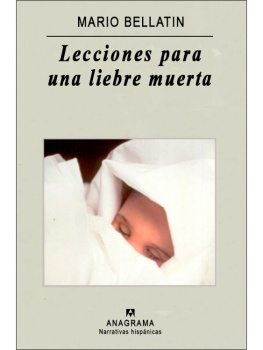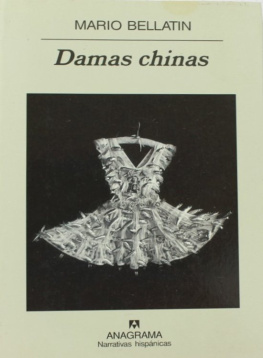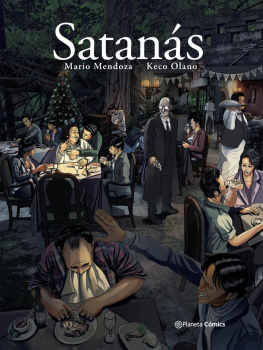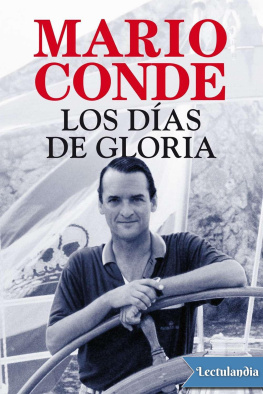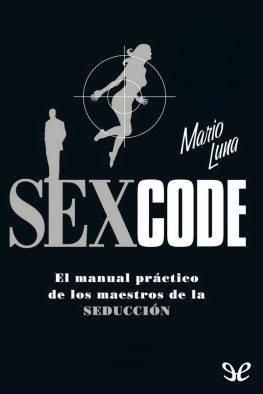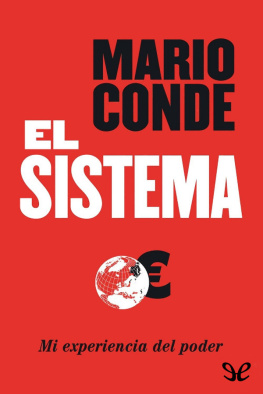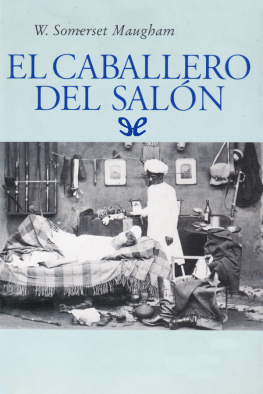Annotation
Una peste extraña fulmina paulatinamente a los habitantes de una gran ciudad. Rechazados por sus semejantes, algunos enfermos no tienen siquiera un lugar donde terminar sus días. Un peluquero, que hasta entonces ha regentado con grandes esfuerzos un célebre salón de belleza, decide dar refugio a los moribundos. Aficionado a los peces exóticos que en sus acuarios decoran el salón, el peluquero acaba convirtiendo su salón en un moridero medieval.
MARIO BELLATIN
Salón De Belleza
Tusquets Editores
Sinopsis
Una peste extraña fulmina paulatinamente a los habitantes de una gran ciudad. Rechazados por sus semejantes, algunos enfermos no tienen siquiera un lugar donde terminar sus días. Un peluquero, que hasta entonces ha regentado con grandes esfuerzos un célebre salón de belleza, decide dar refugio a los moribundos. Aficionado a los peces exóticos que en sus acuarios decoran el salón, el peluquero acaba convirtiendo su salón en un moridero medieval.
Autor: Mario Bellatin
©2000, Tusquets Editores
Colección: Andanzas, 414
ISBN: 9788483101421
Generado con: QualityEbook v0.60
SALÓN DE BELLEZA
MARIO BELLATIN
Cualquier clase de inhumidad se
convierte, con el tiempo, en humana
Yasunari Kawabata
1
H ACE algunos años mi interés por los acuarios me llevó a decorar mi salón de belleza con peces de distintos colores. Ahora que el salón se ha transformado en un Moridero, donde van a terminar sus días quienes no tienen donde hacerlo, me cuesta trabajo ver cómo poco a poco los peces han ido desapareciendo. Tal vez sea que el agua corriente está llegando con demasiado cloro o quizá que no tengo el tiempo suficiente para darles los cuidados que se merecen. Comencé criando Guppys Reales. Los de la tienda me aseguraron que se trataba de los peces más resistentes y por eso mismo los de más fácil crianza. En otras palabras eran los peces ideales para un principiante. Además tienen la particularidad de reproducirse rápidamente. Se trata de peces vivíparos, que no necesitan un motor de oxígeno para que los huevos se mantengan sin que el agua deba cambiarse todo el tiempo. La primera vez que puse en práctica mi afición no tuve demasiada suerte. Compré un acuario de medianas proporciones y metí dentro una hembra preñada, otra todavía virgen y un macho con una larga cola de colores. Al día siguiente el macho amaneció muerto. Estaba echado boca arriba en el fondo del acuario, entre las piedras blancas con las que recubrí la base. De inmediato busqué el guante de jebe con el que teñía el cabello de las clientas y saqué el pez muerto. En los días siguientes nada importante ocurrió. Simplemente traté de darles la cantidad correcta de comida para que los peces no sufrieran de empacho ni murieran de hambre. El control de la comida ayudaba además a mantener todo el tiempo el agua cristalina. Cuando la hembra preñada parió se desató una persecución implacable. La otra hembra quería comerse a las crías. Sin embargo, los recién nacidos tenían reflejos poderosos y rápidos que momentáneamente los salvaban de la muerte. De los ocho que nacieron sólo tres quedaron vivos. Sin ninguna razón visible, la madre murió a los pocos días. Esa muerte fue muy curiosa. Desde que parió se quedó estática en el fondo del acuario sin que la hinchazón de su vientre disminuyera en ningún momento. Nuevamente tuve que ponerme el guante que usaba para los tintes. De ese modo saqué a la madre muerta para arrojarla por el excusado que hay detrás del galpón donde duermo. Mis compañeros de trabajo no estaban de acuerdo con mi afición a los peces. Afirmaban que traían mala suerte. No les hice el menor caso y fui adquiriendo nuevos acuarios, así como los implementos que hacían falta para tener todo en regla. Conseguí pequeños motores para el oxígeno, que simulaban cofres del tesoro hundidos en el fondo del mar. También hallé otros en forma de hombres rana de cuyos tanques salían constantemente las burbujas. Cuando al fin conseguí cierto dominio con otros Guppys Reales que fui comprando, me aventuré con peces de crianza más difícil. Me llamaban mucho la atención las Carpas Doradas. En la misma tienda me enteré de que en ciertas culturas es un placer la simple contemplación de las Carpas. A mí comenzó a sucederme lo mismo. Podía pasarme varias horas admirando los reflejos de las escamas y las colas. Alguien me contó después que aquel pasatiempo era una diversión extranjera.
Lo que no tiene nada de divertido es la cantidad cada vez mayor de personas que han venido a morir al salón de belleza. Ya no solamente amigos en cuyos cuerpos el mal está avanzado, sino que la mayoría son extraños que no tienen donde morir. Además del Moridero, la única alternativa sería perecer en la calle. Pero volviendo a los peces, en cierto momento llegué a tener decenas adornando el salón. Había adaptado pequeños acuarios para las hembras preñadas, que luego separaba de sus crías para evitar que se las comieran después de nacer. Ahora, cuando yo también estoy atacado por el mal, sólo quedan los acuarios vacíos. Todos menos uno, que trato a toda costa de mantener con algo de vida en el interior. Algunas de las peceras las utilizo para guardar los efectos personales que traen los parientes de quienes están hospedados en el salón. Para evitar confusiones coloco una cinta adhesiva con el nombre del enfermo. Allí guardo las ropas y también las golosinas que de cuando en cuando les traen. Solamente permito que las familias aporten dinero, ropas y golosinas. Todo lo demás está prohibido.
Es curioso ver cómo los peces pueden influir en el ánimo de las personas. Cuando me aficioné a las Carpas Doradas, además del sosiego que me causaba su contemplación, siempre buscaba algo dorado para salir vestido de mujer por las noches. Ya sea una vincha, los guantes o las mallas que me ponía en esas ocasiones. Pensaba que llevar puesto algo de ese color podía traerme suerte. Tal vez salvarme de un encuentro con la Banda de Matacabros, que rondaba por las zonas centrales de la ciudad. Muchos terminaban muertos después de los ataques de esos malhechores, pero creo que si después de un enfrentamiento alguno salía con vida era peor. En los hospitales siempre los trataban con desprecio y muchas veces no querían recibirlos por temor a que estuviesen enfermos. Desde entonces y por las tristes historias que me contaban, nació en mí la compasión de recoger a alguno que otro compañero herido que no tenía donde recurrir. Tal vez de esa manera se fue formando este triste Moridero que tengo la desgracia de regentar. Regresando a los peces, pronto me aburrí de tener exclusivamente Guppys y Carpas Doradas. Creo que se trata de una deformación de mi personalidad: muy pronto me canso de las cosas que me atraen. Lo peor es que después no sé qué hacer con ellas. Al principio fueron los Guppys, que en determinado momento me parecieron demasiado insignificantes para los majestuosos acuarios que tenía en mente formar. Sin remordimiento alguno dejé gradualmente de alimentarlos con la esperanza de que se fueran comiendo unos a otros. Los que quedaron los arrojé al excusado, de la misma forma como lo hice con aquella madre muerta. Así fue como tuve los acuarios libres para recibir peces de mayor jerarquía. Los Goldfish fueron los primeros en que pensé. Pero dándole vueltas al asunto recordé que eran demasiado lerdos, casi estúpidos. Yo quería algo colorido pero que también tuviera vida, para así pasarme los momentos en los que no había clientas observando cómo se perseguían unos a otros o se escondían entre las plantas acuáticas que había sembrado sobre las piedras del fondo.
Mi trabajo en el salón de belleza lo llevaba a cabo de lunes a sábado. Pero algunos sábados en la tarde, cuando estaba muy cansado, dejaba encargado el negocio y me iba a los Baños de Vapor para relajarme. El local de mi preferencia lo atendía una familia de japoneses y era exclusivo para personas de sexo masculino. El dueño, un hombre maduro de baja estatura, tenía dos hijas que hacían las veces de recepcionistas. En el vestíbulo habían tratado de respetar el estilo oriental que se notaba en el letrero de la puerta. Allí había un mostrador decorado con peces multicolores y dragones rojos tallados en alto relieve. Siempre se podía encontrar a las dos jóvenes armando grandes rompecabezas, la mayoría de más de dos mil piezas. Cuando llegaba alguien dejaban el entretenimiento y se esmeraban en la atención. El primer paso era la entrega de pequeñas bolsas de plástico transparente, para que el mismo visitante introdujera en ellas sus objetos de valor. Las jóvenes daban luego un disco con un número que uno mismo debía colgarse de la muñeca. Las japonesas guardaban la bolsa en un casillero determinado y después invitaban al visitante a pasar a una sala posterior. Aquí la decoración cambiaba totalmente. El lugar tenía el aspecto de los baños del Estadio Nacional que conocí la vez que me llevó un futbolista aficionado. Las paredes estaban cubiertas hasta la mitad con losetas blancas, en su mayoría desportilladas. En la parte sin losetas habían pintado delfines que saltaban. En aquellos dibujos descoloridos apenas se percibía el lomo de los animales. En esa sala siempre me esperaba el mismo empleado para pedirme las ropas que llevaba puestas. En cada una de mis visitas tuve siempre la precaución de usar sólo prendas masculinas. Luego de que me desvestía delante de sus ojos, con un gesto mecánico el empleado tendía sus brazos para recibirlas. Se fijaba después en el número que colgaba de mi muñeca y se llevaba luego la carga al casillero correspondiente. Antes de hacerlo me entregaba dos toallas raídas pero limpias. Yo me cubría con una los genitales y me colgaba la otra de los hombros.