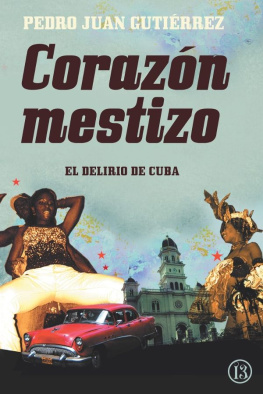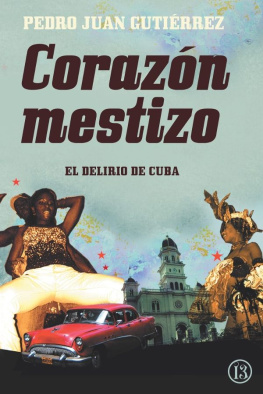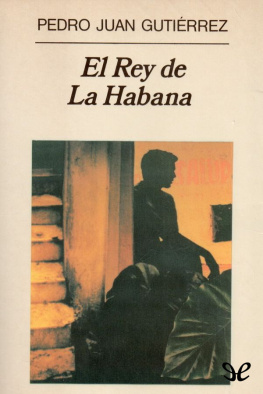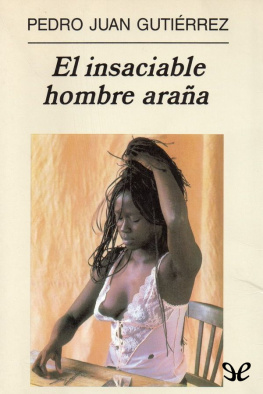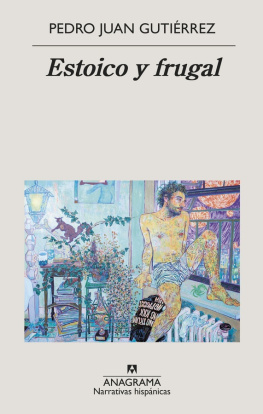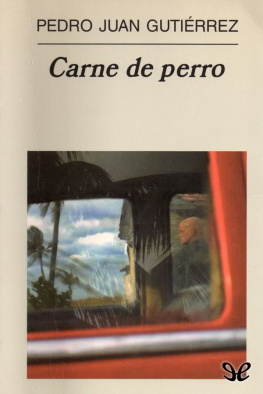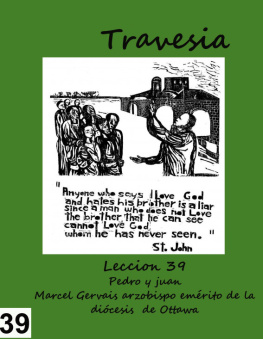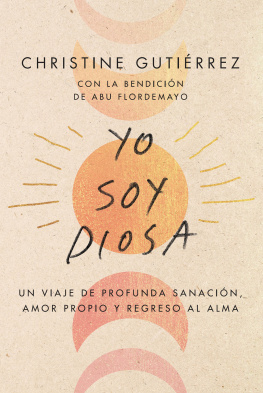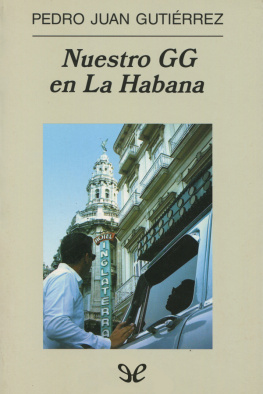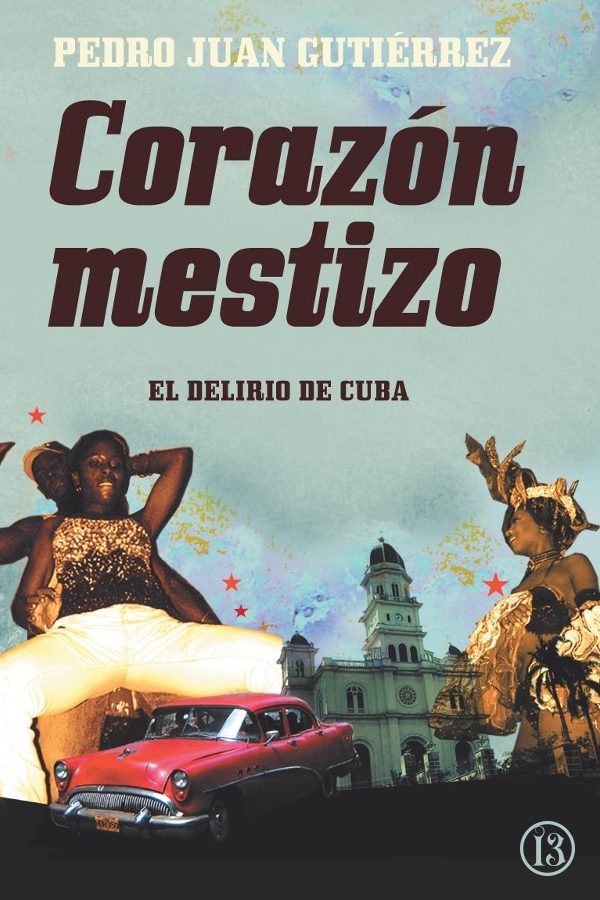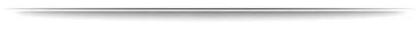Corazón mestizo es una crónica de viaje salvaje y transgresora por buena parte de la geografía cubana. Pedro Juan Gutiérrez nos presenta un relato sin tapujos por la Cuba que nadie nos cuenta, narrada en viva voz con la prosa provocadora y sórdida de un autor que conoce de primera mano los entresijos de la isla. Un inmenso mosaico de vivencias, situaciones, paisajes, pueblos, charlas y extravagancias, todas reales y todas cubanas, amenizadas siempre con música y un buen vaso de ron. Gutiérrez hilvana una historia a partir de charlas y de comilonas, de reflexiones y encuentros con multitud de personajes reales, como artistas, carboneros, santeros, amigos, amantes y travestis.
Pedro Juan Gutiérrez
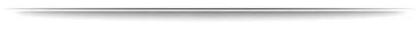
Corazón mestizo
El delirio de Cuba

Pedro Juan Gutiérrez, 2007
(AG)
Revisión: 1.0
Es tentadora la oscura y maravillosa aventura de vivir. Persevero en ella por curiosidad.
Una mujer en Berlín
ANÓNIMO
Prólogo del autor
En este libro he coleccionado los apuntes de un viaje múltiple y simultáneo: por dentro de Cuba y, al mismo tiempo, por el interior de mi gente y de mí mismo.
Geografía, ideas, historia, cultura, paisajes, hábitos de vida. Un mundo que existe a simple vista y otro que se oculta al que no está preparado para ver y conocer a los que son diferentes.
Cuba no es un solo país. Son muchos países superpuestos. Uno esconde al otro, en capas que se ocultan y protegen de miradas frívolas y apresuradas.
En el mundo de hoy todos somos turistas; es decir, pasamos apresuradamente por algún lugar, tomamos fotos, y seguimos rápidamente, sin perder tiempo porque dentro de unos días estaremos de vuelta en el trabajo. No tenemos tiempo para detenernos y reposar. Sólo el ocio permite la reflexión.
El viajero, en cambio, es aquel que de algún modo se agencia tiempo y dinero para ser un ocioso. Un haragán. Alguien que no tiene prisas ni compromisos. No ha dejado a nadie esperando. No tiene rumbo ni trayecto definido. Se deja llevar por las circunstancias, con mucha flexibilidad.
Yo —como todos— he hecho el tonto en mi papel de turista. De 1982 a la fecha he viajado por más de cincuenta países, he conocido unas sesenta ciudades importantes y decenas de ciudades pequeñas. He gastado siete pasaportes. Pero casi siempre he ido de hotel en hotel, de avión en avión, y he tratado sólo a escritores, periodistas, editores, fotógrafos, traductores, académicos, gente del mundo en que me muevo. Resultado: un libro que se refiera a esos viajes ganaría el récord Guinness del aburrimiento y la pesadez.
En cambio, algunos de esos viajes sí me han enriquecido: a lo largo de México, Alemania, Austria, Suecia, España, etc. Lo bueno siempre ha sucedido cuando he logrado tener tiempo para ser un vago. Termino mis obligaciones de trabajo, decido dejar los hoteles, irme a casa de mis amigos, quitarme el reloj de la muñeca, y dejarme llevar por el azar, sin programa alguno.
En la primavera del 2006 me di cuenta de que, desde que me aparté del periodismo en 1998, he viajado muy poco por Cuba. Por eso decidí hacer estos viajes. Visitar a mis amigos de siempre y ver qué ha pasado en estos años. Ver, hablar, preguntar, reflexionar, recordar.
Mis padres aprovechaban cada día libre que tenían para viajar. Nos metíamos todos en el carro. Mi madre preparaba una olla de arroz con pollo. No sé por qué siempre era arroz con pollo a la chorrera. Algo más de comer y beber, y nos íbamos por ahí. De ese modo conocí a fondo todo el occidente cubano: Matanzas, La Habana y Pinar del Río. Playas y montes, pescadores y campesinos, la gente más simple y la de mejor vida. Mis padres eran muy sociables y se relacionaban fácilmente. Hacían amigos y los cuidaban. Además, la familia era extensa. Tengo catorce tíos y un centenar de primos. En aquella época todos vivían en Cuba y las cosas eran más amables y lentas. Al menos eso me parecía. Después vino la diáspora (para decirlo con una palabra bonita y «correcta» que han inventado los académicos), y los tiempos cambiaron.
Así que desde niño me acostumbré a viajar siempre que podía. Después, cuando comencé a trabajar como periodista, a los veintidós años, intensifiqué mucho más esa costumbre que era ya un estilo de vida.
Lo más importante al viajar es dónde uno concentra su atención. Estás en la Capilla Sixtina, por ejemplo, y tienes al menos dos posibilidades: disfrutar y fijar en la memoria cada detalle de las pinturas y la arquitectura. O te fijas con esmero en las personas que pueblan el lugar, un poco apretujadas y tratando de no tocarse, mediante movimientos ameboides. Las expresiones de esos rostros complementan y amplían el mundo vociferante de Miguel Ángel Buonarroti, que nos cubre y rodea.
Yo, supongo que por un vicio que ya tengo inoculado en la sangre, actúo de un modo inconsciente como un radar: voy de los frescos en las paredes a los turistas. Observo cuidadosamente a los personajes míticos, furiosos, iracundos, atormentados, estremecidos, y a los turistas hipnotizados que miran al techo y caminan de un lado a otro para obtener diversos ángulos mientras consultan en sus guías.
Me fascina tanto esa imagen brutal de Dios estresado, fuerte, musculoso, trabajando intensamente para dar vida a Adán, como el infaltable japonesito que lo registra todo, con candidez posmoderna, en su cámara perfecta.
¿En qué pensaba este Dios tan macho-eficiente-blanco-europeo? ¿En qué piensa este japonesito inocente? ¿O no pensaba Dios en nada y el japonesito no tiene ideas propias? ¿Qué sucede dentro de ellos?
Ése es el enigma que me fascina siempre en el proceso civilizatorio: ¿En qué pensaba aquel hombre que dibujaba los bisontes en Altamira? ¿Actuaba por inercia, era un exorcista, premeditaba sus pasos? ¿Qué esperaba de aquel gesto, cuáles eran sus esperanzas, o vivía al día, sin proyectarse en el minuto siguiente? ¿Las mujeres lo obligaban a vencer su miedo natural y salir a enfrentarse con las bestias, o él controlaba su temblor y salía solo, sin permitir que lo echaran fuera a empujones?
Salgo de Altamira, voy a Santander, cojo un avión, aterrizo en Madrid y ¿qué sucede en las cabinas de un sex-shop en la calle de la Montera?
De eso se trata: desentrañar lo que todos ocultamos; lo que nos molesta o apena; lo que escondemos, la intimidad privada. El pensamiento, las perversiones, nuestros retorcimientos y vicios, nuestros anhelos y deseos secretos, nuestra lujuria prohibida e inconfesable.
Creo que es mi tarea como escritor, a pesar de los muchos problemas que me origina. A veces me agoto. Siempre pienso que este libro será el último, y me digo: «Ahora pondré un bar, me dejo la barba y me dedicaré a vender cerveza tranquilamente porque no puedo más». Pero nunca pongo el bar. En realidad me gustaría un chiringuito en la playa, para ser exacto. Un tiempo después comienzo otro libro. Es inevitable: se agazapan dentro de mí, se ocultan. Al fin uno asoma las orejitas y empiezo a tirar de él, suavemente, hasta que me lo saco de las entrañas, lo enjuago, lo limpio y se lo doy al editor.
Es cierto lo que decía mi querido Truman Capote: «Cuando Dios te da una gracia, también te entrega un látigo para que te flageles».
¡Qué horror! Nadie imagina qué doloroso es descubrir siempre, una y otra vez, el lado oculto y salvaje de mí mismo y de la gente que me rodea. Pero todo indica que seguiré así hasta el final. Con el látigo, flagelándome, libro tras libro.