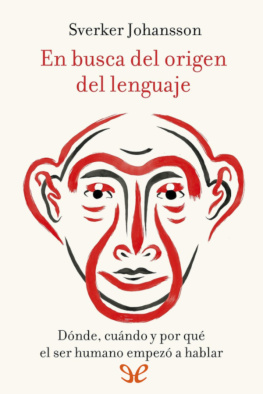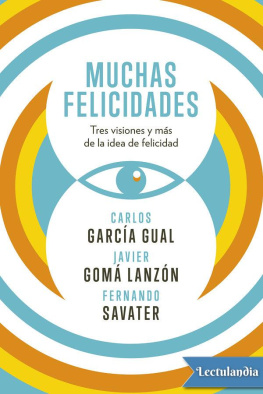PRÓLOGO
Vine al mundo el último mes de un gélido año en Sabiñánigo, un enclave del Pirineo oscense rodeado de una naturaleza exuberante que despertaba el asombro por la vida. Allí donde dicen que el mar estuvo pero ya no estaba, mis padres me legaron un curioso compás genómico en el que, al Norte, además de los Pirineos, se situaba la curiosidad por entender el mundo; por eso, como Joan Margarit, «de niño ya buscaba las ventanas, para poder huir con la mirada»; al Sur, la aguja magnética señalaba el placer de disfrutar de la vida cotidiana; en el Este aparecía la tenacidad aragonesa para perseguir lo que se anhela y, por último, al Oeste, se encontraba el afán de contribuir a construir un entorno social más justo. Tras concluir la guerra civil, mi pueblo había crecido de manera rápida y desordenada en torno a varias fábricas de productos químicos que aprovechaban con avidez nuestro recurso más precioso: el agua de Tales de Mileto, el gran pensador griego que situaba esta sencilla molécula en el origen de todo. En aquella época en la que no teníamos reloj pero teníamos tiempo, la vida social se dibujaba en blanco y negro. Sin embargo, y pese a que es posible que la memoria selectiva haya borrado algunas adversidades de mi mente, puedo decir que la mayoría de mis recuerdos infantiles y juveniles son de una natural felicidad. Primero, en un entorno familiar que nos regalaba educación, cultura y libertad; después, en la minúscula escuela donde viví el insuperable momento en que aprendí a leer y a escribir; más tarde, en la calle, en el río y en la montaña, donde pasábamos las horas y nos sentíamos inmortales al descubrir que la vida no tenía límites; y, finalmente, en el instituto, donde aprendí a preguntarme el porqué de las cosas. El entorno social era complejo y las limitaciones, abundantes: ni yo mismo, ni mis hermanos, ni mis primos, ni ninguno de mis amigos de entonces, que siguen siendo los de hoy, vinimos al mundo con los sueños cumplidos antes de soñarlos. Sin embargo, en general, todos fuimos naturalmente felices, sin exageraciones y con las luces y las sombras de la adolescencia; simplemente felices por tener la oportunidad de vivir la vida y de progresar en ella.
Orientado por los consejos de mis profesores del instituto, comencé a estudiar Ciencias Químicas en la Universidad de Zaragoza. Solo tenía dieciséis años; nada sabía de la vida social y además me acompañaba una gran timidez botánica, esa que hace que las copas de algunos árboles rehúyan el contacto entre sí y formen un dosel con grietas por las que se filtra la luz. La idea inicial era regresar a casa en el futuro para trabajar en alguna de aquellas fábricas en las que los obreros eran del pueblo y los directores siempre venían de fuera. Con el tiempo, entendí que la estrategia de mis primeros mentores no era otra que la de fomen tar el progreso a través de la educación. Sorprendentemente, aquel ingenioso plan trazado con la misma matemática precisión con la que Paracelso escogía a sus discípulos nunca se hizo realidad, porque el azar o la necesidad sembraron en mi camino algunas preguntas sobre la naturaleza de la vida y de las enfermedades cuya resolución exigía viajar como Ulises a lugares lejanos y asumir más riesgos.
En aquel tiempo, los cursos universitarios empezaban más tarde que ahora, así que fue una mañana de octubre de 1975 cuando abordé en la estación de mi pueblo un tren al que todos llamábamos «el Canfranero» para emprender el primer gran viaje de mi vida. Ciertamente, aquel tren con salida en la bellísima y decadente estación de Canfranc me transportó con gran parsimonia por las tierras altas y las tierras bajas de Aragón hasta depositarme en la capital zaragozana. Allí, pronto tuve la certeza de que aquella lenta transición de la montaña a la ciudad solo representaba la etapa inicial de un viaje mucho más lejano y profundo; un viaje científico, personal e interminable al mismísimo centro de la vida.
Mis primeras semanas en la ciudad y en la universidad fueron difíciles; todo era grande para mi mente y nuevo para mis ojos. Además, había que acomodarse a muchas y muy diversas circunstancias personales y académicas, incluyendo las numerosas tareas impuestas por profesores tan exigentes como excelentes. Entre todos ellos destacaba don Horacio Marco, cuya voz tronante y severo nombre de personaje de novela costumbrista se ajustaban perfectamente a su implacable rigor docente. Sus brillantes e inolvidables lecciones me abrieron la mente y los ojos a una nueva forma de abordar el estudio de la esencia molecular de la vida. Después, sus consejos me indujeron a subirme a otro tren aragonés que, también con parsimonia, pues el AVE no existía todavía, me llevó a la capital de España para iniciar en la Universidad Complutense mi formación en el ámbito de la bioquímica y la biología molecular. Nunca olvidaré mi llegada a Madrid «en esa hora en que las noches y los días se prestan uno a otro oscuridad y luz, verdad y mentiras». Allí, además de encontrarme con la música de Antonio Vega y aprender a navegar en la vida social, conocí a profesores inspiradores y transformantes, como Margarita Salas y José G. Gavilanes, que modelaron definitivamente mi hasta entonces confusa y dispersa vocación científica.
Tras definir mi inclinación hacia la investigación de problemas médicos, mis profesores me animaron a realizar la tesis doctoral en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Allí, Enrique Méndez me enseñó los fundamentos tecnológicos del trabajo con las proteínas plasmáticas y me instruyó en los principios de la inmunología, la endocrinología y la bioquímica clínica. Después, Eladio Viñuela me regaló una profunda formación en los ámbitos de la biología molecular y la virología, en el Centro de Biología Molecular «Severo Ochoa» de Madrid. A lo largo de mi carrera investigadora tuve la oportunidad de ampliar mi bagaje científico, primero, en la universidad sueca de Lund, bajo la atenta y entrañable mirada del profesor Anders Grubb, y, posteriormen te, en las universidades de Nueva York y Harvard. Sin embargo, más allá de los muchos viajes y de las estancias científicas realizadas en lugares tan diversos como lejanos, la mayor parte de mi labor académica e investigadora se ha desarrollado en la Universidad de Oviedo, a la que me incorporé hace ya más de treinta años y en la que he volcado todo mi esfuerzo, siempre entrelazado con las difíciles circunstancias en las que transcurre la labor diaria de muchos profesores universitarios comprometidos con la idea de mejorar un entorno cultural tan frágil como es el de nuestro país.