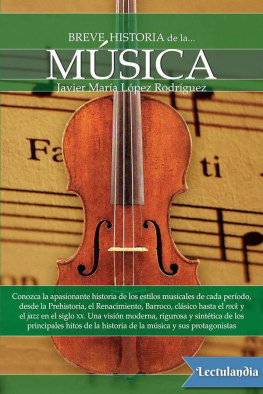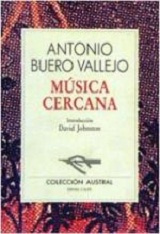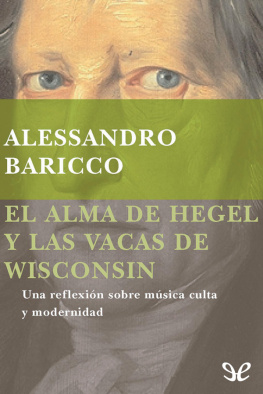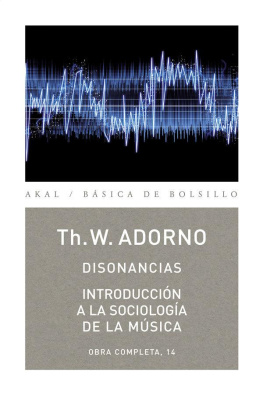Sonidos de mi infancia
Somos nuestros recuerdos. Más que nuestras vivencias, es la huella que estas dejan en nosotros lo que nos forma como personas. Cada recuerdo es un punto en el retrato puntillista de nuestra personalidad que van pintando nuestros sentidos en el lienzo de nuestra memoria. Recordamos con todos nuestros sentidos: olores, imágenes, sabores y sensaciones táctiles anidan en nuestra mente y nuestro corazón. Y lo mismo ocurre con los sonidos.
En mi memoria hay una cesura muy marcada, un antes y un después de 1988, el año en que emigré a Bélgica con mi familia siendo aún una niña. Los recuerdos de mis primeros siete años de vida en Varsovia son escasos, y no siempre concretos, pero sí muy vivos. Todavía veo, por ejemplo, el patio del jardín de infancia con sus columpios de hierro. Recuerdo también que los profesores colgaban nuestros dibujos en el vestíbulo del edificio, donde venían a recogernos nuestras madres, y que yo solía estar muy orgullosa de mis obras, especialmente de una lámpara de aceite que dibujé en cierta ocasión. También dibujaba a menudo flores que llegaban hasta el cielo. Salían de una fina franja de césped y tocaban con sus pétalos de colores el cielo azul en la parte alta del papel. Esos dibujos están entre las pocas imágenes concretas que conservo de nuestros años en Polonia.
Uno de los recuerdos auditivos que siempre me han acompañado data de 1986. Yo tenía cuatro años cuando tuvo lugar la tragedia de Chernóbil. En el colegio nos pusieron a todos en fila para darnos una bebida con yodo, y creo recordar incluso el sabor de aquel mejunje. Pocas semanas después de la catástrofe nuclear murió Pixi, la perrita de mi abuela, justo durante una visita nuestra. Mis abuelos vivían en la calle Żeromski. Delante de su casa hay ahora una gran estación de metro y una parada de tranvía bautizada con el mismo nombre en honor del famoso escritor polaco. Mi abuela estaba convencida de que su perrita había muerto a causa de partículas radiactivas arrastradas por el viento hasta Polonia desde la antigua Unión Soviética. Todavía recuerdo los gemidos de Pixi poco antes de exhalar el último aliento. Mis abuelos se habían encerrado con la perrita en el cuarto de baño, probablemente para no exponer a sus nietos a la visión de un animal moribundo. A pesar de ello, no pudieron evitar que oyéramos el sonido de su agonía y los llantos de mi abuela. Todavía oigo los lamentos de la perrita, con una tormenta de verano —truenos incluidos— como ruido de fondo. Y todavía oigo las escasas y frías palabras que empleó mi abuelo. Según él, no hacía falta que mi abuela montara tanto numerito. A fin de cuentas, no era más que una perra.
Entre los sonidos de mi infancia están también las discusiones de los borrachos en la escalera del bloque de viviendas de Bielany, el distrito noroccidental de Varsovia, donde ocupábamos un apartamento de veinticinco metros cuadrados asignado por las autoridades comunistas. El tranvía que pasaba por allí camino del centro tenía su propio sonido, muy distinto de los tranvías de Gante o Ámsterdam. Las palabras This is the BBC ... también forman parte de los sonidos que han quedado grabados en mi memoria. No sé cómo lo hacía, pero mi padre escuchaba la BBC de vez en cuando, a escondidas, claro, porque estaba prohibido. Recuerdo con vaguedad la voz del presentador y su acento británico. Hasta el día de hoy, cada vez que oigo esas palabras en la radio siento la presencia de mi padre de un modo indefinible.
También recuerdo los crujidos electromagnéticos de la vieja radio de mis abuelos, en la que de vez en cuando sonaba la melodía medieval del Hejnał o una pieza de Chopin. Sin embargo, el papel de la música durante los primeros años de mi vida fue por completo irrelevante. No recuerdo que mis padres pusieran nunca discos, y tampoco tocaban ningún instrumento. De hecho, ni siquiera cantaban. De aquellos años tengo muchos recuerdos auditivos, pero casi ninguno musical. La ausencia de música en mi infancia contrasta de manera acusada con el protagonismo que ha adquirido después en mi vida. De adolescente también escuchaba música, y en más de una ocasión me quedé afónica cantando canciones de rock. Pero la música clásica no era para mí. Aquello era algo de otro mundo, para otro tipo de gente. Hasta que vi a una joven de unos diecisiete años interpretando a Chopin. Fue durante una función de fin de curso en la escuela de teatro local. Yo daba clases de retórica, y los estudiantes de música habían venido a exhibir sus artes. Me quedé clavada en el asiento. Y no solo por la música de Chopin, sino sobre todo por el hecho de que una chica normal pudiera producir sonidos tan hechizantes. No hacía falta ser concertista profesional para sentarse ante un piano de cola. Dos meses después compré un piano digital y me apunté a clases de música. A pesar de lo sencillas que eran las melodías que tocaba al principio —nunca de más de cuatro notas—, cada vez que posaba mis manos en el teclado experimentaba una alegría desbordante. Desde entonces trato de hacerle un hueco a la música todos los días. Algunas piezas han pasado a ocupar una parte tan destacada de mi existencia que son como buenas amigas, compañeras de ruta en mi camino por la vida. Es posible que precisamente por ese acusado contraste, y por el vacío que dejó en mi infancia la ausencia de música, haya desarrollado una fuerte conciencia de la enorme importancia que tiene la música en nuestras vidas. A veces hay que haber carecido de algo para apreciar su auténtico valor y significado.
Cuando pienso en los recuerdos de mi infancia, me doy cuenta de hasta qué punto están vinculados entre sí sonidos, olores e imágenes, y de cómo me han ido convirtiendo en la persona que soy. Una voz, un acento o un simple chirrido pueden desencadenar, en una fracción de segundo, una sucesión de pensamientos y sensaciones. Últimamente me sorprendo a menudo dándole vueltas a todo esto. Ahora que yo también soy madre, me pregunto qué recuerdos quedarán grabados en la memoria de mis hijos. La gente se suele preguntar si sus hijos recordarán un fin de semana en la playa o unas vacaciones de verano, pero yo me pregunto qué sonidos llevarán toda su vida en el tocadiscos invisible de su cabeza. Durante tres años vivimos en los Estados Unidos, y, cuando pienso en nuestra aventura americana, recuerdo nuestra primera noche al otro lado del charco. Había sido un día muy caluroso de agosto, asfixiante para gente como nosotros, acostumbrados a los veranos suaves del norte de Europa. Abrimos todas las ventanas de nuestra casita de Kingston, Nueva Jersey, con la esperanza de que, a medida que avanzara la noche, entrara un poco más de oxígeno y descendiera el nivel de humedad. Pero lo que entró, sobre todo, fue el cricrí cada vez más intenso de los grillos, un sonido irreal que llegaba a nuestros oídos a través de todas las ventanas. ¿Recordarán mis hijos aquel abrumador concierto? ¿O tendrán grabado en su lugar el peculiar canto de las cigarras que oíamos dos años después en nuestro jardín de Amherst, y que tanto les llamaba la atención?