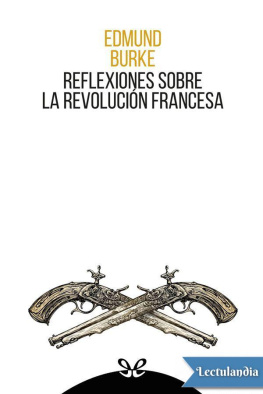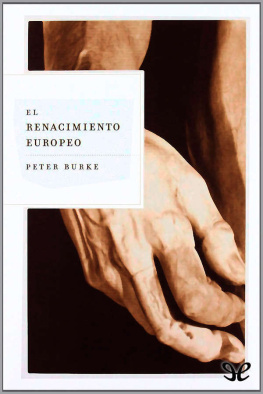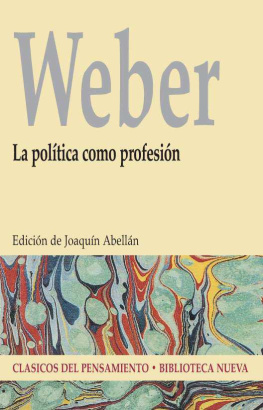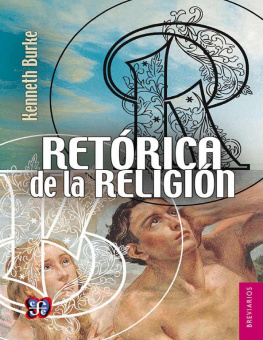Pensamientos sobre las causas del actual descontento
Es empresa harto delicada examinar la causa de los desórdenes públicos. Si acaece que un hombre fracasa en tal investigación, se le tachará de débil y visionario; si toca el verdadero agravio, existe el peligro de que roce a personas de peso e importancia, que se sentirán más bien exasperadas por el descubrimiento de sus errores que agradecidas porque se les presenta ocasión de corregirlos. Si se ve obligado a censurar a los favoritos del pueblo, se le considerará instrumento del poder; si censura a quienes lo ejercen dirán de él que es un instrumento de facción. Pero hay que arriesgar algo siempre que se ejercita un deber. En los casos de tumulto y desorden nuestro derecho ha investido, en cierta medida, a todo hombre de la autoridad de un magistrado. Cuando los asuntos de la nación se encuentran en desorden, los particulares están justificados por el espíritu de ese derecho cuando se salen un poco de su esfera normal. Gozan de un privilegio que tiene alguna mayor dignidad y efectos que la lamentación ociosa de las calamidades del país. Pueden examinarlas de cerca; pueden razonar liberalmente acerca de ellas y si tienen la fortuna de descubrir la verdadera causa de los males y de sugerir algún método probable de eliminarla, sirven ciertamente a la causa del gobierno, aunque puedan desagradar a los gobernantes del momento. El gobierno está profundamente interesado en cualquier cosa que, aunque sea a costa de una incomodidad temporal, pueda finalmente tender a componer las mentes de los súbditos y a conciliar sus afectos. No tengo nada que decir aquí acerca del valor abstracto de la voz del pueblo. Pero mientras la reputación —que es la posesión más preciosa de cada individuo— y la opinión —el gran apoyo del Estado— dependan únicamente de esa voz, no podrá ser considerada nunca como cosa de poca monta, ni para los individuos ni para el gobierno. Las naciones no se rigen primordialmente por medio de las leyes, ni mucho menos por la violencia. Cualquiera que sea la energía original que se pueda suponer en la fuerza o en las normas, la eficacia de ambas es, en realidad, meramente instrumental. Las naciones se gobiernan por los mismos métodos y siguiendo los mismos principios por los cuales un individuo sin autoridad es capaz de gobernar, a menudo, a quienes son sus iguales o sus superiores; mediante el conocimiento de su temple y una utilización juiciosa del mismo; quiero decir, cuando los asuntos públicos son dirigidos firme y tranquilamente; y cuando no, el gobierno no es otra cosa sino una continuada lucha tumultuaria entre el magistrado y la multitud, en la cual unas veces es el uno y otras el otro quien predomina; en la que alternativamente cada uno de ellos se somete y prevalece, en una serie de victorias despreciables y de sumisiones escandalosas. Por ello el temple del pueblo al que preside debería ser siempre el primer tema de estudio del hombre de Estado. Y el conocimiento de ese temple no es, en modo alguno, imposible de alcanzar, de no tener interés en ignorar lo que es su deber conocer.
Quejarse de la edad en que vivimos, murmurar de los actuales poseedores del poder, añorar el pasado, concebir esperanzas extravagantes para lo porvenir, son disposiciones comunes de la mayor parte de la humanidad; son, en verdad, los efectos necesarios de la ignorancia y la ligereza del vulgo. Tales quejas y humores han existido en todos los tiempos; sin embargo, como todos los tiempos no han sido iguales, la verdadera sagacidad política se manifiesta distinguiendo aquellas quejas que caracterizan únicamente la incapacidad general de la naturaleza humana, de aquellas que son síntomas de la destemplanza particular de nuestros aires y estación propios.
Nada puede ser más antinatural que las actuales convulsiones de nuestro país, si la exposición hecha más arriba es exacta. Confieso que sólo la aceptaré con gran repugnancia y ante la coacción de pruebas claras e irrefutables; porque esa situación se resume en esta breve, pero descorazonadora proposición: “Que tenemos un ministerio muy bueno, pero que constituimos un pueblo muy malo”; que mordemos la mano que nos alimenta; que, con una locura maligna, nos oponemos a las medidas y difamamos, desagradecidos, a las personas cuyo único objetivo es nuestra paz y prosperidad. Si unos pocos libelistas insignificantes, que actúan bajo la maraña de unos políticos facciosos, sin virtud, dotes, ni carácter (así los representan constantemente esos señores) bastan para excitar a estos disturbios, tiene que estar muy pervertida la disposición de un pueblo para que puedan producirse, por tales medios, semejantes perturbaciones. Para agravar en no escasa medida tal desgracia pública, en esta hipótesis, la enfermedad no parece tener remedio posible. Si la causa de la turbulencia de una nación es su riqueza, no creo que se vaya a proponer la miseria como policía encargado de mantener la paz; si las raíces que alimentan toda esa abundancia de sediciones son nuestros dominios de ultramar, no creo que se intente cortarla para matar de hambre la fruta. Espero que si es nuestra libertad la que ha debilitado el ejecutivo no haya un plan de pedir ayuda al despotismo para llenar las deficiencias del derecho. Sea lo que sea lo que se intente, no se sostiene aun ninguna de estas cosas. Por consiguiente, parecemos abocados a la desesperación absoluta pues no tenemos otros materiales con que trabajar sino aquellos con que Dios se ha servido formar los habitantes de esta isla. Si son radical y esencialmente viciosos, todo lo que puede decirse es que son muy desdichados los hombres que tienen la suerte o la obligación de administrar los asuntos de este pueblo perverso. Es cierto que a veces oigo afirmar que una tenaz perseverancia en las actuales medidas y un castigo riguroso de quienes se oponen a ellas, pondrá fin, en el transcurso del tiempo, de modo inevitable, a estos desórdenes. Pero a mi modo de ver esto se dice sin una detenida observación de nuestra disposición actual y con un desconocimiento absoluto de la naturaleza general de la humanidad. Si la materia de que está compuesta la nación tiene tal facilidad para fermentar como dicen estos señores, no faltará nunca la levadura que la trabaje, en tanto sigan existiendo en el mundo el descontento, la venganza y la ambición. Los castigos particulares son el remedio de las enfermedades ocasionales del Estado; inflaman, más bien que alivian, los calores que surgen de una mala administración continuada por parte del gobierno, o de una mala disposición natural del pueblo. Es de la mayor importancia no equivocarse en la utilización de las medidas fuertes; la firmeza es únicamente virtud cuando acompaña a la prudencia más perfecta. La inconstancia es, en realidad, un correctivo natural de la locura y la ignorancia.
No soy de los que creen que el pueblo no se equivoca nunca. Lo ha hecho muchas veces, y con daño, tanto en otros países como en éste. Lo que sí digo es que en todas las disputas entre el pueblo y sus gobernantes las presunciones están por lo menos a la par en favor del pueblo. Acaso la experiencia justifique el ir más allá. Cuando el descontento popular ha prevalecido mucho, puede afirmarse y sostenerse de modo general que se ha echado de menos algo en la constitución o en la conducta de los gobernantes. El pueblo no tiene interés en el desorden. Cuando obra mal ello constituye su error, no su delito. Pero con los gobernantes no ocurre así. Pueden ciertamente obrar mal de intento y no por error. « Les révolutions qui arrivent dans les grands états, ne sont point un effect du hazard, ni du caprice des peuples. Rien ne révolte les grands d’un royaume comme un gouvernement faible et derangé. Pour la populace ce n’est jamais par envie d’attaquer qu’elle se soulève, mais par impatience de souffrir ». Estas palabras son de un gran hombre; de un ministro de Estado; y un celoso defensor de la monarquía. Se aplican al