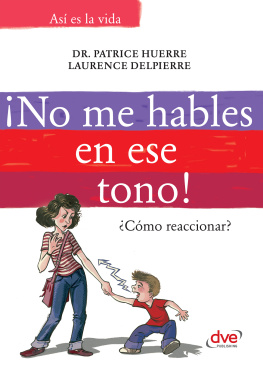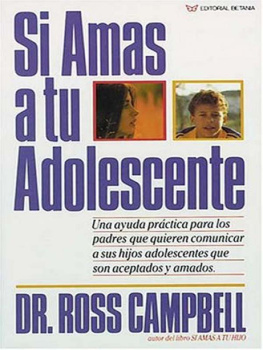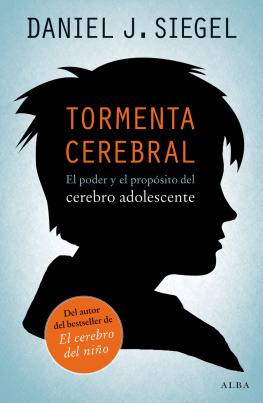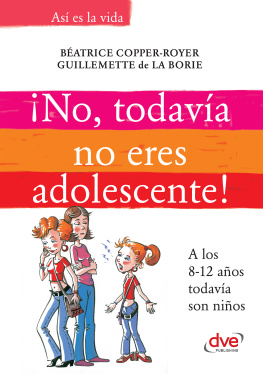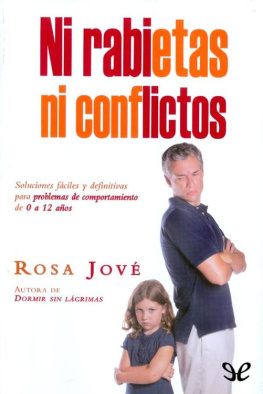Hace ya unos doce o dieciséis años vino al mundo un bebé berreón y, ahora, nos sentamos frente a un adolescente que, en cambio, no dice esta boca es mía, o peor aún, ¡profiere algo espantosamente incomprensible!
Entre su incomprensible jerga, su tono a menudo insolente, sus explicaciones ambiguas, sus argumentos mordaces, sus reflexiones agresivas, su vocabulario grosero o… su mutismo, no es fácil compartir el día a día sin estar al borde de un ataque de nervios. ¿Qué actitud tenemos que adoptar? ¿Qué respuestas debemos darle? Y, más allá de las palabras, con ese comportamiento, ¿qué quiere decirnos en el fondo? Es la rutina diaria con la que batallamos los padres: intentar entender lo que quiere nuestro adolescente sin perder el rumbo. La capacidad de escucharle, responderle, animarlo y reconciliarlo, utilizando las palabras justas, nos ayudará a acompañarlo hasta el final de su proceso de cambio, con indulgencia y firmeza.
Capítulo 1
«Vaca burra»
Aclarar explícitamente lo prohibido y lo permitido no es fácil para los padres. ¿Hasta dónde deben permitirse los excesos de la lengua o del comportamiento? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que imponemos es coherente, cuando cada familia «crea» sus propios límites?
Todavía no pesa tres kilos y usted ya se siente desamparado ante esa cosita que de repente se pone rojo, nos mira fijamente y se pone a gritar haciendo muecas. Sus estridentes gritos nos oprimen el corazón. Lo intentamos todo: el biberón, el pañal limpio, las caricias... ¿Y qué? Quince años más tarde, vuelve a estar rojo como en sus primeros días, soltando un «de todas formas, nunca entendéis nada», seguido de un portazo que dice mucho del grado de incomprensión del que se siente víctima. Quizá la vida comience con un «malentendido» entre padres e hijos que se alarga en el tiempo, durante mucho tiempo, ¿quizá toda la vida?
■ ¿Qué quiere decirnos?
¿Acaso nosotros, los padres, no nos pasamos la vida intentando entender lo que nuestro niño intenta decirnos, interpretando sus actos y sus gestos, y procurando transmitir mensajes sin estar seguros de que sean entendidos? Y, además, cuando una familia «se entiende», ¿no significa eso que nadie tiene la impresión de hablar con las paredes y que los demás miembros ajustan sus comportamientos en función de lo que acaba de decirse?
El lenguaje es un código, ¡siempre que sirva para transmitir un mensaje bastante claro! Así, al año aproximadamente, nuestro niño ya es capaz de expresar lo que desea con un vocabulario elaborado a veces de forma espectacular, con el paso del tiempo, sin tener comportamientos ruidosos. Si dice: «melo, melo» a los que se ocupan de él normalmente, es fácil que obtenga un caramelo más y ya no se vea obligado a arquearse en su trona mostrando el paquete con el dedo. Pero pronunciando esta misma frase a personas desconocidas que no puedan decodificar este prelenguaje, existen muchas posibilidades de que se vea obligado a utilizar el segundo método, mucho más demostrativo. De ese modo, cuantas menos palabras se tengan a disposición, más posibilidades hay de que se recurra a estos gestos. Asimismo, con frecuencia al adolescente también le faltan palabras para expresar lo que siente, y se ve obligado a pasar a la acción para intentar que lo entiendan: dejar de esforzarse en la escuela, hacer tonterías, fugarse… son algunas de las señales de alarma que el adolescente utiliza sistemáticamente para expresar su malestar, actuando y no sincerándose.
■ El placer de decir «no»
Hacia los dos años se abre una nueva etapa. El placer surge de una nueva palabra mágica: no. Decir «no» es comprobar su diferencia, afirmar su identidad, afirmarse por completo, pronunciando fuerte y alto, que ya no somos un apéndice del otro. Decir «no» es también explorar los límites de ese nuevo poder que nos otorgamos además de experimentar el efecto que produce en los demás. De ese modo comprueba en casa lo que puede hacer o no fuera de casa. Nuestro niño de dos-tres años sondea los límites de lo permitido y lo prohibido. Una búsqueda que a menudo agota a los padres que no siempre tienen muy claro hasta dónde pueden tolerar. Pero a los dos años, al igual que a los quince, cuando comienza un pulso con los padres, ni al niño ni al adolescente les apetece ganarlo. ¿Qué esperan pues de los padres? Una posición firme que los tranquilice, un adulto que no capitule, que no se hunda, sino que relativice sin montar en cólera. ¡Más fácil de decir que de llevar a la práctica!
■ Tiene la palabra Su Majestad el bebé
El trabajo de padres es terriblemente complicado. A menudo, por miedo a dañarlo o en nombre de una ilusoria democracia familiar, donde la libertad de palabra permitiría a todo el mundo expresar lo que tiene que decir sin ningún tipo de freno, ya no sabemos precisamente poner los límites que permitan una cierta libertad. Se confunden las reglas del juego del intercambio familiar. A los padres no se les ocurriría prohibir a sus hijos hablar en la mesa. El niño, deseado, esperado e incluso idolatrado, es incitado desde su más tierna edad a tomar la palabra. No sorprende pues que se le permita incluso interrumpir a los adultos para expresar todo lo que le pasa por la cabeza, sin asegurarse previamente de que sus palabras presentan algún interés, esperando solo que tengan efecto en su asamblea. ¡Qué irresistible parece este bomboncito de tres años que monopoliza la palabra durante la cena, contando cómo la corteja su enamorado! Pero súbitamente ya no parece tan divertida, cuando intenta reproducir la escena a las nueve de la noche ante los amigos de los padres, que intentan desesperadamente intercambiar algunas palabras tomando el aperitivo. ¿Pero cómo puede saberlo, si no se le explica claramente que existe un momento para todo? Lo que encandila a sus padres no tiene por qué seducir forzosamente a los demás adultos y, a las nueve de la noche, su lugar está más en su cama que con los padres y las madres que se han tomado la molestia de dejar a los niños con alguien para poder pasar una velada con otros adultos. El problema es que los padres de esta encantadora niña no saben qué actitud tienen que adoptar, porque están atenazados: toleran aparentemente muchas cosas, porque sobre todo no quieren contrariar a su hijita. Ni tampoco reproducir lo que vivieron, en su infancia, cuando veían con horror que se cerraba la puerta de su habitación, oían las risas resonar en el salón y tenían prohibido levantarse. Pero en el fondo de sí mismos, en el lugar de ese nivel de tolerancia ideal, existe un umbral muy real que hace que esta situación les resulte insoportable antes de lo que esperaban y que se sientan obligados a enfadarse, a amenazar, a castigar a la niña para que se acueste. Pero si antes de la cena le hubieran dicho: «Les dirás hola a nuestros amigos y cuando la aguja grande esté aquí, te leo un cuento y apagamos la luz», probablemente no habrían tenido que llegar tan lejos.