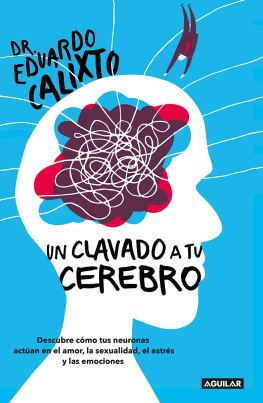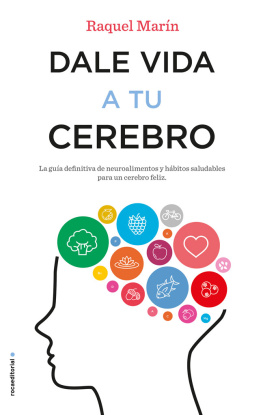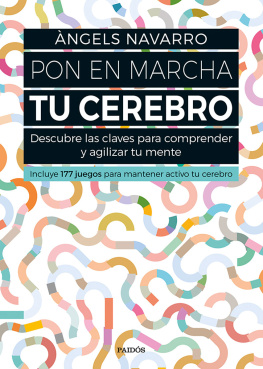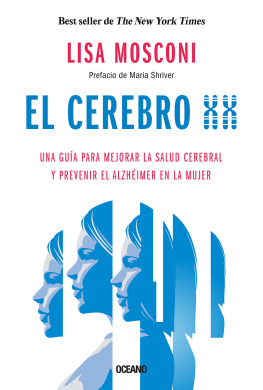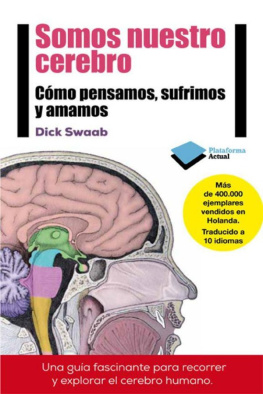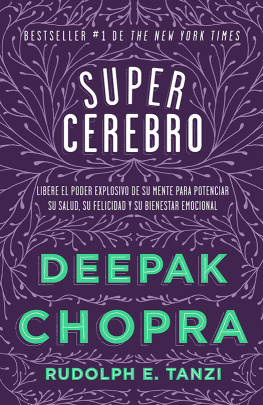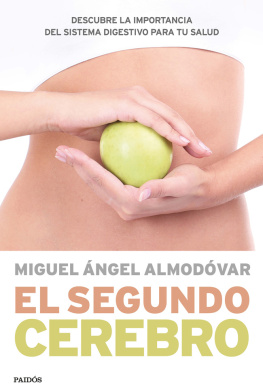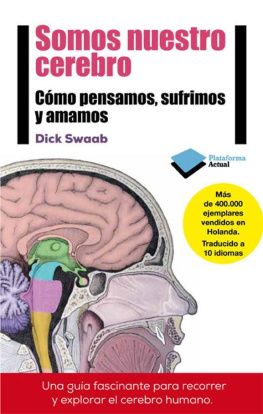Capítulo 1.
La cotidianidad de lo bueno y lo malo
Capítulo 2.
Lo que no le ayuda al cerebro
Capítulo 3.
Análisis para funcionar mejor
Despedida
Soy Arnulfo, tengo 82 años, estoy sentado en una cama de hospital, veo correr a enfermeras y a dos médicos dando indicaciones en forma enérgica, uno de ellos no deja de ver un monitor y señala varias cosas en la pantalla que no entiendo, el otro médico no cesa por llamar mi atención y repite varias veces mi nombre, mis ojos se entrecierran y hay una lágrima en mi mejilla derecha, ya no siento dolor, pero siento frío en mis pies, mi cuerpo está cubierto por una bata sencilla, no percibo sensaciones en mis manos, mi mente no está completamente clara, me cuesta mucho hablar, no entiendo a ciencia cierta qué estoy haciendo aquí, pero tampoco deseo moverme, ya no tengo miedo.
Al ver la luz neón blanca que está arriba de mi cama empiezo a reflexionar que ya la vida me dio varias lecciones, empezando por entender que el orgullo y el miedo nos quitan lo mejor de la existencia. He buscado el sentido y la lógica de la vida, pero he comprendido que la gran mayoría de las cosas que nos suceden no lo tienen. Me he equivocado cuando pensé que lo que nos hace felices por un día no nos hará felices toda la vida, que ahora mi cerebro desensibiliza la felicidad con mucha facilidad. He comprendido que la felicidad es un estado de plenitud que no se puede forzar. A mis 82 años he entendido que las separaciones nos acompañan en nuestra vida, el decir adiós a veces es imprescindible, otras veces es conveniente y algunas más es beneficioso. Mi cerebro ya lloró, divagó y sonrió, y he sido feliz por varios momentos en mi vida, aceptando que esas felicidades son cortas, que por más que insista, no recuerdo días de risas, sino que en realidad son momentos muy breves de felicidad. Sí, una de las grandes conclusiones de mi vida es entender que la felicidad es relativa, subjetiva y las personas que no la han tenido fácil les cuesta más ser felices al final de la vida.
Estoy empezando a entender que perder a quien se ama es una lección inevitable y dolorosa, es lo que más enseño a mis emociones y a mi forma de tomar decisiones. Los momentos con los amigos fueron únicos y la emoción que sentí por abrazar a mis hijos y a mis nietos es indescriptible y están troquelados aquí en mi cerebro; estos recuerdos hechos con la misma esencia neuronal de mis viajes, errores y experiencias. Hoy entiendo que hay un pequeño hilo que me ata al mismo oxígeno que respiran mis seres queridos. Cerrar este ciclo también forma parte de la vida, crecí y envejecí cambiando la percepción del mundo de acuerdo con el transcurso de mi vida. Hoy, en este punto veo las dos grandes fuerzas que me hacen tomar decisiones, las que tiran de mí y me empujan a aceptar con tranquilidad la posibilidad de estar en un mejor lugar. Dicen que antes de morir uno ve pasar su vida muy rápido, ¿será posible?
Mi cerebro se formó entre la tercera y la quinta semana de vida intrauterina, para conectar neuronas que gradualmente han madurado y me permiten este pensamiento.
Mi primera bocanada de aire al nacer, al primer segundo, generó una madurez increíble de mi cerebro y fue esa entrada de oxígeno la orden molecular para conectarse, para empezar a sentir por sí solo en este mundo.
A los tres meses sonreí por primera vez, para nunca dejar de hacerlo.
Al primer año mi cuerpo creció más que en cualquier etapa de mi vida.
Mi cerebro a los cinco años empezó a tener miedo de estar solo.
A los 10 años tuve mis primeros amores platónicos.
Cuando cumplí 15 años percibí conscientemente mi fortaleza física.
A los 20 años empecé a contar historias para enamorarme.
Cuando tenía 25 años tuve dudas de vivir con la persona que escogí para envejecer a su lado.
A los 30 años mi cerebro se dio cuenta de que no siempre tenía la razón.
A los 32 años me di cuenta de que ser padre no se trata de repetir los mismos recursos psicológicos y defectos de educación que me enseñaron a mí.
A los 35 años dudé de los consejos que no concordaban con mi lógica.
Después de los 40 años fue muy común pensar que el amor no siempre fue perfecto y que el desamor no es un castigo, pues ambos son aprendizajes.
A los 45 años reconocí que muchos amores son irrepetibles.
A mis 50 años acepté que muchos sueños nunca se realizaron. Empecé a percibir cómo los pequeños detalles se convierten en lo importante, en lo imprescindible. En esa época aprendí a despedirme de mejor forma.
Cuando cumplí 60 años siempre vi más viejos a mis contemporáneos y me sentí sabio por primera vez.
Me di cuenta de que cuando tuve 70 años ya no quería salir de casa, estaba cansado, recordando las mejores lecciones y consejos de mi madre.
Hoy que tengo 82 años acepto que fui un padre opaco al expresar mis emociones y sentimientos a mis hijos, pero que esta capacidad se revirtió con mis nietos. Fui muy afortunado al tener una segunda oportunidad para cuidar a mis genes.
Los médicos se han dado por vencidos. Hay un silencio espeso en la sala de urgencias del hospital; sí, creo que estoy en un mejor lugar, ya no siento frío, estoy conforme. Una enfermera llora a mi lado derecho, en su mano tiene una nota que le escribí a mi nieto, la cual he leído varias veces, pero no se la pude leer a él. Ahora recuerdo, sí, ¡ya recuerdo!, antes de sentir este horrible dolor en el pecho que me hizo ahogarme y motivó venir de emergencia a este hospital, le escribí algo muy sincero a mi nieto que se encuentra muy lejos de mí y es lo único que me faltó decir, lo voy a extrañar mucho, creo que él más a mí, más…
La enfermera, con lágrimas en los ojos, guarda el papel, el cual me dieron después y que leí varias veces, en voz baja, en el funeral.
Querido Eduardo:
Cerebro que no aprende límites, nunca los pondrá.
Si no lo enseñan a escuchar, difícilmente escuchará.
Si no te han querido, es difícil que sepas querer…
Si nunca te han dado reconocimiento,
te incomoda reconocer.
Sin conocer la confianza, nunca confiamos en otros.
No olvides que siempre me tendrás a mí:
Tu abuelo
Enséñale a tu cerebro quién manda
Simplemente… para mi abuelo: gracias.
A manera de presentación
El cerebro humano tiene un antecedente genético de 4 000 millones de años de evolución, no es el cerebro más grande entre los animales, pero sí el que tiene una mayor cantidad de neuronas en una densidad pequeña, menor, comparada con otros mamíferos, lo que le garantiza una gran eficiencia. Nuestro cerebro evoluciona de una sola neurona a 100 000 millones de neuronas en nueve meses; antes de nacer puede alcanzar una velocidad de división de 250 000 neuronas por minuto y realizar 30 000 conexiones por segundo.
El cerebro humano integra información a gran velocidad, discrimina con exactitud, compara experiencias, prevé y planifica el futuro y toma decisiones; sin duda es un cerebro privilegiado. Tiene un lenguaje, desarrolla una gran plasticidad neuronal al mismo tiempo que puede reconocer sus capacidades y limitaciones, entiende el impacto ecológico de su desarrollo, integra culturas y es capaz de construir interacciones inmediatas de comunicación a través de redes sociales.
La inteligencia humana ha permitido viajar por aire, mar o tierra a grandes velocidades, ha explorado el espacio, incluso puede trasplantar órganos a su cuerpo, entre miles de cosas que hace excepcional su actividad. Nuestras neuronas nos permiten apreciar el arte, llorar en un atardecer o emocionarnos al ver una pintura y apreciar la música, son capaces de construir el amor y cuidar nuestra descendencia. Sin embargo, el número de neuronas no es infinito, y después de cierta edad, pierde gradualmente sus células y disminuye sus capacidades, en especial la memoria. Nuestro cerebro se enferma, se obsesiona y es capaz de atentar en contra de sí mismo. El cerebro humano no es perfecto, es vulnerable, nos confundimos, malinterpretamos, editamos nuestros recuerdos.