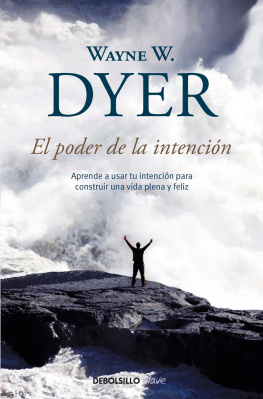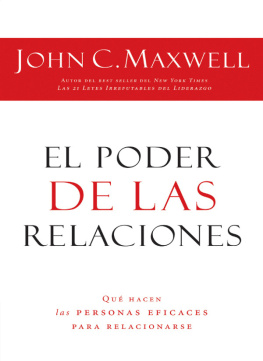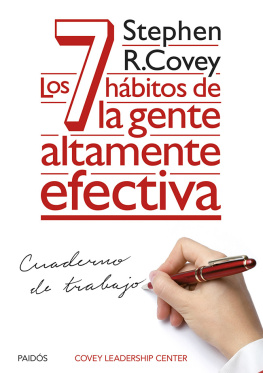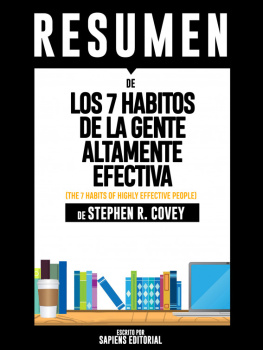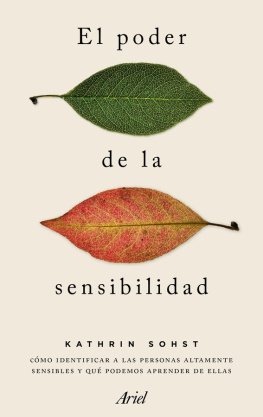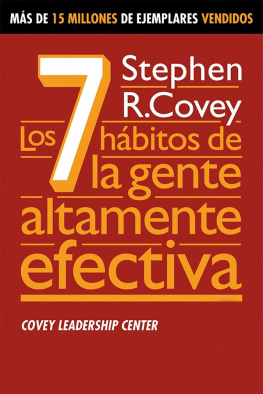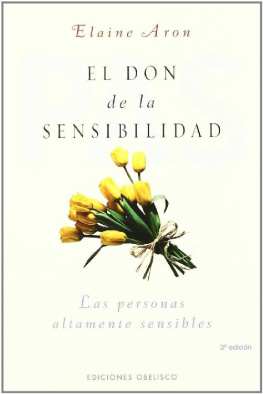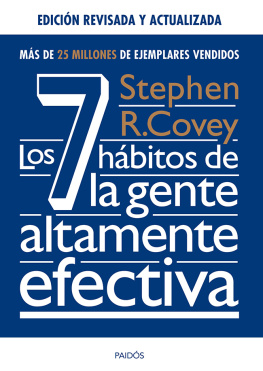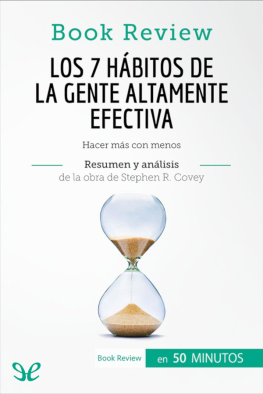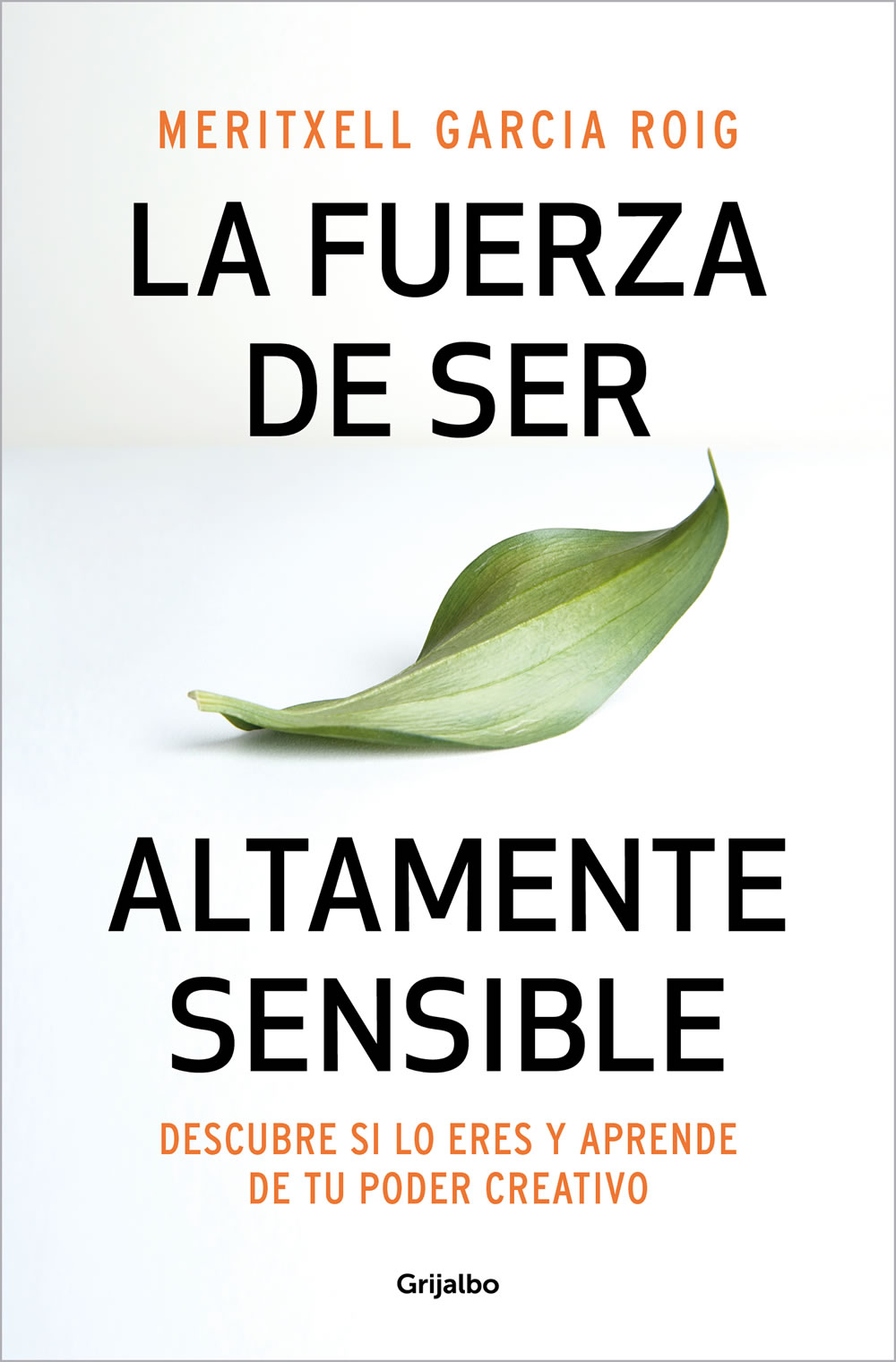1
Mi historia creativa
Recuerdo el primer día que visité la guardería, tenía entonces tres años. La profesora nos fue mostrando las instalaciones. Nos enseñó el comedor y las aulas, incluidas la de Música y la de Plástica. Me acuerdo de observarlo todo en silencio; miraba cada detalle de aquellos pasillos, de los pupitres dispuestos uno al lado del otro, y me imaginaba sentada en la clase. De pronto, me surgió una duda importante para mí, así que, ni corta ni perezosa, pregunté:
—¿No hay lavabos?
Durante el tour solo había visto aulas y más aulas y me sentía confundida.
—Claro que sí —contestó la profesora.
—¿Podemos verlos? —pedí con curiosidad.
—¡Por supuesto! —dijo ella sonriendo.
Tal vez no sea la típica pregunta que haría una cría de tres años, pero desde la perspectiva de una niña altamente sensible es normal: me preocupaba saber cómo sería mi día a día, quería hacerme una idea de lo que haría en la guardería. En mi mente infantil, intentaba anticiparme a los acontecimientos. Un escenario controlado y preparado conlleva menos contratiempos sensoriales. De pequeña quizá no fuera consciente de ello, pero en mi interior sabía que era así, y buscaba respuestas que me ayudaban a sentirme segura.
Recuerdo aquel día como si fuera hoy. Mi abuela me dijo: «Txell, estarás aquí unas horitas y luego la abuela vendrá a buscarte. Siéntate en esta silla, no te muevas y la yaya volverá a recogerte en un ratito».
Como obediente que era, me senté en esa silla y me quedé observando a los niños y a los padres que entraban en la sala. Minutos más tarde, seguía sentada en aquella silla, lejos del trajín de los niños ruidosos.
La señorita se acercó a mí y me dijo que fuera a sentarme con el resto de los niños. Yo le contesté que no, que mi abuela me había dicho que me quedara en esa silla hasta que ella volviera a buscarme y que no pensaba moverme de allí.
Estar en un rinconcito del aula me ofrecía una perspectiva privilegiada. Podía ver a los niños, cómo eran, qué hacían. También miraba las paredes, llenas de dibujos y murales. Cada mañana llegaba a la guardería y me sentaba en mi silla, apartada de los demás.
A finales de la primera semana, me levantaba de la silla, corría a hablar con un compañero y volvía a mi sitio lo más rápido que podía. Las profesoras respetaron mi voluntad de sentarme en esa silla, aunque intentaban involucrarme en la clase lo máximo posible.
Mientras te cuento esto se me escapa una sonrisa porque recuerdo que, para conseguir que me levantara de la silla, mis profesoras se inventaron una canción que decía que mi abuela venía a recogerme. Cogían la guitarra, y con un pie en la silla, adoptando una pose flamenca, rasgueaban las cuerdas. Entonces, al son de la música, todos los niños de la clase cantábamos la canción, que empezaba así: «Ahora viene Filo, Filo vendrá a buscarte...». Filo es mi abuela. Se llama Filomena, un nombre italiano poco común en Barcelona pero perfecto para una canción espontánea que quedaría en el recuerdo de esos primeros días de guardería. Mis profesoras pensaron que la cantilena me animaría a unirme al grupo de niños. En los años noventa nadie había oído hablar de personas altamente sensibles, pero mis profesoras fueron lo bastante empáticas y perceptivas para darse cuenta de que necesitaba una adaptación a mi ritmo.
Me costó dos semanas acostumbrarme a la guardería, y mis incursiones en el grupo fueron cada vez más asiduas por voluntad propia. Pasado el tiempo, ya no volvía corriendo a mi silla cuando iba a hablar con un compañero, hasta que me uní al resto de los niños y me senté con ellos.
Para la pequeña Txell de tres años todo aquello —un espacio nuevo, rodeada de niños, sin adultos conocidos y con la novedosa figura del profesor— implicaba tal avalancha de información sensorial que su sistema sensible no daba abasto.
No lloré ni un día por tener que ir al parvulario, pero mi cuerpo estaba agotado. Según mi madre, durante dos semanas lucí unas ojeras que parecían salidas de una película de terror. La sobresaturación se me notaba en el cansancio del cuerpo.
Necesitaba reposar en esa silla, apartada de todo —a solo unos metros de la realidad—, para procesar y asumir toda esa información nueva que me proporcionaba ir a la guardería.
Con tres palabras
De pequeñita, con apenas un año y medio, ya era capaz de formar oraciones de tres palabras. Los niños de mi edad me parecían aburridísimos porque aún no hablaban, mientras que yo podía comunicarme, aunque fuera con frases rudimentarias.
Un día mi madre y yo estábamos en el parque, sentadas en el arenero, y a mi lado había un niño de mi edad.
Mi madre me dijo:
—Txell, ¿por qué no juegas con este niño?
—Mamá, no habla, aburrido —respondí con expresión de desdén.
—Pero si no hace falta hablar. Mira... —dijo ella mientras movía la pala y jugaba con el niño haciendo gestos y dibujando en la arena.
Aún recuerdo la mirada de extrañeza que le dediqué a mi madre. Hablar con gestos me parecía una locura. Siempre he sido muy espontánea y mi cara es un libro abierto que muestra lo que me sucede por dentro.
Un chándal rosa espantoso
Una vez señalé a una dependienta de una tienda de ropa con mi dedito en alto, amenazador, mientras le decía:
—Nena no gusta.
La dependienta quería que me probara un chándal de color rosa espantoso.
Mi madre aún se ríe al recordarlo ya que, gracias a mí, se ahorró el mal trago de tener que decirlo ella. Desde pequeña, era capaz de expresar mi incomodidad y determinación con el dedo en alto y frases de tres palabras. Sabía marcar límites con los recursos de los que disponía por entonces.
UnaFde imprenta
Fui una niña muy risueña e intensa a la vez. Cuando estaba triste, enfadada o molesta porque algo me parecía injusto, entraba en una espiral de autodestrucción que no sabía gestionar.
Una tarde me dio por practicar caligrafía. Quería trazar una letra F idéntica a las del libro que tenía delante. Lo intenté con todo mi empeño durante un buen rato, pero no hubo manera de que me saliera una F de imprenta perfecta, tal y como yo quería.
Hoy sé que la F que tracé era mejor que muchas de las que he visto en mi vida, pero a mi yo de cinco años le parecía que no alcanzaba el estándar de la perfección.
Lloré durante más de tres horas. Mi madre, sentada a mi lado, intentaba convencerme de que la F que pretendía copiar solo podía hacerla una máquina. Sin embargo, me empeñé en reproducirla.
Ella me enseñó que a veces las cosas no salen como uno quiere, pero que eso no significa que el resultado sea peor. Intentó compensar mi sentido del perfeccionismo, presente en todo lo que yo hacía, y puso todo de su parte por quitar hierro al asunto.
Gracias a sus esfuerzos, poco a poco fui capaz de regular mis intensas emociones, ese sentirlo todo a flor de piel que forma parte de mi naturaleza.
Se me han acabado los besos
Con cuatro años ya tenía claro que, de pequeña, los adultos te achuchan, te acarician las mejillas o te manosean el pelo a su antojo. Recuerdo que no me gustaba mucho ese contacto físico forzado, así que, cuando me pedían un abrazo o un beso y no me apetecía darlo, ni corta ni perezosa me sacaba los bolsillos del pantalón o de la falda, con las costuras hacia fuera y, con los brazos en jarras, decía: «Uy, se me han acabado los besos...».