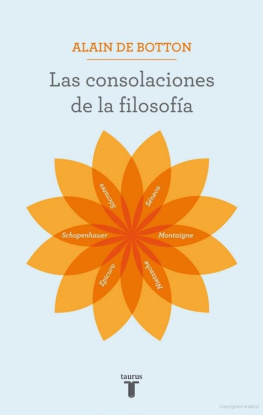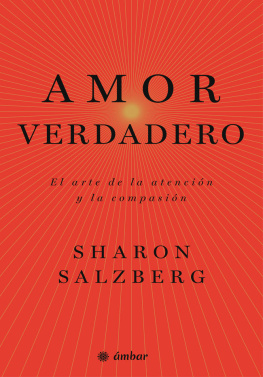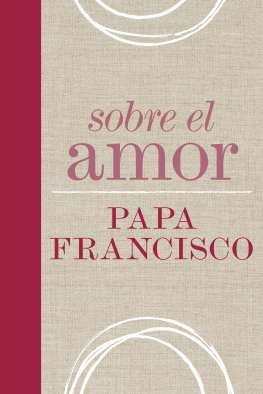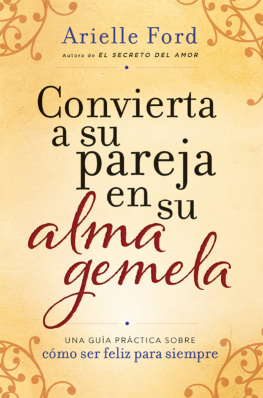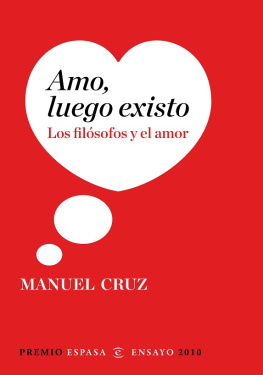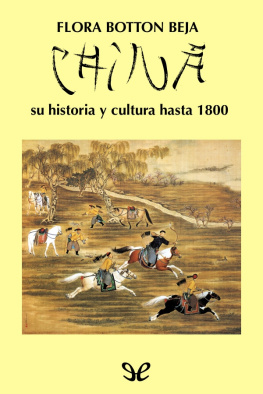Título original: Essays in Love .
© Alain de Botton, 1993, 2006.
© de la traducción: Juan José del Solar.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2013.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
Composición digital: Víctor Igual, S. L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
FATALISMO ROMÁNTICO
. En ningún lugar es tan intenso el anhelo de un destino como en nuestra vida romántica. Obligados con excesiva frecuencia a compartir nuestro lecho con gente incapaz de sondear nuestra alma, ¿por qué no podría perdonársenos el que creamos [contraviniendo todas las normas de nuestra época ilustrada] que algún día el hado nos hará conocer al hombre o a la mujer de nuestros sueños? ¿No podría disculpársenos cierta fe supersticiosa en una persona que acabe siendo la solución a nuestros inexorables deseos? Y aunque nuestras súplicas jamás reciban respuesta, aunque acaso no podamos poner fin al sombrío ciclo de la incomprensión mutua, si los cielos llegaran a apiadarse de nosotros ¿cabría esperar realmente que atribuyamos el encuentro con nuestro príncipe o nuestra princesa a una mera coincidencia? ¿No podríamos por una vez evadirnos de la censura racional y leer en todo aquello una parte inevitable de nuestro destino romántico?
. Sin pensar para nada en historias de amor, mediada una mañana de principios de diciembre iba yo sentado en la clase turista de un avión de la British Airways que hacía su trayecto entre París y Londres. Acabábamos de cruzar la costa normanda, donde un manto de nubes invernales había dado paso a un paisaje ininterrumpido de brillantes aguas azules. Aburrido e incapaz de concentrarme, había cogido la revista de la compañía aérea para empaparme pasivamente de información sobre las ofertas hoteleras de los centros turísticos y los servicios del aeropuerto. Había algo tranquilizador en ese vuelo: la sorda vibración de los motores, el silencioso interior gris y las sonrisas dulzonas de las azafatas. Un carrito con un surtido de bebidas y aperitivos iba avanzando por el pasillo y, pese a no tener yo hambre ni sed, me transmitió esa vaga expectativa que pueden despertar las comidas en los aviones.
. Quizá con cierto morbo, la pasajera sentada a mi izquierda se había quitado los auriculares para estudiar el folleto sobre medidas de seguridad colocado en el bolsillo del asiento delantero. Describía el accidente ideal: los pasajeros aterrizaban suavemente y en calma sobre tierra o agua, las señoras se quitaban sus tacones altos y los niños inflaban correctamente sus chalecos salvavidas con un fuselaje aún intacto y un combustible que, oh milagro, no llegaba a inflamarse.
. —Si este aparato se viene abajo, no hay quien se salve. ¿Qué querrán decir estos bromistas? —preguntó la pasajera sin dirigirse a nadie en particular.
—Pienso que quizás eso tranquilice a los pasajeros —repliqué, pues yo era su único oyente.
—Ojo, que tampoco es una mala manera de irse, y muy rápido, sobre todo si uno choca contra tierra y va sentado delante. Un tío mío murió en un accidente aéreo. ¿Algún conocido suyo ha tenido una muerte parecida?
Nadie, pero no tuve tiempo de contestarle pues se acercó una azafata que [ajena a las dudas éticas que acabábamos de atribuir a sus superiores] nos ofreció un refrigerio. Pedí un vaso de zumo de naranja y estaba a punto de rechazar una bandeja de bocadillos poco apetitosos cuando mi compañera de viaje me susurró:
—Acéptelos, que me los comeré yo. Me muero de hambre.
. Tenía el pelo castaño y tan corto que dejaba la nuca al descubierto; sus grandes ojos, de un verde acuoso, se negaban a mirar los míos. Llevaba una blusa azul, y una chaqueta de lana gris cubría sus rodillas. Sus hombros eran delgados, casi quebradizos, y el desaliño de sus uñas revelaba que se las mordía a menudo.
—¿Seguro que no le apetecen?
—En absoluto.
—Disculpe, no me he presentado. Me llamo Chloe —anunció tendiéndome su mano por encima del brazo del asiento con una formalidad un tanto enternecedora.
Siguió luego un intercambio de datos biográficos. Chloe me contó que había estado en París para asistir a una feria de muestras. Llevaba un año trabajando como diseñadora gráfica para un revista de modas en el Soho. Había estudiado en el Royal College of Art y, aunque nacida en York, se había trasladado a Wiltshire de niña; ahora [a los veintitrés] vivía sola en un apartamento en Islington.
. —Espero que no me hayan extraviado el equipaje —dijo Chloe cuando el avión inició el descenso hacia Heathrow—. ¿No teme usted que puedan extraviarle el equipaje?
—Nunca pienso en ello, pero ya me ha pasado dos veces, una en Nueva York y la otra en Frankfurt.
—Oh, yo detesto viajar —suspiró Chloe mordiéndose la punta del índice—. Y sobre todo detesto las llegadas, me producen una auténtica angustia. Cuando paso fuera una temporada, siempre pienso que algo terrible ha ocurrido en mi ausencia, que se ha reventado alguna tubería, o que he perdido mi trabajo o que mis cactus se han muerto.
—¿Tiene cactus en casa?
—Varios, me dio por ahí una temporada. Son fálicos, ya lo sé, pero es que pasé un invierno en Arizona y quedé bastante fascinada por ellos. ¿Tiene usted alguna mascota?
—Antes tenía unos cuantos peces.
—¿Y qué les pasó?
—Estuve viviendo con una amiga hace unos años. Y creo que le entraron celos o algo así, porque un día apagó el dispositivo que renueva el agua de la pecera y se murieron todos.
. La conversación discurrió sin rumbo fijo, permitiéndonos entrever la manera de ser de cada uno —como esas instantáneas que uno va captando en una tortuosa carretera de montaña— antes de que las ruedas rebotaran sobre la pista de aterrizaje, los motores recibieran la orden de frenar y el avión se dirigiera lentamente a la terminal del aeropuerto, donde volcó su carga en la atestada zona de inmigración. Cuando recogí mi equipaje y pasé la aduana, ya me había enamorado de Chloe.
. Hasta que uno no esté realmente muerto [y en tal caso habría que considerarlo imposible] es difícil pensar que alguien haya sido el amor de su vida. Pero resulta que a mí, muy poco después de conocerla, no me pareció nada descabellado pensar en Chloe en estos términos. No podría decir a ciencia cierta por qué entre todos los sentimientos disponibles y sus posibles destinatarios, de pronto tuvo que ser amor lo que sentí por ella. No pretendo conocer la dinámica interna de este proceso, ni puedo confirmar estas palabras con nada que no sea la autoridad de la experiencia vivida. Solo puedo contar que pocos días después de mi regreso a Londres, Chloe y yo pasamos una tarde juntos. Luego, pocas semanas antes de Navidad, cenamos en un restaurante de la zona oeste de la capital y, como si fuera la cosa más extraña y a la vez la más natural del mundo, terminamos la velada haciendo el amor en su apartamento. Ella pasó las navidades con su familia y yo me fui a Escocia con unos amigos, pero acabamos llamándonos por teléfono cada día, a veces hasta cinco veces diarias, no para decirnos algo en concreto, sino simplemente porque ambos sentíamos que hasta entonces nunca habíamos hablado así con nadie, que todo lo demás habían sido compromisos y autoengaños, que por fin ahora éramos capaces de entender y de hacernos entender, y que la espera [mesiánica por naturaleza] había llegado a su fin. Reconocí en ella a la mujer que había estado buscando torpemente durante toda mi vida, un ser cuyos atributos se hallaban prefigurados en mis sueños, cuya sonrisa y cuyos ojos, cuyo sentido del humor y buen gusto literario, cuyas angustias y cuya inteligencia se correspondían perfectamente con los de mi ideal.