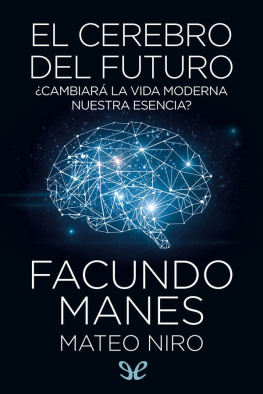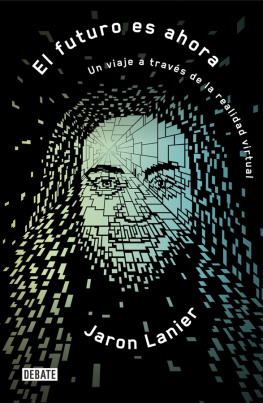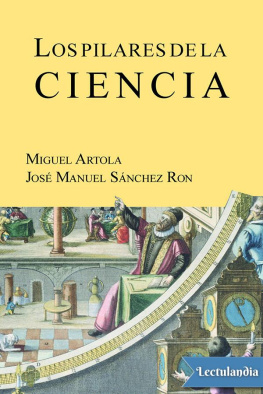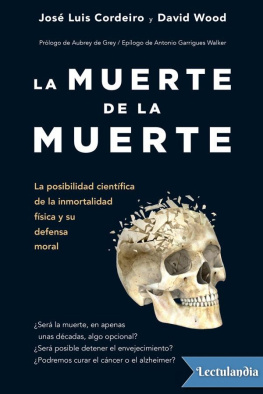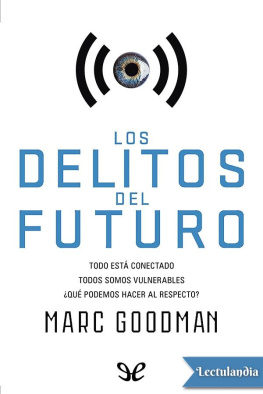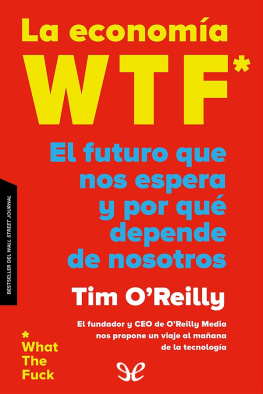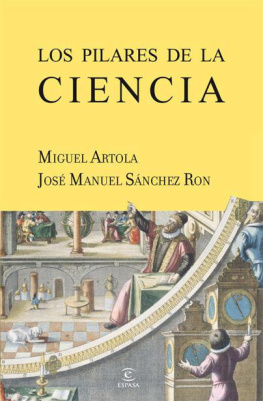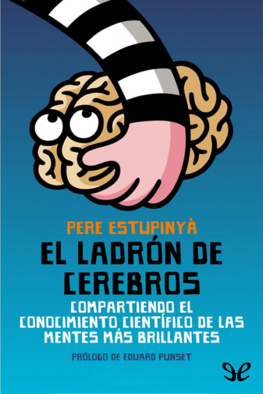Prólogo
Di vulgar
En 1830 la idea original de Morse no era crear un código, sino adaptar el lenguaje cotidiano de manera que pudiera transmitirse a través de un repique electromagnético. Letras convertidas en pulsaciones, aberturas y cierres de un circuito eléctrico. Fue más difícil crear el código que el propio sistema telegráfico. Todas las formas de comunicación acaban resumiéndose en la forma misma que adquiere el propio lenguaje.
Tal y como señala James Gleick: «La palabra escrita es el mecanismo por el que sabemos lo que sabemos. Organiza nuestro pensamiento (…) La historia y la lógica son en sí mismas producto del pensamiento escrito». Algo que resulta bastante útil a la hora de distinguir entre el desinfectante de pino y el after-shave.
La mente científica, incansable, dispersa e imbatible, desarrolló complejos razonamientos con los que no solo trató de explicar el mundo que nos rodea sino anticipar el que nos gustaría (en el mejor de los casos) que nos rodease. Para eso necesitó del lenguaje.
Desde la partícula más pequeña a la inmensidad del universo, pasando por la zona azul donde aparcar, podemos explicarlo casi todo.
De la misma manera que buscó respuestas, el ser científico necesitó siempre contar sus progresos y avances. Compartir razonamientos. Convertir tesis y análisis en rituales de apareamiento con los que conseguir la atención de otros miembros de la especie.
De ese capricho, nace el divulgador ciéntifico. Alguien menos mermado en lo social y con más fantasía narrativa.
Eructar con energía, de vez en cuando, suele ser la aproximación más determinada de un individuo medio a la ciencia en su forma práctica. La teórica es otra cosa. Del acercamiento teórico se encargan los divulgadores. Gente sin posibles, pero de notable formación (de la que presume en sus paredes) a quienes atribuimos la tarea de explicar el trabajo de otros sobre preguntas que ellos no se hicieron y que, en su mayoría, por triste que resulte, siguen sin resolverse.
La ciencia vive de las preguntas, no de las respuestas ¿Qué puede esperarse, pues, de unos tipos que se ganan el pan con nuestra incertidumbre?
Entiéndanme, siento una profunda simpatía y afecto hacia los divulgadores científicos y además soy muy partidario del chaparrón habitual de hipocresía que envuelve la mayoría de los prólogos, pero mis sentimientos no impiden preguntarme: ¿Qué harán los divulgadores cuando ya se sepa todo? ¿De qué vivirán cuando el cerebro humano sea omnipotente y el conocimiento se acabe?
Para eso no tienen respuesta, ¿verdad?
El divulgador es un tipo incapaz de adaptar su ignorancia a las modas de estos tiempos. Los avances en genética, el futuro o la quiniela suelen ser temas recurrentes en sus artículos, y es por eso que les pido (aunque moralmente no estoy en la mejor situación para hacerlo) que no dejen que nada de lo que aparezca en este libro les conduzca a la mala vida.
Desde la invención de la imprenta, hemos leído de izquierda a derecha y de arriba abajo. Pero eso ya no es así. Conscientes de que nuestra mente ya no funciona de manera lineal, el divulgador ha encontrado nuevos escondrijos donde guarecerse. Es difícil escapar del conocimiento, a menos que sea usted lector del Marca.
IMPORTANTE: Este libro está repleto de información y ciencia. Quedan advertidos del tremendo peligro que corren iniciando esta lectura, y a estas alturas, uno solo debería verse en peligro inminente y fatal en caso de estreñimiento.
A mi juicio la obra que tienen en sus manos, es un buen ejemplo de lo que les cuento. Las próximas páginas ilustrarán de sobremanera ese increíble apego al saber que tienen algunos, y si bien los posteriores capítulos de esta obra colman la necesidad de sabiduría de la mayor parte de la gente de nuestra categoría, reconozco echar en falta algunas cuestiones tan fundamentales como: ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? o ¿Qué hace usted en la cama con mi señora?
Tradicionalmente en nuestro país los distintos gobernantes han sido pésimos para con la ciencia (también cuando no era ciencia), pero eso no ha impedido que algunas de las mentes más brillantes de todos los tiempos hayan sido paisanos nuestros. ¿Cómo ha sido eso posible? Yo tampoco sabría decirle.
Independientemente de si es cierto o no que el alcohol mejora la escritura (en mi caso, al menos, ha mejorado en alguna ocasión la lectura) me atrevo a decir que si este es el tipo de libro que a usted le gusta, este libro le gustará.
Con los intestinos cargados de café y aprensión.
T ONI G ARRIDO
Madrid, noviembre de 2013
Introducción
Equipado con sus cinco sentidos, el hombre explora el universo a su alrededor y llama ciencia a su aventura.
E DWIN P OWELL H UBBLE ,
The nature of science, 1954
La primera vez que vi un mapa tenía unos siete años. Era un desplegable dibujado a mano en La isla del tesoro, de Robert L. Stevenson, que nos obligaron a leer en el colegio. Creo que terminé el libro solo para poder descifrar los secretos que escondía aquel croquis. Desde entonces, quizá por coincidencia, azar o destino, mis libros predilectos siempre albergaban un mapa: El conde de Montecristo, Robinson Crusoe, una extraña y extraviada edición del Frankenstein de Mary Shelley con un onírico mapa del Polo Norte, prácticamente todos los libros de Julio Verne y unos bizarros y vesánicos planos del mundo de Alicia en el país de las maravillas…
Más tarde, en plena efervescencia de la exploración, es decir, en el apogeo de la adolescencia, me atreví a hacer un mapa de la ruta de Marco Polo, basada en su Libro de las maravillas. Hoy ese dibujo solo es una fantasía lejana, mi propio Xanadú.
Los mapas, esos dibujos bidimensionales, precisos, preciados, preciosos, no solo nos permiten ubicarnos en el espacio… son máquinas del tiempo. Capaces de mostrar el presente, el lugar en el que nos encontramos, pero también el pasado y aun el futuro, de dónde venimos y a dónde podemos llegar. Ellos trazan direcciones, construyen puentes entre el aquí y el allí, pero también entre el ahora y el mañana. Los fabricantes de mapas saben esto y por eso cuando diseñan un rumbo o un porvenir, no hacen distinción y usan una misma palabra: destino, lo que nos espera.
Los mapas más memorables son aquellos que atraviesan el abismo, cruzando el horizonte, más allá de los elefantes sobre una tortuga y los imaginarios dragones «zampabarcos». Son estos planos los que nos dicen cómo puede ser el futuro y nos anticipan a qué nos enfrentaremos. No mucho tiempo atrás, lo que ignorábamos (una ruta a las Indias, el lugar que ocupamos en el cosmos, la estructura del átomo o del ADN) era lo que nos desafiaba y reestructuraba nuestra sociedad. Eso ha cambiado y ahora es el conocimiento (el dominio sobre las células madre, los implantes de neuronas o el viaje al mismísimo Big Bang) lo que nos sacude y nos provoca. Los exploradores también son conocedores de este hecho y por ahí andan, barajando destinos a la vez que intentan orientarnos con una brújula que no deja de moverse mientras nosotros preguntamos insistentes y en lenguaje diplomático: «¿A dónde vamos?, ¿Qué nos espera?». Y que los niños traducen por «¿Falta mucho?». No, para desplegar el futuro falta muy poco. Menos de lo que pensáis.
Llevo dos horas sentado en un banco de madera frente al 101 de Constitution Avenue en Washington. Desde mi sitio veo perfectamente el perfil del edificio que ocupa toda la calle: la esquina es un cilindro de geometría exacta, una torre que se alza, paralela a la avenida, en una muralla de vidrio y acero hasta el otro extremo de la calle. Quienes trabajan aquí entran por una puerta giratoria que hay en la torre y desde mi puesto de vigilancia los puedo ver a todos. Pero la persona que espero todavía no ha llegado.