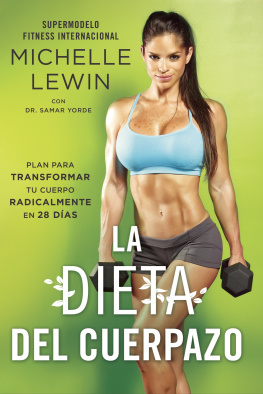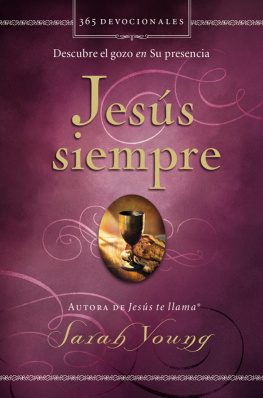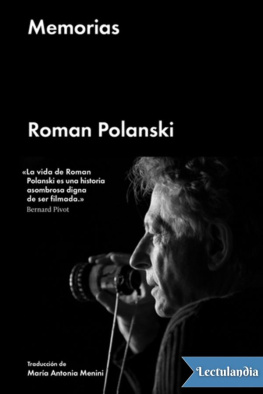que usamos cuando los creamos».
H acía frío ese día de principios de octubre. La niebla de la tarde en Santa Cruz cubría nuestra casa como una manta gris. Pero yo estaba sudando. Recorrí el piso de mi pequeña oficina en casa, escuchando con incredulidad la conversación con mis socios comerciales durante la conferencia virtual en mi computadora portátil.
A pesar de que yo era la única persona que estaba en casa esa tarde, le eché seguro a la puerta de mi oficina y cerré las cortinas con fuerza. Necesitaba bloquear el mundo de alguna manera, para que nadie pudiera ver mi vergüenza creciente. Las palabras «cerrar la empresa», «venta» y «bancarrota» sonaron como si pertenecieran a un sueño, mientras el ruido blanco comenzaba a llenar mis oídos.
Me sentí mareada, trastabillé a mi escritorio e intenté enfocarme en la pantalla de la computadora, pero todo lo que vi era negro. El sonido en mis oídos estaba aumentando y apoderándose de mí. Lo que comenzó como estática se convirtió en un grito, y sentí que reverberaba en todo mi ser: «¡NOOOOOOOOOO!».
Esto no. Ahora no.
Yo lo había puesto todo en juego y había fracasado. Todo ese tiempo. Todo ese dinero. Y Dan. Rayos, ¿qué le diría yo a él?
«¡Por favor, confía en mí, este negocio será un gran éxito! En un par de años, no tendrás que volver a trabajar nunca si no quieres; solo necesito que me des tiempo», le supliqué a mi esposo cuando discutimos por primera vez el hecho de que yo invirtiera grandes cantidades de tiempo y de dinero en una empresa emergente.
Pero ahora, el tiempo se había agotado, y yo me había estrellado y quemado. Dan no se jubilaría pronto. Yo no estaría ganando millones de dólares. Y tenía poco que mostrar por mis dieciocho horas de trabajo al día, salvo por las veinte libras que había subido luego de estar sentada de sol a sol frente a una computadora, todos los días durante meses. Fui muy consciente de esta ironía, ya que todo el trabajo era para una compañía de salud y bienestar que ayudaba a las personas, entre otras cosas, a perder peso.
En los días que siguieron, firmé papeles mientras me sentía paralizada, cerré cuentas, entregué contraseñas aturdida y lloré en el baño. Me dieron ganas de meterme en la cama y no levantarme en un año. Pero eso no era posible. Mis dos hijas, Kira y Nava, tenían seis y ocho años. Yo tenía responsabilidades de las que no podía escapar. Entonces, a medida que revisé los movimientos de mi vida, traté de superar otra tarea, otra lista de verificación, para que otro día llegara a su fin.
He leído que cuando tienes depresión, no te importa nada, y cuando tienes ansiedad, te importan demasiado las cosas. Pero ¿cómo se llama cuando tienes ambas cosas al mismo tiempo?
Sentía la ansiedad principalmente en mi pecho, pero era más que palpitaciones rápidas. Sentía un apretón brutal en mis pulmones, y jadeaba en busca de aire en medio del pánico. Mi mente bullía en alerta roja, pero en lugar de pensamientos productivos, solo decía lo mismo una y otra vez: «Oh no. Oh no. Oh no. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer?». Y sin embargo, en este estado de pánico, aunque el miedo laceraba mi mente, todo lo que mi cuerpo quería hacer era dormir.
Mientras la ansiedad me empujaba hacia arriba —jadeando, aferrándome, rasguñándome, agarrándome en busca de aire, de seguridad, de respuestas, de cualquier cosa que no fuera esto—, la depresión me lanzaba hacia abajo. «Duerme», decía la depresión. Tal vez si pudiera dormir, me despertaría y descubriría que todo era un sueño. Tal vez si pudiera dormir, encontraría una solución al día siguiente. Pero dormir no me producía alivio, solo sueños intermitentes y despertarme con más pánico. Temía la posibilidad de levantarme de la cama, a pesar de que las cosas no eran mejores cuando estaba en ella. Rápidamente, pasé de ser una ejecutiva capaz, que lideraba equipos multinacionales y complejas campañas de marketing, a convertirme casi en un fantasma, apenas capaz de bañarme. Generalmente ambiciosa y organizada, ahora era una sombra de mi yo anterior.
Desde el momento en que pude hablar, había estado organizando cosas —así fueran mis peluches—, y tomando medidas prácticas para lograr mi próximo plan. Era tan buena para hacer planes que incluso me pagaban por hacerlos para otras personas cuando crecí, como planificadora de marketing y eventos para empresas y organizaciones. A lo largo de mi vida, cada vez que uno de mis planes estaba completo, ya tenía otro en su lugar. Pero cuando este plan, mi gran plan, cayó en picada, me tomó completamente desprevenida, sin una dirección o plan de respaldo.
«Es solo un negocio», decía alguna voz racional —la mía u otra—, de tanto en tanto. Pero no era solo un negocio. Era mi plan. Mi plan para crear una seguridad financiera para mi familia. Mi plan para liberar a Dan del trabajo que odiaba. Mi plan para generar un impacto —y unos ingresos— de los que yo podría estar orgullosa. Ya había pensado en todo: en el éxito de la compañía, en nuestra expansión eventual, en mi parte de los beneficios. Estaba muy segura de que el plan era infalible. Pero ahora me sentí como una tonta. Y lo que me pareció peor fue que no tenía un plan acerca de qué hacer a continuación.
Sabiendo que estaba desesperada por encontrar una manera de seguir adelante, mi amiga Niko me habló de un concepto que había oído recientemente: que podías cambiar tu vida si hacías de tu propia alegría tu prioridad principal durante treinta días. Por supuesto, este concepto provenía de una fuente relativamente sobrenatural: un mensaje «canalizado» de un maestro espiritual al que Niko recurría de vez en cuando en busca de inspiración. Pero como no tenía otras ideas, y con una pequeña venta que me permitiría mantenerme a flote durante un mes, decidí intentarlo. Lo cual muestra lo desesperada que estaba yo, que pasar un mes concentrándome en mi propia felicidad parecía ser realmente un plan viable para cambiar mi vida.
Pensé que no tenía que creer en el aspecto espiritual de esta idea para que funcionara. Yo sabía lo suficiente sobre el comportamiento cerebral para entender que mis pensamientos están formados por conexiones neuronales, y que esos pensamientos influyen en mi perspectiva, mis acciones, mis elecciones y, finalmente, en mi vida. Tal vez treinta días de alegría intencional eran lo suficientemente largos como para encarrilar mi vida, ya fuera por la magia de fuerzas externas o por el poder que yo tenía en mi interior. Me prometí a mí misma que si esta estrategia no funcionaba, conseguiría un trabajo y volvería a contribuir a la sociedad después de treinta días. Pero si iba a intentarlo, tendría que dar lo mejor de mí.
Afortunadamente, mi esposo apoyó esta idea loca. No necesariamente porque pensara que funcionaría, sino principalmente porque catorce años después de estar conmigo, sabía que una vez que se me metía en la cabeza hacer algo, era inútil tratar de detenerme.
Así que, durante treinta días, busqué la alegría desde todos los ángulos, desde lo espiritual a lo fisiológico y todo lo demás. Recurrí al conjunto de investigaciones científicas y personales sobre las hormonas, neurotransmisores, sicología y atención plena, y lo resumí en un plan deliberado: el Plan de la alegría.
Debido a que pienso como una emprendedora, decidí enfocarme en mi plan de la alegría como si fuera un plan de negocios. Pensé que analizaría por completo los antecedentes y las circunstancias que llevaron al proyecto, establecería mis objetivos de alegría, implementaría mi estrategia de creación de alegría, evaluaría y abordaría cualquier desafío que surgiera, aprovecharía las fortalezas de mi equipo de apoyo, mediría mis resultados, y predeciría efectos alegres para el futuro. Como planificadora, estaba pensando en términos de acción práctica: iba a «hacer» el Plan de la alegría. Pero, aunque finalmente abordé todas las áreas de mi idea del plan de negocios, lo que surgió realmente fue muy diferente de lo que yo esperaba. Me di cuenta de que para que mi verdadera alegría surgiera, tenía que «estar» en el Plan de la alegría y permitir que el plan se revelara a mí. Resultó que el plan que se reveló a sí mismo fue el mejor plan que hice jamás.