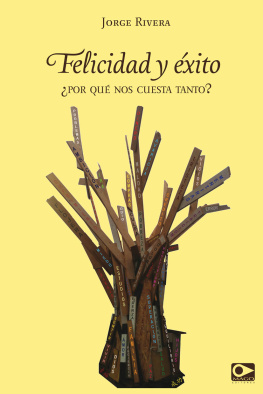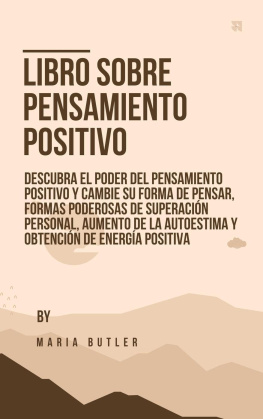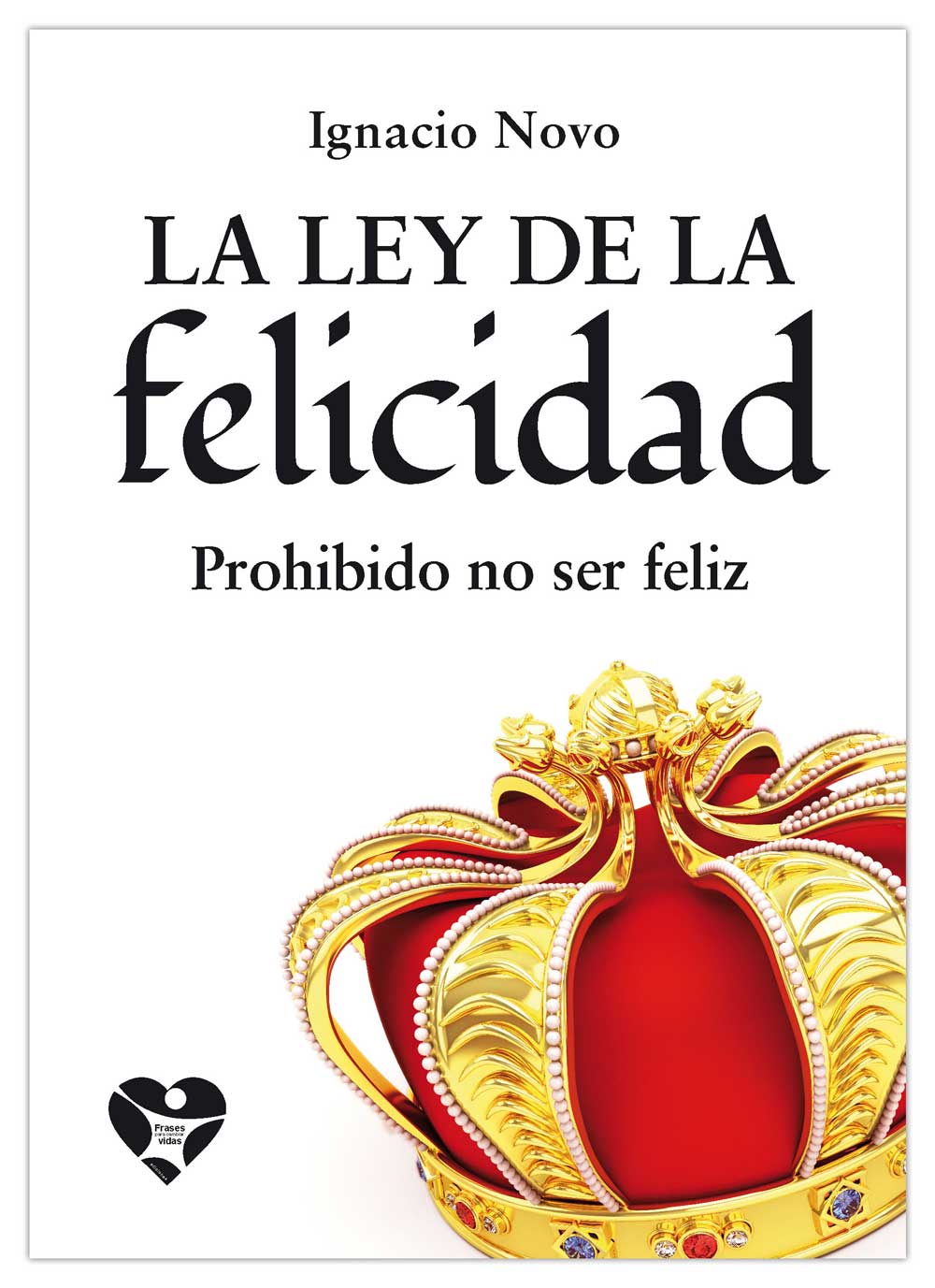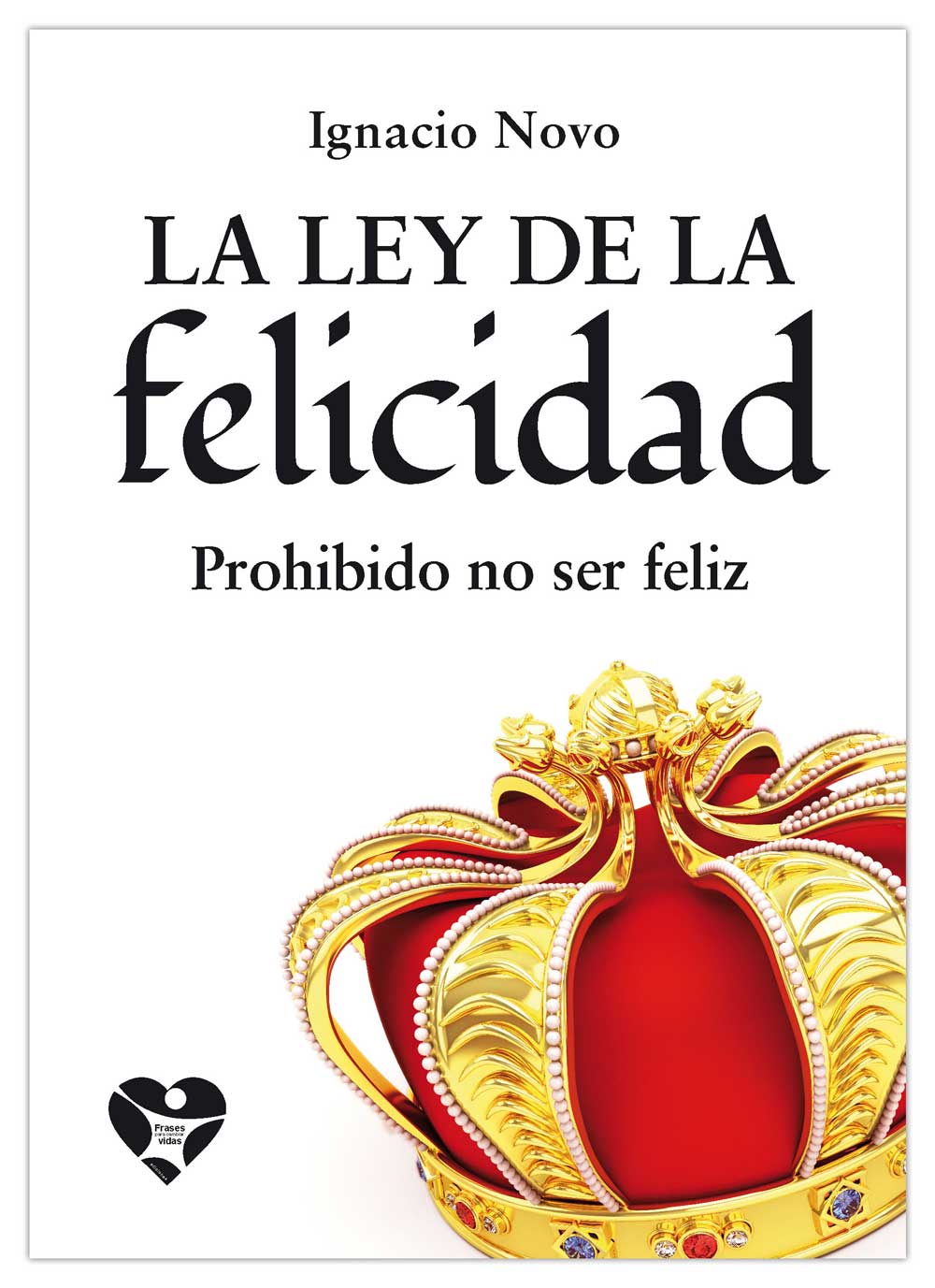
La ley de la felicidad Prohibido no ser feliz
Ignacio Novo

© 2015, Ignacio Novo
© 2015, Frases para cambiar vidas
www.frasesparacambiarvidas.com
ISBN-13: 978-84-944067-1-3
Fotografía de cubierta: © stockshoppe/Shutterstock
Consultoría editorial: MarianaEguaras.com
Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.
Capítulo 1 Haz las paces con el pasado
—Siempre he apreciado, y mucho, ya lo sabes, Fabrice, la determinación de los que intentan hacer cosas, incluso contando con escasas probabilidades de éxito. Pero esto que me cuentas es excesivo. Hallar cualquiera que sea la causa de la infelicidad de alguien para eliminarla de un plumazo de su vida, sin más, me parece que raya el esperpento.
—No necesito que creas, por ahora, en la utilidad de la historia ni que des completo crédito al contenido —me respondió—. Ahora solo necesito que escuches con mente abierta y oídos neutrales y ya te irás convenciendo por ti mismo. ¿De acuerdo?
Asentí sonriendo, porque tampoco era plan de chafar las buenas intenciones de mi amigo a las primeras de cambio.
—Mientras se alejaba de palacio, Daniel meditaba cuáles deberían ser los primeros pasos para cumplir con su extraña misión:
«¿Por dónde empezar?», se preguntaba inquieto. «Tal vez tendría que consultar a los sabios del reino y que ellos me dieran pistas sobre qué estrategia he de seguir. Pero, por otra parte —se rebatía—, así solo podría acceder a la opinión de unos pocos eruditos, y nunca a la versión real del pueblo, que es la que voy buscando. No, no, no… —agitó la cabeza vigorosamente, desechando con firmeza esa primera idea por ineficaz—. Debo preguntarles a ellos, a la gente. No sé aún de qué forma, pero he de lograr que me cuenten, por su propia voz, cómo se sienten, ya que solo así me será posible conocer al origen de su infelicidad…».
»Una de las primeras conclusiones a las que Daniel había llegado era la de que, para elaborar la ley de la felicidad, no estaba obligado a hablar solo con gente infeliz. Pensó que para el fin de su misión también le podría servir entrevistarse con los más felices, a fin de identificar las causas de su dicha y quizá difundirlas entre el resto. Tanto una opción como la otra, creía, le iban a resultar válidas para cumplir la encomienda real.
»Y así —continuó Fabrice—, Daniel emprendió su viaje. Sin nada premeditado, pero con la confianza plena de que el propio camino sería el encargado de ir descubriéndole, poco a poco, todo cuanto necesitaba saber. En realidad, creer de entrada en una resolución positiva de sus asuntos siempre le había servido para que estos, al final, acabaran saliendo bien. Y esta vez no tenía por qué ser distinto. Y como queriendo reforzar su inveterada y optimista teoría, no transcurrió demasiado tiempo antes de que observara a un hombre llorando desconsoladamente en un banco del parque que cruzaba aún sin destino concreto…
»Daniel pensaba para sí que la visión del llanto de un hombre siempre tiene algo de estremecedor, y no porque el hombre no tenga derecho a llorar, faltaría más, sino porque objetivamente es bastante menos propenso a ello y quizá esa falta de hábito nos haga estimar su llanto de un modo distinto, como si lo que estuviera sintiendo fuera más doloroso y fatal.
—De hecho —intervine—, leí hace poco que un estudio sobre el llanto ha concluido que las mujeres lloran de promedio en un año entre 30 y 64 veces, y los hombres una media de entre 6 y 17. Así que el hombre también llora, pero, como dices tú, bastante menos.
Fabrice prosiguió su relato:
—Daniel razonó que si su misión era dar con las causas que originan la infelicidad, aquel caballero debía de tener algunas muy poderosas razones para mostrarse tan apenado, al llorar de una manera tan expuesta, y sin disimulo alguno, en mitad de un parque público. «¿Qué le habría ocurrido tan doloroso como para sentirse así de mal?», se preguntaba.
»Decidido a averiguarlo, se situó en un extremo del banco junto a aquel hombre compungido y posó su mano sobre el hombro del sujeto para, de inmediato, preguntarle con suma prevención:
—¿Qué le ocurre buen amigo? ¿Puedo ayudarle en algo? Sé que no es asunto que me incumba y por supuesto tiene libertad de no contestarme o de enojarse conmigo y mandarme lejos de aquí…, lo entendería. Pero me gustaría ayudarle. Le veo muy triste, y un desconsuelo tan grande solo puede ser provocado por una enorme pena —remató Daniel en el tono más conciliador que pudo encontrar para suavizar la respuesta del hombre.
—No, no me importa —respondió él mostrándose comprensivo con el gesto bondadoso de Daniel—. Me hace bien hablar con alguien y así dejo de llorar un rato. Y no, no pretendo mandarle a ninguna parte; más bien al contrario: le agradezco su ayuda. En estos tiempos insensibles y egoístas en donde cada uno no ve más allá de sus propias narices, es casi un milagro que alguien haya reparado en mí.
—¿Qué le ocurre entonces? —reiteró Daniel su pregunta inicial.
—He venido a la ciudad para asistir al entierro de mi madre. Y eso, como entenderá, ya es suficiente justificación de mi pena.
—Desde luego —admitió el joven—. La muerte de una madre es uno de los mayores dramas que hemos de afrontar a lo largo de la vida, y si esa es la causa de su tristeza, comprendo a la perfección su dolor.
—Sí. Perder a tu madre, por más ley de vida que sea, resulta terrible —abundó el individuo—. Es como si de repente quedáramos huérfanos también un poco de la propia vida en sí. Como si se cerrase de golpe, y ya para siempre, una etapa que abarca más o menos hasta la mitad de tu existencia y se abriera, ya sin remedio, la puerta de entrada definitiva en la edad adulta; ya tú solo, sin el apoyo de quien más te quiso, te protegió y te ayudó… Al menos, es lo que siento.
—Sí —admitió Daniel—. Como si se acabaran de repente las bromas y los juegos infantiles y nos diéramos cuenta de golpe de que esto, la vida en sí misma, va en serio y es muy de verdad. Y de que la gente que más queremos algún día se nos va para siempre.
—… Pero es que, además —explicó el hombre—, estos últimos días de agonía terrible por la marcha de mi madre también supondrán el agridulce reencuentro con mi hermano.
—¿Agridulce, por qué? Y perdón por mi curiosidad —dijo Daniel buscando una aclaración.
—Le explico. Resulta que mi hermano y yo no nos vemos desde hace muchos muchos años, a consecuencia de una absurda pelea. Él vive en el extranjero, muy lejos de aquí. Así que a esta hora está volando para asistir al entierro y debo recogerle más tarde en el aeropuerto. Y, si le soy sincero, tengo pavor a ese reencuentro.
—Pues no creo que sea una mala noticia. Siempre que existe la posibilidad de apagar un rencor, dando paso a un reencuentro y a una reconciliación, es una buena nueva —animó Daniel, jovial, intentando insuflar algo de aliento a su interlocutor.
—Sí, pero eso no me quita esta inquietud que siento al desconocer cómo resultará ese momento de vernos de nuevo y cómo reaccionará mi hermano ante mí y yo ante él.
—Seguro que todo saldrá bien —dijo Daniel tratando de confortarle.
—Justo en el momento en el que ha llegado usted estaba pensando en el conjunto de toda mi vida y recordaba tanto tiempo perdido, a la vez que me arrepentía de haberlo perdido. Recordaba a mi madre y cómo ella, que era una persona feliz y permanentemente risueña, se fue apagando poco a poco por la enemistad de sus hijos, hasta transformarse en un ser melancólico y triste. Y me acuerdo también de cómo la enfermedad fue consumiéndola, rápido, muy rápido, tal vez por haber perdido toda esperanza de que algún día llegáramos a reconciliarnos. Además, también recordaba lo mucho que compartía con mi hermano cuando éramos niños y lo cerca que estábamos el uno del otro. Y ya ve, solo a causa de una disputa por una cuestión de dinero, ¡qué banalidad!, dejamos que nuestra relación se enturbiase, rompimos durante años y nos mudamos a mucha distancia el uno del otro. Y ya nunca más lo volví a ver… hasta hoy.
Página siguiente