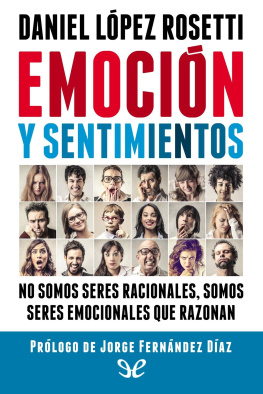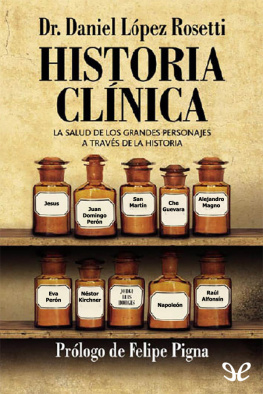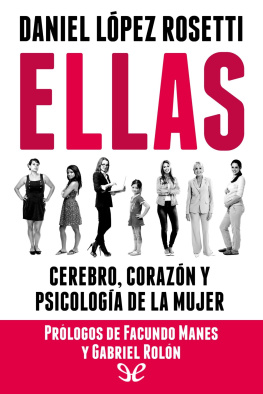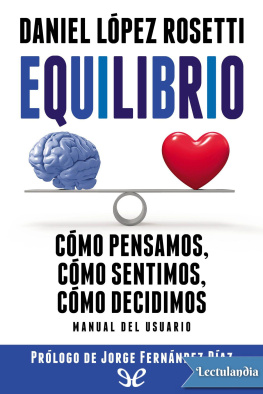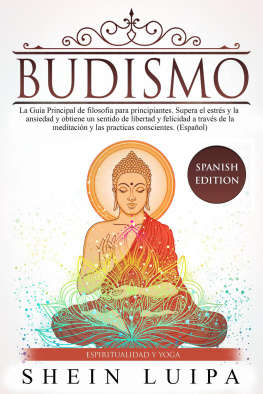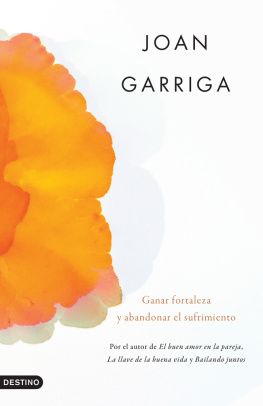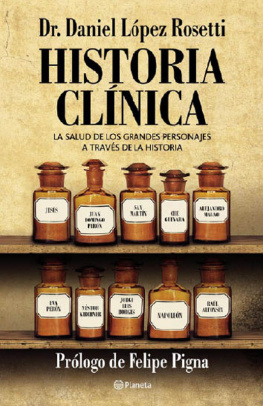El dolor es inevitable,
el sufrimiento es optativo.
BUDA
PRÓLOGO
Un baquiano del alma humana
No hace mucho descubrí que soy un explorador en una jungla peligrosa y que duermo con el fusil junto a la cama. Y que salgo cada mañana de la tienda y me echo a caminar con los ojos atentos al follaje traicionero, el arma amartillada y el alma en vilo. Cada día de mi vida es una expedición por ese territorio hostil y confuso, al que llegan noticias funestas y donde varios amigos fueron devorados por fieras escondidas o se hundieron para siempre en pantanos inesperados. Soy testigo ocular de esas tragedias, y entonces marcho con cuidado y duermo siempre esperando lo peor. Si me baño feliz en un espejo de agua, presiento que seré castigado por confiarme, y procuro no pasar mucho tiempo inmerso en la dicha, porque puede ser una trampa para incautos o un llamado para mis enemigos. Es el periplo de un sobreviviente, y me deja exhausto. Ese estado de alerta, ese continuo aguzar los sentidos para anticipar los riesgos y conjurarlos a tiempo, es producto de los consejos tempranos —tácitos o explícitos— de mi madre, cuya frase de cabecera era una para nada sutil admonición: «Tú crees que la vida es fácil». Y también de mi padre: «No te confíes, o serás devorado». Carmen y Marcial eran dos emergentes de la hambruna de la posguerra civil española, de una migración doliente y desgarradora, y de una existencia sacrificada. «El sacrificio es lo más grande que hay», decía Marcial, abrazando su destino.
Junto con estas advertencias me inocularon la valentía, y marcaron a fuego mi mandato —compartido por tantos hijos y nietos de inmigrantes en la Argentina— de avanzar y progresar de una manera constante e irreversible. No hace mucho descubrí que además de un explorador yo también era entonces un escalador de montañas infinitas: moldearon mi personalidad para subir centímetro a centímetro por laderas escarpadas, contra vientos y avalanchas, y para no distraerme en descansos más que para tomar nuevos impulsos en ese épico ascenso sin cumbre posible. La cumbre es como el horizonte: nunca se alcanza. Ninguno de ellos tuvo la voluntad de producirme cansancios crónicos ni perjuicios; todo lo contrario: querían equiparme para la ambición bien entendida y la lucha existencial, y forjarme un temperamento indómito. No podían prever, naturalmente, los daños colaterales: con el «veneno» de la cautela insomne frente a las acechanzas de la selva y a ese esfuerzo titánico y perpetuo, no me proporcionaron el «antídoto» de la serenidad ni del gozo. No me habilitaron el derecho al recreo. Es que esos gladiadores no tenían espíritu gozante sino sufriente. En aquella España, cuenta el legendario guionista Rafael Azcona, el sufrimiento tenía prestigio; cuando su familia —eran sastres y costureras— cantaban en casa y estaban felices, su madre se cruzaba de brazos y decía: «Ya lo pagaremos, ya lo pagaremos».
Mis padres vinculaban, en consecuencia, el sufrimiento con el crecimiento y el desarrollo y, como irreflexiva contraposición, el placer con la vagancia, la apatía y el fracaso. Además, a una buena seguía inexorablemente una mala: la plácida felicidad atraía la ruina y la desgracia. Los antídotos para todo este sistema de pensamiento, que me hizo tan bien y tan mal, tuve que procurármelos yo mismo, con mucha terapia y mucho empeño; todavía lucho contra algunas de esas supersticiones heredadas y asumidas. Todavía creo, en automático, que la vida es un avión a pedal, y que si dejo de pedalear se vendrá abajo.
Cruzando los sesenta años, aprendí algunas cosas. La primera es que Stendhal tenía razón: «No desperdicies la vida en odiar y tener miedo». Solemos perder el tiempo atrapados en esos dos deportes vanos, llenos de malentendidos que nos vampirizan la energía y esperando fantasmas inminentes que pocas veces se presentan. Tuve que trabajar mucho para que el explorador durmiera en paz y para que el escalador se sentara por fin en una saliente a contemplar el paisaje conquistado. La felicidad, que para algunos es un don natural, para otros es una batalla diaria. Jaime Gil de Biedma lo decía con poesía: «Resolución de ser feliz, por encima de todos, contra todos y contra mí, de nuevo —por encima de todo ser feliz— vuelvo a tomar esa resolución».
Estas confesiones y analogías, basadas en mis experiencias personales y en la búsqueda más difícil y tenaz que todos nos debemos —conocernos a nosotros mismos—, me asaltaron al leer el nuevo libro de Daniel López Rosetti, que destila sus vastos conocimientos sobre el alma humana. Estrés, sufrimiento y felicidad recorre sus múltiples saberes, desde la medicina clásica hasta la psicología, las neurociencias, la historia y la filosofía, última frontera donde traza un arco fundamental entre presocráticos y estoicos. La teoría, la observación, la lectura, la clínica y la praxis doméstica se dan cita para este viaje fascinante donde se desmenuzan nuestras trampas mentales, y donde su extraordinario autor —un lúcido sanador de cuerpos enfermos y de espíritus tortuosos— ofrece respuestas concretas para preguntas que no alcanzamos todavía a formularnos, pero que condicionan gravemente nuestras vidas.
JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ
AGRADECIMIENTOS
La actividad asistencial y docente en el campo del síndrome del estrés y de la psiconeuroinmunoendocrinología clínica implicó un largo recorrido que me ha permitido la oportunidad de compartir conocimientos e ideas con calificados colegas en dichas áreas. Este aprendizaje me ha resultado particularmente aplicable en la práctica clínica de la medicina y la psicología. De tal suerte, siempre he aprendido poniendo en duda mis aparentes certezas y enriqueciéndome con los razonamientos y conocimientos de todos ellos. Con algunos hemos desarrollado un sólido enlace a través del tiempo, trabajando en el área docente; siento que esta es una oportunidad para señalarlo. Es así que, una vez más, quiero mencionar aquí a quienes forman parte del cuerpo docente estable del Curso Universitario de Medicina del Estrés y Psiconeuroinmunoendocrinología Clínica de la Asociación Médica Argentina: al Dr. Daniel Bistritsky, al Dr. Horacio Antonetti, a la Dra. Sara Costa de Roberts, a la Lic. Elizabeth Aranda Coria, al Dr. Héctor Roiter y a todos los docentes invitados de dicho curso de posgrado. Quiero también agradecer al Dr. Moty Benyacar, psiquiatra y psicólogo, con quien no perdemos oportunidad para analizar temas relacionados con el mundo emocional, el trauma psíquico y el concepto de lo disruptivo. Al Dr. Roberto Diez, titular de la cátedra de Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, por sus invalorables aportes a nuestro campo de trabajo en el contexto académico de nuestro posgrado. Asimismo, es mi deseo agradecer al Dr. José Bonet, con quien compartimos la dirección de la Maestría de Psicoinmunoneuroendocrinología de la Universidad Favaloro, por sus aportes en esta apasionante área de la medicina. Sus consideraciones son siempre para mí una fuente de aprendizaje.